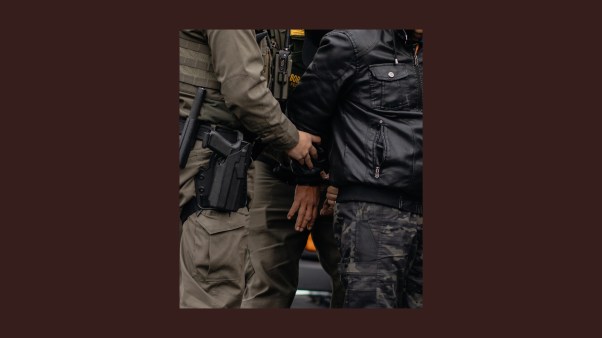En su éxito de ventas The Year of Living Biblically [El año de vivir bíblicamente], el judío secular A. J. Jacobs se da a la tarea de seguir las leyes bíblicas [del Antiguo Testamento] literalmente durante un año. Sus aventuras apedreando a aquellos que quebrantan la ley del sabbat, batallando con las telas mezcladas, manejando serpientes y honrando a las viudas son fascinantes y a menudo hilarantes, y han conducido a la producción de una comedia para la CBS.
En uno de los capítulos explica su intento de evitar el ritual de impureza asociado con las descargas genitales mientras su mujer está menstruando (Levítico 15:19-23, NVI). No precisamente contenta con la situación, ella se dedica a sentarse en cada silla de la casa antes de que él regrese. Al final, él opta por llevar siempre consigo una silla plegable porque, de verdad, ¿quién puede estar seguro de quién se acaba de sentar en un asiento del metro o en la silla de un restaurante? (Rachel Held Evans completó un cómico desafío similar en su libro de 2012 A Year of Biblical Womanhood [Un año de feminidad bíblica]).
Parte de la razón por la que esta historia es tan graciosa es porque raya en lo absurdo, especialmente vista a través de la lente de nuestra modernidad occidental, que sin querer da forma a nuestra interpretación de las Escrituras. Encontramos raro o profundamente inapropiado actuar de manera diferente —y mucho menos preguntar— si una mujer está menstruando, y de ahí que la idea de una regulación o restricción bíblica sobre esos días del mes de una mujer parezca absurda.
Es fácil ignorar o pasar por alto el hecho de que en la Biblia, las cuestiones de pureza ritual son en realidad importantes. Lejos de ser una extrañeza legalista y arcaica del Antiguo Testamento, el compromiso con la pureza también era sumamente importante para Jesús.
El sistema de pureza ritual es una piedra angular en la vida judía del segundo templo, y las acciones de Jesús revelan que él encarna una especie de santidad contagiosa que supera las fuentes de impureza que podrían contaminar al pueblo de Dios. Si no comprendemos el modo en que el sistema de pureza ritual funciona, y cómo las acciones de Jesús evidencian la irrupción de la santidad de Dios en el mundo, nos perdemos parte del excepcional testimonio del Nuevo Testamento.
En Mateo 9:18-26, por ejemplo, leemos el relato del líder de una sinagoga cuya hija ha muerto, mismo que se interrumpe abruptamente por otra historia acerca de una mujer que «padecía de hemorragias» desde hacía doce años. El lenguaje de nuestras traducciones oscurece los aspectos clave de este pasaje que lo conectan directamente al contexto judío del primer siglo. Las historias no parecen tener nada que ver entre sí, y la composición del pasaje parece rara y azarosa. Es precisamente la comprensión del sistema de pureza ritual, y la disposición de Jesús hacia él, lo que desbloquea el significado de este curioso pasaje.
El experto en Nuevo Testamento Matthew Thiessen explica en su libro Jesus and the Forces of Death [Jesús y las fuerzas de la muerte] que la vida comunitaria del antiguo Israel se estructuraba alrededor de dos dicotomías: lo santo frente a lo profano o común, y lo puro frente a lo impuro. Las ubicaciones principales de la santidad se encuentran en el sabbat (Éxodo 20:8-11), en el tabernáculo o el templo (Éxodo 40:34-38), y en el mismo pueblo de Israel (Levítico 11:44-45). Debido a que Dios literalmente habita en estas entidades, se deben proteger y administrar con particular cuidado.
Los estudiosos dividen la impureza bíblica en ritual y moral. La impureza ritual es inevitable, natural, contagiosa y por lo general está relacionada con «lavar y esperar» (llevar a cabo un baño ritual, seguido de cierto periodo de mantenerse alejado de los espacios sagrados).
La impureza ritual cae dentro de tres categorías: enfermedades de la piel (tsara’at en hebreo, lepra en griego, que a menudo erróneamente se interpretan de forma literal como la enfermedad que hoy en día conocemos como «lepra»), descargas genitales y cadáveres. Como explica Thiessen, cada una de estas categorías representa las fuerzas de la muerte: los poderes que actúan contra la vida humana y su prosperidad. Alguien en un estado de impureza ritual no podía entrar en contacto con la santidad de Dios, porque Dios huye de la impureza (Ezequiel 10-11). Así pues, aunque la impureza ritual no es en sí pecado, si los israelitas no la trataban con propiedad podía conducir a la falta de santidad y a un consecuente alejamiento de la presencia de Dios.
La impureza moral, por el contrario, se refiere a una conducta pecaminosa (la idolatría, el incesto, el asesinato) que da como resultado una profanación del pueblo, del santuario y de la tierra. La impureza moral es evitable, voluntaria y no contagiosa; también incita el castigo divino, requiere una expiación y, si no disminuye, conduce al exilio.
Jesús se enfrenta a las tres fuentes de impureza ritual en la historia de su extraordinario ministerio que se desarrolla en los evangelios. Al comprender las leyes de pureza ritual nos damos cuenta de que Mateo 9:18-26 (y sus pasajes paralelos, Lucas 8:41-56 y Marcos 5:22-43) están centrados en cuestiones de pureza ritual.
Lo que las traducciones ocultan sutilmente es que las «hemorragias» de la mujer son en realidad un caso de descargas genitales anormales que la hacían parecer impura y, por lo tanto, incapaz de entrar en los patios del templo, y posiblemente en la ciudad de Jerusalén. Y esto tuvo lugar durante los doce años que llevaba enferma de la hemorragia (Levítico 15:25). Para ella esto había representado una pérdida monumental en lo social y lo espiritual, dado que el templo de Jerusalén era el centro de la adoración y la vida religiosa.
Hay una pista en Mateo 9 que indica la seriedad con la que Jesús se tomaba los mandamientos del Antiguo Testamento. En la mayoría de las traducciones de Mateo 9 al español, la mujer estira la mano hacia Jesús y toca «el borde del manto» (v. 20), una traducción extraña y desfasada para los lectores modernos. Lo que dice el griego en realidad es que ella estira la mano y toca el kraspedon (los flecos) de su prenda. En Números 15, Dios ordena a los israelitas que lleven flecos para recordarle a la gente que buscaran la santidad, un mandamiento que todavía muchos judíos observan hoy en día.
En particular, cuando la misma palabra griega (kraspedon) aparece en Mateo 23:5 —donde Jesús censura a los fariseos por su vistosidad—, las traducciones al español traducen la palabra por «borlas». El contraste entre los dos capítulos oculta la conexión de Jesús con las prácticas judías y le distancia de las costumbres de los fariseos. En realidad, tanto Jesús como los fariseos llevaban borlas o flecos. Como escribe Thiessen, la realidad es que Jesús era «así de judío». Es precisamente la condición de judío de Jesús la que nos revela de qué trataba su misión y, a su vez, a qué debería parecerse nuestra comisión como sus discípulos.
La hija del líder de la sinagoga, del mismo modo, representa la impureza de los cadáveres y, por tanto, es otra fuerza opositora de la vida y el bienestar de Israel. Los cadáveres eran la fuente más poderosa de impureza ritual en el sistema de pureza sacerdotal; mientras que las otras dos fuentes se transmitían por contacto, aun la proximidad a un cuerpo fallecido podía volverle a uno ritualmente impuro (Números 19:14-16). Y, en una simbólica trilogía, la historia de Jesús sanando a un hombre de lepra precede a este pasaje en los tres evangelios sinópticos.
Según las leyes de la pureza ritual, Jesús tendría que haber entrado en un estado de impureza cuando la mujer que sangraba tocó su ropa, y cuando tocó a la niña muerta para devolverla a la vida. En realidad, ocurre todo lo contrario. En vez de que esas impurezas se transfieran a Él, su santidad contagiosa se transfiere a ellos.
 Illustration by Duncan Robertson
Illustration by Duncan RobertsonA lo largo del Antiguo Testamento hay dos líneas dominantes en la narrativa de Israel. Por un lado, Israel debe guardar, preservar y administrar cuidadosamente la presencia de Dios en medio de ellos. Como le dice Dios a Moisés y a Aarón en Levítico 15:31: «Ustedes deben mantener apartados de la impureza a los israelitas. Así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario, que está en medio de ellos».
La santidad de Dios habitaba en medio de Israel, el sabbat, el tabernáculo y el templo, señalando hacia la consumación final de la creación: la presencia de Dios sin restricciones y la eliminación de las barreras entre lo secular y lo santo. La tradición judía describe el mundo que está por venir como «un día que será sabbat por completo» [Misná Tamid 7:4; Génesis Rabá 17:5, enlaces en inglés], y a menudo las Escrituras ofrecen una visión escatológica en la que la santidad de Dios al final envuelve todo el espacio y el tiempo (Zacarías 14; Apocalipsis 21).
Aquí descansa la segunda línea de la narrativa: la santidad de Dios que habita dentro de Israel se expandirá hacia el mundo ordinario que está más allá. Esta trayectoria está presente desde el principio, y se origina en el llamado de Dios a Abram en Génesis 12:3 («¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!») y encuentra su eco a lo largo de la literatura profética.
Isaías imagina un día en el que «rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas» (Isaías 11:9) y declara: «Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra» (49:6). Zacarías 14 visualiza un día en el que la mayoría de los objetos mundanos serán tan santos como los instrumentos del templo de Jerusalén.
En la narrativa de las Escrituras hebreas, la santidad guardada por Israel coexiste con la visión de que un día la presencia de Dios fluirá mucho más allá de estos límites y parámetros prescritos.
La tensión entre la separación de Israel del mundo demandada por Dios, y su vocación de traer la santidad de Dios hasta los confines de la tierra encuentra su resolución en la vida y la obra de Jesús. En Cristo, la santidad sobrepasa las fuentes de la impureza, y la vida abundante sobrepasa las fuerzas de la muerte.
El reino de Dios se abre paso a través del toque santo y sanador de Cristo.
Cuando se le pide que autentifique su ministerio y su condición de mesías en Mateo 11, Jesús señala a lo que se puede ver y oír como resultado de su obra. Al reverberar el eco de Isaías 61, Jesús declara: «Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas» (Mateo 11:5). La restauración física y tangible que se expande hacia el mundo a través de Cristo confirma su identidad divina.
Mientras que los cristianos occidentales a menudo viven su fe de un modo que separa nuestros cuerpos de nuestros espíritus, esta división es completamente ajena a la cosmovisión hebrea. Con demasiada frecuencia, el cristianismo ha caído preso del marco filosófico del dualismo platónico, en el que dos mundos separados —uno físico y temporal, otro invisible y eterno— se oponen entre sí.
Esta cosmovisión enseña que nuestros cuerpos pertenecen al mundo material y que por lo tanto están encadenados a los procesos físicos del cambio, el declive y finalmente la muerte. Nuestras almas, en cambio, se originan en un mundo espiritual invisible y después de la muerte regresan a él para su recompensa o su castigo.
Por el contrario, el judaísmo siempre ha sostenido una espiritualidad corpórea, donde la gente vive su fe a través de sus cuerpos, no en una especie de guerra contra ellos. De hecho, la fe es lo que los judíos ven y oyen (y también lo que comen, lo que llevan puesto, lo que recitan y declaran). La Torá enseña a los judíos cómo ordenar sus vidas, cosa que necesariamente implica lo que hacen con sus cuerpos.
Como explica Daniel Boyarin, historiador judío de la religión, generalmente el cristianismo ha concebido a los seres humanos como almas en cuerpos, mientras que el judaísmo los ha concebido como cuerpos con alma. Según la definición judía, el cuerpo no es una condición accidental de nuestra humanidad; más bien constituye el fundamento de lo que significa ser humano.
Con respecto a esto, el judaísmo tiene mucho que enseñarnos acerca de nuestra corporeidad y lo que significa comprometer nuestros cuerpos a la adoración y el discipulado. De hecho, tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo leer el Nuevo Testamento, así como el Padre Nuestro. Para algunos, las palabras son tan familiares que fácilmente podemos ignorar el proceso de entrar y meditar de verdad en su significado.
Observen «venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo» (Mateo 6:10). El texto no dice: «Llévanos al cielo, para que podamos estar en el lugar donde se hace tu voluntad». La imaginería es la de un movimiento hacia abajo del reino de Dios; su presencia y su realidad irrumpiendo en este mundo, no nosotros trascendiendo este mundo físico y material. Este mundo es al que Dios quiere que su reino venga, y a nosotros se nos encarga ser embajadores de ese reino: aquí y ahora, en estos cuerpos.
El evangelio de Jesús trata del reino de Dios, su poder y presencia en medio de nosotros. Trata del no final y definitivo de Dios a todas las fuerzas que obran contra la vida humana y su prosperidad. Para nosotros, se trata de vivir en ese reino, de conformar nuestras vidas alrededor del mismo, y de señalar a los demás hacia él. Se trata de la expansión de la santidad que Jesús encarnó.
Esta visión se refleja en el encargo que Jesús les hace a sus discípulos en Mateo 10. ¿A qué exactamente envía Jesús a sus primeros discípulos? «Dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: “El reino de los cielos está cerca”. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente» (vv. 7-8). Comprensiblemente, esta comisión a muchos nos incomoda. Después de todo, ¿cuándo hemos resucitado nosotros a los muertos?
Aun para la gran mayoría de nosotros que no llevamos a cabo resurrecciones, a nosotros, al igual que a Jesús, se nos llama a luchar contra las fuerzas tangibles de la muerte en nuestra cultura. ¿Cuáles son exactamente esas fuerzas? Son todo aquello que oprime al pueblo de Dios y obra contra la irrupción de su glorioso Reino en nuestras vidas y comunidades.
Ser embajadores de este reino significa preocuparse profundamente de los cuerpos y de las fuerzas de la muerte que se oponen a ellos. Si Dios está obrando activamente para redimir este mundo, entonces el modo en que comprendemos nuestra misión y el servicio al reino puede que sea mucho más amplio de lo que habíamos imaginado.
Jennifer M. Rosner es profesora adjunta de Teología Sistemática en el Seminario Teológico Fuller y autora de Finding Messiah: A Journey Into the Jewishness of the Gospel (IVP, 2022).
Traducción por Noa Alarcón
Edición en español por Livia Giselle Seidel