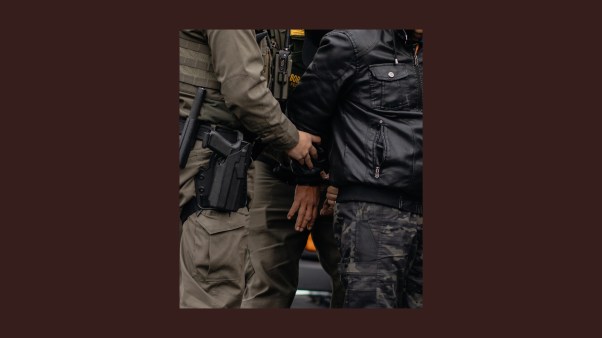Desde que era niño me llamó la atención la división de la Iglesia. Los domingos por la mañana, mi familia asistía a una iglesia metodista, pero los domingos por la tarde mis padres me llevaban a una iglesia carismática cercana. Comenzábamos el día con la liturgia y la Eucaristía y lo terminábamos, ya entrada la noche, hablando en lenguas. Y ninguna de las dos reuniones me parecían extrañas. El contraste alimentó mi interés y mi aprecio por cómo la iglesia de Cristo crece en diez mil campos.
Esa curiosidad me acompañó hasta la edad adulta y, desde 2020, me encuentro en una situación similar: dirijo el Centro de Estudios Bautistas de una de las universidades más conocidas asociadas a la denominación de las Iglesias de Cristo (CoC, por sus siglas en inglés).
Había estado dando clases en un seminario bautista de la ciudad pero, cuando se decidió su cierre, esta nueva asociación me pareció oportuna. Sin embargo, para los que conocen ambas tradiciones, la unión parecía casi imposible: las Iglesias de Cristo y los bautistas tienen suficientes cosas en común como para ser enemigos.
Ambos son movimientos cristianos reformistas, y Alexander Campbell, uno de los precursores de las Iglesias de Cristo, asistió en una ocasión a una iglesia bautista y llamó a su periódico Christian Baptist. Pero eso fue hace mucho tiempo, y las denominaciones se han separado desde hace mucho en cuanto a la adoración con música (las CoC no utilizan instrumentos en la iglesia) y la naturaleza del bautismo.
Esta historia de similitudes persigue al oeste de Texas hasta el día de hoy. En muchos pueblos pequeños es común que las congregaciones bautistas y de la Iglesia de Cristo sean las dos únicas iglesias de la zona. Sin embargo, la proximidad física no ha disminuido la sensación de distancia teológica y, desde que comencé este trabajo, he escuchado una historia tras otra de dolorosas divisiones: padres de la CoC que obligan a sus hijas a romper con sus pretendientes bautistas; iglesias bautistas que se burlan de sus compatriotas que cantan a capela al otro lado de la ciudad.
Como bautista recién llegado a una escuela de la Iglesia de Cristo, me sorprendió darme cuenta de la poca interacción que había entre las redes sociales bautistas y de la Iglesia de Cristo en Abilene. Me encontré en la encrucijada de dos mundos: tan distintos y, sin embargo, con tanto en común. Decidí que podía proceder de dos maneras: empezar con la comparación, enumerando todas las diferencias, o empezar con amor y preguntar qué compartimos y por qué lo compartimos.
Por supuesto, comparar y comprender las diferencias no está mal. Pero me pareció que si quería que mi posición fuera más que una alianza pragmática —un matrimonio de conveniencia necesario en esta época en la que ha habido un gran descenso en las matriculaciones en los seminarios—, debía tomar el camino del amor. Debo comprometerme (y ayudar a mis alumnos, colegas y otros compañeros cristianos a comprometerse) con una integración interdenominacional deliberada que no ignore las discrepancias teológicas, sino que, de manera mucho más fundamental, preste atención a nuestra confesión compartida de Jesús como Señor, una labor que solo el Espíritu Santo hace posible.
La nuestra no es la única época interesada en este tipo de integración o ecumenismo; mi último libro, detalla las iniciativas ecuménicas del siglo pasado, desde el amplio Consejo Mundial de Iglesias hasta innumerables iniciativas laicas y asociaciones misioneras. El siglo XX vio cómo las posturas institucionales endurecidas —que históricamente habían dividido a los católicos de los ortodoxos y a los protestantes de otros protestantes— se prepararon gradualmente para el diálogo, que dio lugar a nuevas configuraciones. Entramos en el tercer milenio de nuestra fe con nuevos acuerdos confesionales en Corea, India, Estados Unidos y países de toda África que reunían a organismos divididos desde hacía mucho tiempo.
Esa historia no significa que nuestro futuro vaya a ser un camino de rosas. Al igual que los esfuerzos del pasado, habrá desacuerdos y luchas internas. Pero también veremos nuevos éxitos. Aquí, en el oeste de Texas, los bautistas y las Iglesias de Cristo quizá nunca lleguemos a ponernos de acuerdo en nuestras teologías del bautismo, pero tal vez podamos llegar a reconocer la realidad más importante de que ambas tradiciones existen como una obra del Espíritu Santo.
Confesar que Jesús es el Señor solo es posible a través del Espíritu Santo (1 Corintios 12:3).
Y eso significa que, sean cuales sean nuestros errores —pues ambas denominaciones no podemos tener razón sobre el bautismo—, nuestra unidad en el Espíritu es la realidad más profunda e importante. Tomar ese hecho como punto de partida no resolverá las divisiones entre las iglesias. Si el Espíritu Santo obra en y a través de las tradiciones eclesiásticas en diferentes lugares a lo largo del tiempo, no debería sorprendernos encontrar registros variados del desarrollo teológico y cultural.
No podemos esperar que la iglesia copta de Egipto se parezca a la Iglesia Católica Romana, del mismo modo que las congregaciones evangélicas estadounidenses no son idénticas a las iglesias pentecostales de Argentina. Leemos las mismas Escrituras y confesamos al mismo Cristo, pero la historia crea profundos cráteres y vastos recuerdos.
Hay una forma de hablar de «la obra del Espíritu» que se desvanece en el aire, refiriéndose a todo lo positivo que sucede en el mundo. Así que permítanme ser más específico. En algunas de las confesiones más antiguas de la fe, la iglesia se describe en términos de cuatro marcas, cuatro atributos que significan la obra del Espíritu Santo en la creación de la Iglesia: es una, santa, universal y apostólica.
«Una» se refiere a la unidad: solo hay un cuerpo de Cristo. No puede dividirse y debe trabajar para reparar las divisiones. «Santa» significa que la iglesia participa de la santidad misma de Dios y está llamada a llevarla al mundo. «Universal», anteriormente traducida como «católica», significa que lo que una iglesia enseña fundamentalmente no es su propia enseñanza peculiar, sino la doctrina central que todas las iglesias comparten. Y «apostólica» significa que una iglesia participa de la enseñanza y la autoridad que pertenecían a los apóstoles.
Por lo tanto, en cualquier iglesia que tenga estas cuatro características, nuestra pregunta no debería ser si el Espíritu está actuando, sino cómo está actuando. Y debemos escuchar la respuesta con amor, pidiendo a Dios que nos ayude a ver lo que está haciendo en otras partes del cuerpo de Cristo.
Esta presunción de que el Espíritu está realmente actuando nos invita también a plantearnos la misma pregunta sobre nuestras propias tradiciones, a preguntarnos dónde hemos frustrado la obra del Espíritu. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: que el Espíritu da a todas las iglesias la misma vocación de vivir en el llamado del Espíritu y que las iglesias aún no viven plenamente ese llamado a ser una, santa, católica y apostólica. La unidad del Espíritu es también la crítica del Espíritu, que nos llama a mirar lo que hemos valorado, pero también lo que hemos minimizado o incluso negado.
Y en ese fuerzo, al encontrar iglesias «extrañas» debemos responder con amor, ya que muy rara vez somos los primeros en plantear alguna pregunta sobre nuestra fe. Más a menudo, otros cristianos en otros tiempos, lugares, culturas y tradiciones ya la han planteado y han buscado respuestas en nuevas estrategias de compromiso con las Escrituras, las misiones, el culto, la autoridad estructural y más.
Por ejemplo, la renovación litúrgica —una preocupación por la santidad de la Iglesia— ha aparecido entre católicos, metodistas, bautistas y episcopalianos. Los debates sobre la ordenación de las mujeres han aparecido entre ortodoxos, católicos, presbiterianos y otros. La preocupación por la santidad del cuerpo dio lugar a misiones médicas en algunos rincones del mundo y a ministerios carismáticos de sanación en otros. La misma obra del Espíritu Santo, a lo largo del siglo XX, también dio nuevos frutos en lugares inesperados.
No podemos deshacer la difícil historia de la división entre los cristianos al confesar la obra común del Espíritu. Esa confesión tampoco deshace nuestros errores teológicos y prácticos. Pero sí nos da una base diferente sobre la que fundamentar la obra de la unidad.
Así como la iglesia de Jerusalén pudo reconocer a la iglesia de Corinto o a las iglesias de Galacia, nosotros podemos sentir curiosidad y misericordia hacia nuestros hermanos cristianos en mundos muy diferentes al nuestro. Podemos preguntarnos cómo está moviéndose el Espíritu para marcar a la nueva iglesia con viejos métodos, aunque estos sigan siendo extraños a nuestros ojos.
Myles Werntz es autor de Contesting the Body of Christ: Ecclesiology’s Revolutionary Century. Escribe en Taking Off and Landing y enseña en la Universidad Cristiana de Abilene.