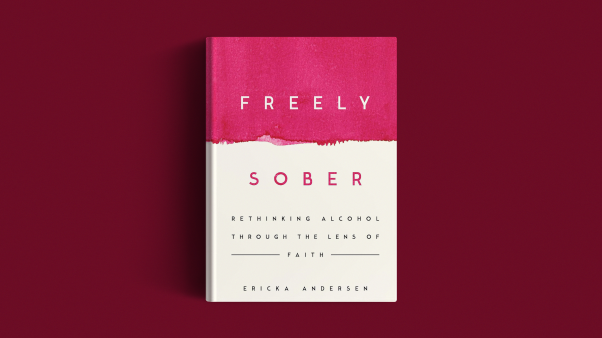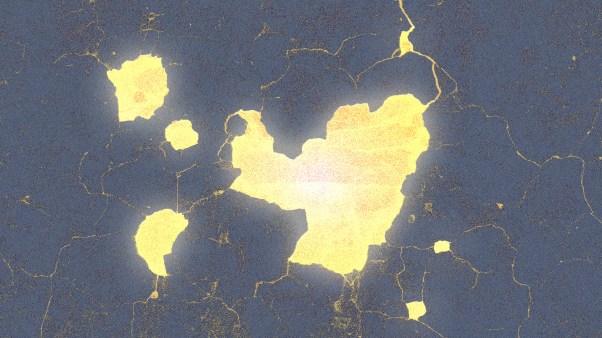«Casi te mueres, hermano».
Apenas había procesado esas palabras cuando mi hermano mayor se desplomó en una silla junto a mi cama de hospital.
Llevaba días languideciendo después de que una operación relativamente rutinaria se convirtiera en una peligrosa infección de todo el cuerpo. Mi hermano, cirujano general, no es de los que se andan con rodeos. Su desgastada postura era prueba suficiente de que no estaba exagerando.
Llevaba días dándole vueltas a mis historiales médicos, pidiendo una prueba tras otra en un intento desesperado de identificar la bacteria que intentaba matarme. Aunque su estado de ánimo parecía francamente irritado, fue él quien me salvó la vida mediante una última operación correctiva. «Te vas a poner bien, hermano. Te vas a poner bien».
Aquella noche, mientras yacía en la cama del hospital, una tormenta comenzó a caer sobre la ciudad. El relajante sonido de la lluvia me sacó de la cama por primera vez en días, y me acerqué como un anciano a una silla junto a la ventana para escuchar cómo caían las gotas de lluvia y ver luego cómo corrían en riachuelos serpenteantes hasta el alféizar de la ventana. Cerrando los ojos, reflexioné sobre el misterio de las pruebas mientras un versículo bíblico resonaba en mi cabeza:
«Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada» (Santiago 1:2-4).
Este pasaje a menudo me había parecido un sádico anhelo de dolor. Como alguien que había vivido gran parte de su vida decidido a huir de la incomodidad, la idea de gozarme en las dificultades era un anatema. ¿Acaso ser creyente no era una invitación a la bendición? ¿Cómo podrían el dolor y el sufrimiento de las pruebas considerarse gozo?
En la década de 1980, un centro de investigación llamado Biosphere 2 construyó un ecosistema cerrado para comprobar qué se necesitaría para colonizar el espacio. Todo estaba cuidadosamente cuidado y provisto, y los árboles plantados en su interior brotaron y parecieron prosperar. Luego empezaron a flaquear.
Imagino que los botánicos debieron observar la escena consternados, sin encontrar pruebas de enfermedad, ácaro o gorgojo. No había nada que pudiera hacer que los árboles comenzaran a decaer: las condiciones eran perfectas. Y entonces se dieron cuenta de lo que faltaba, algo muy simple, pero ausente en el confinamiento de la estructura: el viento.
El aire estaba demasiado quieto, demasiado sereno, una tranquilidad que garantizaba que los árboles estarían condenados a morir. Es la presión y la variación del viento natural lo que hace que los árboles se fortalezcan y sus raíces crezcan. Aunque los árboles dentro de Biosphere 2 tenían todo el sol, la tierra y el agua que necesitaban, en ausencia de vientos cambiantes no desarrollaron resistencia y terminaron por caer bajo el peso de su propia abundancia.
¿Podría ser que nuestras dificultades, más que nuestro deleite, sean las que nos acercan a Dios? Nos recuerdan nuestra desesperación y nos conducen de nuevo a la única fuente de vida abundante. Romanos 5:3-5 nos anima:
«Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado».
Pasé la mayor parte de la noche junto a aquella ventana mientras seguía lloviendo. Al entrar y salir del sueño mientras mi cuerpo sanaba, sentí la paz de Dios como un cálido abrazo que me recordaba que había estado conmigo en cada paso de mi viaje cercano a la muerte, guiando las manos de mi hermano mientras me salvaba la vida, y ahora estaba allí, llenando aquella habitación de hospital con su Espíritu.
Al pasar por la temporada de Cuaresma llenos de luchas, podemos empezar a ver las pruebas y las tormentas a través de una nueva lente. Aunque aún tengamos una fuerte aversión al dolor, podemos ver la mano de Dios cuando los vientos de la prueba vienen a azotarnos. Podemos consolarnos con el hecho de que gracias a ellos nuestras raíces crecerán más profundamente.
Robert L. Fuller es un escritor y cineasta que reside en Waco, Texas, junto con su esposa y sus tres hijos adolescentes. Es autor de una novela de ciencia ficción para niños y adolescentes que será publicada próximamente.