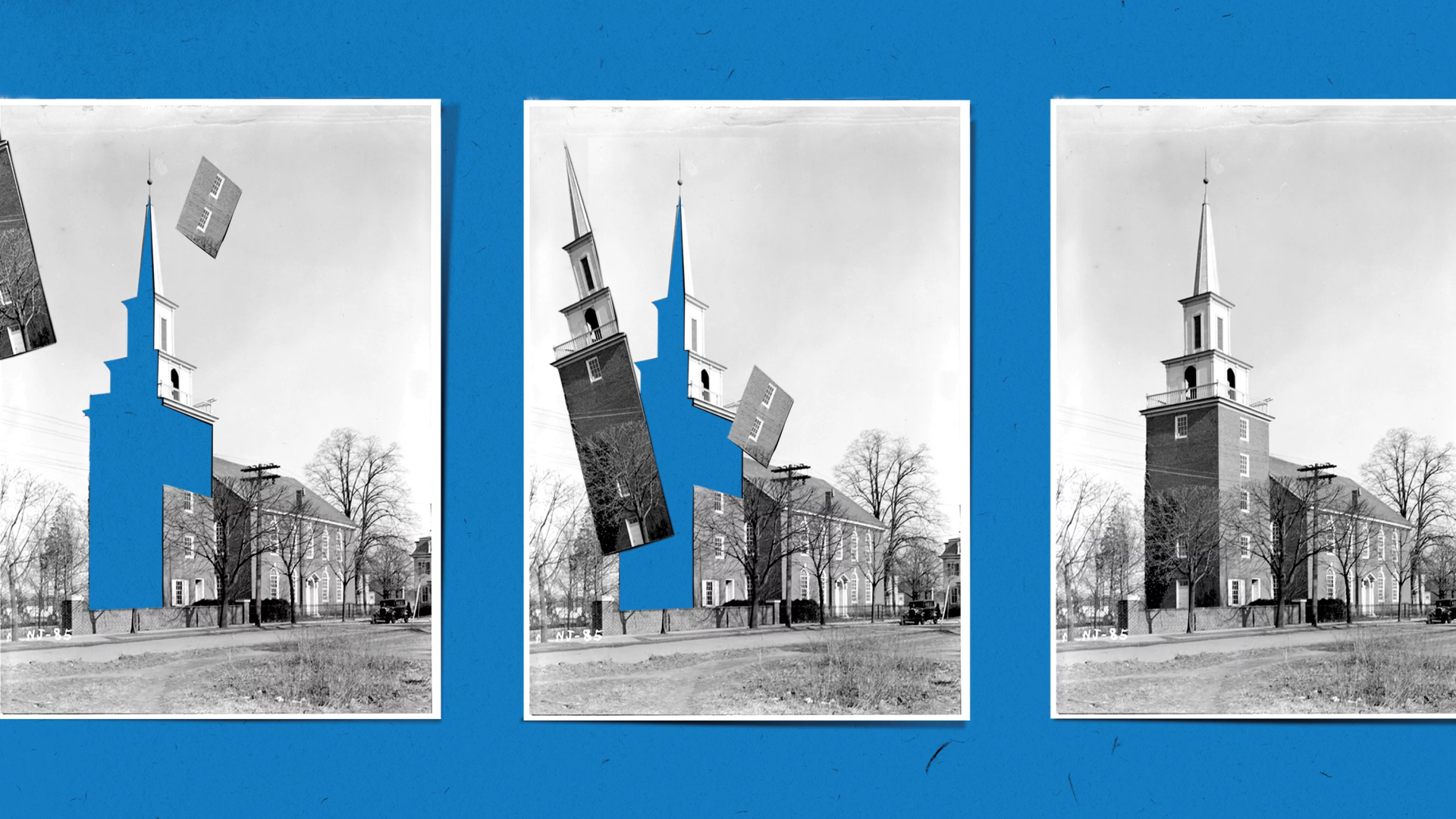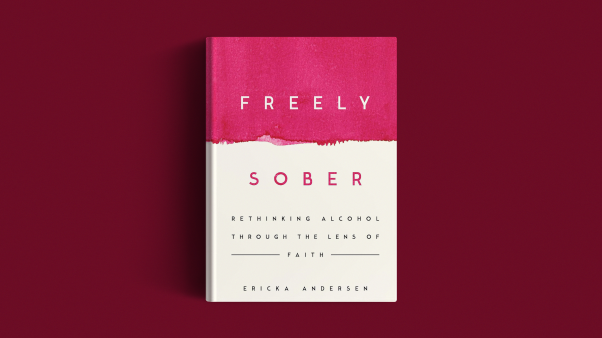Este artículo ha sido adaptado del boletín de Russell Moore. Suscríbase aquí. [Los enlaces de este artículo redirigen a contenidos en inglés].
«La gente ya no confía en sus líderes», me dijo el hombre. «Creo que The Rise and Fall of Mars Hill es el problema».
Se refería a la serie de pódcasts documentales de mi colega Mike Cosper. Le dije: «Estoy de acuerdo contigo, siempre y cuando le quitemos la cursiva a esa afirmación». El problema es la situación que condujo al auge y la caída de Mars Hill y otros incidentes similares, no quienes contaron la historia de lo ocurrido.
El lamento de este hombre no es irracional. ¿Quién de nosotros no está agotado por las constantes revelaciones de escándalos, abusos, estafas y encubrimientos dentro de la Iglesia, especialmente dentro de su ala evangélica? En ese hastío, algunos dirían: «¿Por qué no hablamos de todo lo bueno que hace la iglesia en lugar de lo malo?». El problema de este enfoque es que nos dejaría sin Buenas Nuevas que contar.
«La Iglesia es gloriosa», dirán algunos. «¿Por qué no mostramos esa gloria en lugar de machacar a la iglesia hablando de todas esas cosas malas?». Estoy de acuerdo en que la Iglesia es portadora de la gloria de Dios y en que debemos darla a conocer para que el mundo pueda contemplar su gloria. Pero mostrar la gloria y decir la verdad son parte de la misma tarea.
El apóstol Pablo le escribió extensamente a la iglesia de Corinto, sobre la gloria, refiriéndose concretamente al encuentro de Moisés con el resplandor de la gloria de Dios en la montaña. Era una gloria tan brillante que Moisés se cubrió la cara con un velo para que el pueblo no se sintiera abrumado por ella.
Pero lo que tenemos ahora en el Evangelio, afirma Pablo, es aún mayor: «Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu» (2 Corintios 3:18, NBLA).
Pablo continuó diciendo en esa carta que «el resplandor del evangelio» que anunciamos es, de hecho, «la gloria de Cristo» (4:4). Escribió: «Pues Dios, que dijo: “De las tinieblas resplandecerá la luz”, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo» (v. 6).
Ahora fíjate en lo que Pablo incluyó justo en medio de ese hilo sobre la luz y la gloria: «Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso», escribió, «no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios» (4:2).
En medio de la descripción de la gloria de Cristo, que Jesús ha confiado desde entonces a su Iglesia, el apóstol renuncia a las formas engañosas, «ocultas y vergonzosas». Pablo contrasta estas cosas negativas —mismas que denuncia en casi todas sus cartas— con una proclamación abierta de la verdad dirigida a la conciencia humana.
Pablo escribió así porque mostrar la gloria de la Iglesia no niega ni contradice decir la verdad sobre ella. Esto es especialmente cierto, como nos dice Pablo en otros lugares, cuando se trata de quienes manipulan la Palabra de Dios para satisfacer sus propios apetitos de poder, posición o placer —a expensas de personas vulnerables, fácilmente silenciables y aparentemente prescindibles—.
La tarea de mostrar la gloria y decir la verdad al mismo tiempo no es más contradictoria que el mensaje que nos llevó a Cristo en primer lugar: un mensaje tanto de juicio como de misericordia, un mensaje que revela el pecado pero que ofrece misericordia.
¿Puede este mensaje ser interpretado de forma desequilibrada? Sin duda alguna. Todos conocemos al tipo de persona que, tras desfalcar su negocio o engañar a su cónyuge, dirá: «Para eso está Dios: para perdonar». Y todos conocemos al tipo de persona que predica un mensaje del fuego del infierno y el azufre hasta tal punto que los pecadores no pueden oír el mensaje de que Dios envió a Jesús al mundo no para condenar, sino para salvar (Juan 3:17).
Para los que nos describimos como «evangélicos», esto debería quedar especialmente claro. Al fin y al cabo, somos herederos de aquellos que hicieron hincapié en que el Evangelio de la gloria no consiste en las instituciones muertas en las que nace una persona. Debemos ser —y realmente podemos ser— «nacidos de nuevo». Somos las personas que predican un evangelio que hace hincapié en que Dios realmente ama al mundo y realmente juzgará el pecado.
Hace más de un siglo, en su libro The Varieties of Religious Experience [Las variedades de la experiencia religiosa], el filósofo pragmatista William James contrastó la «mentalidad sana» de los «nacidos una vez» con las «almas enfermas» de los «nacidos dos veces». Antes de leer el libro por mí mismo, durante años pensé que este argumento sugería que los que nacemos de nuevo somos personas enfermas que necesitamos una muleta psíquica. Pero, en cierto modo, su argumento era justo el contrario.
Para él, los «nacidos una vez» son los que ven principalmente armonía y bondad en el mundo y en el corazón humano. Los «nacidos dos veces» tienen una visión más oscura —tanto de la naturaleza como de sí mismos— y no se quedan tranquilos con el simple mensaje de que el mundo es un lugar feliz y que al final todo estará bien. Saben que no es así. Su único consuelo no consiste en ignorar las malas noticias de la oscuridad, sino en ofrecer el tipo de evangelio que ve las cosas tal como son, y responde en consecuencia.
Rechazo, por supuesto, el concepto naturalista de la religión de James. Pero en este punto tenía razón en algo importante. Hace casi una generación, el teórico social Christopher Lasch argumentó que el reconocimiento de la oscuridad es precisamente lo que falta.
«Al no tener conciencia del mal, el tipo de experiencia religiosa de los que creen que en nacer solo una vez no puede hacer frente a la adversidad», escribió Lasch. «Solo ofrece sustento mientras no encuentre “humillaciones venenosas”».
En otras palabras, como nos muestra Jesús en Juan 9, el problema no reside en el ciego que clama por recibir la vista, sino en aquellos que no reconocen su ceguera: «Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado; pero ahora, porque dicen: “Vemos”, su pecado permanece» (v. 41).
Para quienes realmente prestan atención —al mundo, a la Iglesia y a sí mismos—, describir solo las «cosas buenas» no contribuye mucho a tranquilizar ni a generar confianza. Las personas para las que la religión es solo un vehículo de consuelo y florecimiento pueden ser totalmente ajenas a esto, pero su tipo de religión no ofrece nada a quienes se preguntan si alguien puede ver qué es lo que los está matando.
Una palabra que no da respuesta a los problemas más profundos no es proclamación, sino propaganda. La propaganda puede funcionar para las relaciones públicas, pero no tiene la autoridad [divina] para expulsar la oscuridad.
Sí, estos son tiempos de cinismo. La forma en que las instituciones han abusado del poder puede hacer que algunas personas se pregunten si todas las instituciones son iguales. Este cinismo no es exacto, pero tampoco es una locura, si consideramos todo lo que hemos visto.
Los argumentos sobre los hechos de las instituciones y las personas no solo son legítimos, sino necesarios. Argumentar que un acusado de asesinato no estaba en la escena del crimen es distinto de decir: «Hablar de asesinatos aquí perjudica al turismo, así que si hablas de ello, estás mostrando deslealtad para con tu ciudad».
Russell Moore dirige el Proyecto de Teología Pública de Christianity Today.
Traducción y edición en español por Livia Giselle Seidel.