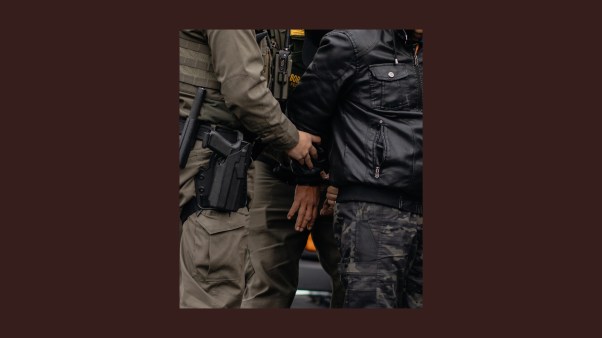Durante la semana pasada, el mundo ha prestado toda su atención a la corona con espinas de proteínas de COVID-19. Es raro experimentar una inquietud global tan extendida, en la que todos nos encontramos pensando en lo mismo. En cierto modo, el ruido de la vida moderna ha sido desplazado por lo que C. S. Lewis llamó el "megáfono de Dios": el dolor.
Los pacientes están muriendo. La gente tiene miedo. Y nos encontramos atrapados entre el frívolamente arrogante ("El coronavirus es solo otra gripe") y el aprehensivamente paranoico ("Estamos al borde del colapso financiero"). Después del episodio del sábado del podcast “Experiencia italiana COVID19”, en el que intensivistas pediátricos estadounidenses y australianos hablaron francamente con especialistas en cuidados intensivos en las Unidades de Cuidado Intensivo de Italia, cada una de nuestras instituciones nos está preparando para las próximas semanas con una seriedad única— incluso para aquellos de nosotros en medicina familiarizados con el sufrimiento, el triaje y la incertidumbre.
Está bien estar temerosos —nosotros lo estamos también. Sin embargo, como cristianos que trabajamos ya sea dentro o fuera del espacio de atención médica, este es un momento en el que nuestra respuesta podría distinguirnos como personas que practican lo que alguna vez fue llamado por los primeros paganos "una religión para los enfermos".
Con ese fin, queremos compartir algunas de nuestras experiencias de la pandemia de COVID-19 como médicos y aprendices residentes, —y como becarios investigadores de la Beca de Teología, Medicina y Cultura en la Escuela de Divinidad de Duke, que reúne a aprendices médicos, teólogos y pastores para pensar teológicamente en el frente de batalla de la atención médica— a fin de resaltar las contribuciones cristianas únicas del arrepentimiento, la hospitalidad y el lamento en el marco de nuestros preparativos para el nuevo coronavirus.
El arrepentimiento en medio de la idolatría de la salud
La salud es un bien en nuestra sociedad, y por buenas razones. El profeta Jeremías habló de la promesa de Dios de traer salud y sanar heridas. En Eclesiastés se nos dice que nos deleitemos en la salud de nuestra juventud. El apóstol Juan oró por la salud de sus lectores.
Si bien es bueno perseguir y mantener la salud, sentimos que hemos convertido un "bien" en un "dios". De hecho, si bien el coronavirus es nuevo, este no representa un nuevo miedo. Simplemente revela una idolatría silenciosa y bien alimentada hacia la salud de nuestros cuerpos, y nuestra confianza en la capacidad de nuestras instituciones médicas para salvarnos. El Occidente está sintiendo cómo uno de sus más grandes ídolos tiembla.
El teólogo ortodoxo Jean-Claude Larchet llega al punto de argumentar que el personal clínico constituye una "nueva clase sacerdotal" de este ídolo, en la que los médicos y otros trabajadores de la salud ministran una nueva "salvación de la salud" a los fieles devotos. En A Theology of Illness (Una teología de la enfermedad), escribe que la medicina moderna "alienta a los pacientes a considerar que tanto su estado como su destino están completamente en manos del médico … y que la única forma en que pueden soportar su sufrimiento es buscar pasivamente en la medicina cualquier esperanza de alivio o curación".
La histeria que rodea al nuevo coronavirus y nuestra obsesión por "aplanar la curva" desenmascaran una creencia muy arraigada de que el hecho de que cualquiera de nosotros muera sería, primero, un suceso extraordinario, y segundo, un fracaso de los esfuerzos de nuestra sociedad para protegernos. No debería sorprendernos entonces que, en un esfuerzo por contrarrestar nuestra ansiedad, empleemos el lenguaje del control médico: "la morbilidad y mortalidad de los relativamente jóvenes y sanos es baja".
Y, sin embargo, es precisamente a la población opuesta —los relativamente ancianos y enfermos— a quienes los cristianos están llamados a prestar la mayor atención. El Salmo 82 y Romanos 15 dejan en claro que adorar nuestro propio bienestar descuida nuestro llamado hacia los débiles —aquellos con quienes Cristo se identifica repetidamente en todo el Nuevo Testamento. Es la arrogancia médica la que nos dice que el 99 por ciento de nuestra población muy probablemente sobrevivirá al coronavirus. Pero es el amor del pastor el que pregunta, sin vergüenza, "¿Y qué del 1 por ciento?”
La salud es algo bueno, pero no es algo supremo. No es algo que podamos dominar mediante biohacking o garantizar mediante nuevas vacunas —aún cuando es un don y un deber buscar dichas medicinas. Nuestra comodidad no debería radicar en el hecho de que estamos protegidos bajo la bandera de la paz epidemiológica. Nuestra comodidad radica en el hecho de que incluso si somos afectados por el coronavirus y morimos, nuestras vidas son conocidas y selladas en Cristo.
Hospitalidad en medio del distanciamiento social
El historiador Gary Ferngren señala en Medicine and Health Care in Early Christianity (Medicina y cuidado de la salud en el cristianismo primitivo) que el único cuidado para los enfermos durante una epidemia similar a la viruela en el año 312 d.C. fue proporcionado por cristianos. La iglesia incluso contrató sepultureros para enterrar a los que murieran en las calles.
Algo que hemos olvidado rápidamente, en la era de los antivirales y el equipo de protección personal, es el profundo miedo provocaba la posibilidad de enfermedades como esa. Si interactuabas con alguien con peste en 1350, o con gripe española en 1918, había una posibilidad real de contraerla y morir. La oración "y si muero antes de despertar, le ruego al Señor mi alma tomar" era una súplica verdadera, no un tropo nocturno.
El nuevo coronavirus ha traído un poco de ese miedo a nuestra vida diaria. Es un temor que se manifiesta en estanterías vacías de máscaras quirúrgicas y artículos de limpieza en los grandes almacenes y hospitales, e incluso xenofobia y crímenes de odio contra personas por su etnia percibida en relación con el origen de COVID-19 en China. Es evidente en nuestras bandejas de entrada llenas de cancelaciones y protocolos siempre actualizados.
Pero los cristianos son gente para quienes la hospitalidad hacia la minoría y las personas potencialmente infectadas es una virtud central, una que subyace la tradición cristiana e incluso la práctica de la medicina moderna, lo sepamos o no. Olvidamos que hubo un momento en que las personas no cuidaban incondicionalmente a los enfermos simplemente porque estaban enfermos. De hecho, la palabra hospitalidad (de la que obtenemos hospital) proviene del latín hospes que significa "anfitrión" o "invitado". El primer prototipo del hospital surgió de monasterios medievales en los que monjas o monjes católicos albergaban a extraños que necesitaban alojamiento y alimento. Estas instituciones medievales se centraron en la convicción de que servir al extraño que sufría era servir al mismo Cristo. Esa metáfora cliché para la iglesia, "un hospital para pecadores", disfrutó de una nueva profundidad.
Es por esta razón que el término ahora familiar "distanciamiento social" —el esfuerzo consciente para reducir el contacto interpersonal a fin de prevenir la transmisión viral— tiene a los cristianos preguntándose qué hacer. En medio de la larga tradición del Cristianismo de comunión y atención a los marginados, deberíamos esperar sentirnos incómodos ante la idea de evitar intencionalmente a los necesitados.
Y aunque hablar de cuarentena es ciertamente inquietante, podemos recordar que ha sido común durante algún tiempo recluir a los enfermos. De hecho, ya aislamos a los moribundos en los hospitales y a menudo los desplazamos permanentemente en hogares de ancianos. Vivimos en medio de una epidemia de soledad que ya está conduciendo a resultados adversos para la salud. Cuando surgen enfermedades que amenazan la vida, no debería sorprendernos que no tengamos idea de qué hacer. No hemos practicado para ello. No hemos criado a nuestros hijos alrededor de ello. La nuestra es una cultura que trata la muerte y el sufrimiento físico como una excepción a ignorar, en vez de como una eventualidad para la cual debemos prepararnos. El teólogo y especialista en ética Stanley Hauerwas lo expresa así:
Después de todo, el hospital es, ante todo, una casa de hospitalidad en el camino de nuestro viaje con finitud. Es nuestra señal de que no abandonaremos a los que se han enfermado. … Si el hospital, como suele ser el caso hoy en día, se convierte en un medio para aislar a los enfermos del resto de nosotros, entonces hemos traicionado su propósito central, y distorsionado nuestra comunidad y a nosotros mismos.
El poeta metafísico John Donne escribió: "Así como la enfermedad es la mayor miseria, la mayor miseria de la enfermedad es la soledad". Cualesquiera que sean las prácticas de cuarentena social que emprendamos, haríamos bien en recordar que nuestra era de aislamiento continuará, aún cuando esta práctica de "distanciamiento social" se desvanezca. Quizás esta pandemia sea una oportunidad para despertarnos a la realidad de que hemos estado rodeados de enfermos aislados mucho antes de que el nuevo coronavirus nos encontrara quedándonos en casa.
Al mismo tiempo, el distanciamiento social es algo que la iglesia puede realizar con caridad y valentía. Es un deber literalmente corpo-rativo ("corporal"), en el que tenemos la oportunidad de actuar por amor para proteger a los vulnerables entre nosotros, y en el que combinamos la ciencia de las enfermedades infecciosas con sabiduría práctica y humildad.
Tenemos la oportunidad de ser creativos en la forma en que nos acercamos y practicamos el “acompañamiento social” a aquellos que ya son propensos al aislamiento social: los ancianos, los enfermos y los discapacitados. Podríamos llevar la Eucaristía (la Santa Cena) a los enfermos con un atuendo protector, hacer llamadas a los que viven en hogares de ancianos (quienes estarán cada vez más aislados conforme se limiten las visitas a esas comunidades) y escribir cartas de oración. Uno de nuestros propios pastores espera organizar congregaciones a distancia, mientras continúa practicando la esterilidad con la que los sacerdotes ya están familiarizados mientras manejan la Comunión semanal.
Cuando ponemos a trabajar la imaginación cristiana, descubrimos prácticas como la de un estudiante de medicina que participó en el Programa de Vocación del Médico, creado por John Hardt en la Universidad Loyola de Chicago. Como los especialistas en ética cristiana Brett McCarty y Warren Kinghorn describen al estudiante: “En lugar de aplicar el desinfectante para manos sin pensar, imaginó a sus sacerdotes católicos lavándose las manos en preparación para manejar la Eucaristía. … A través de esta visión teológica, se preparó para encontrarse con Cristo en el cuerpo de un paciente enfermo”.
Lamento en medio de la ansiedad
Si bien el mundo lamenta la cancelación de eventos deportivos o el estancamiento de la economía (todas ellas cosas apropiadas para desanimarse), el Cristianismo reconoce que tanto el nuevo coronavirus como nuestra respuesta a él a través del distanciamiento social hacen que la iglesia sea algo menos que su ser íntegro. Si el distanciamiento social es algo que tenemos que hacer, no deberíamos hacerlo sin salmos de lamento.
Y el lamento será cada vez más importante en las próximas semanas. Los trabajadores médicos en Italia (quizás el sistema de atención médica comparativamente más cercano de América del Norte) tienen interacciones familiares muy limitadas con los enfermos en las unidades de cuidados intensivos. La mayoría de las familias no pueden ver los cuerpos de sus seres queridos después de la muerte. Tal como lo estamos aprendiendo de nuestros colegas intensivistas italianos, tal vez nos encontremos incapaces de hacer lo mejor para cada paciente y, en cambio, debamos equilibrar con lo que es mejor para toda la comunidad —algo que nos preocupa mucho a aquellos de nosotros en medicina acostumbrados a poder hacer todo lo posible. Todo esto tiene el potencial de provocar un gran dolor y agotamiento.
Es un tanto extraño que estemos en la temporada de Cuaresma. Tal vez deberíamos mirar el domingo de Resurrección con una esperanza renovada, no solo de tumbas abiertas sino de catedrales reabiertas. La Semana Santa en la época de COVID-19 —en la que recordamos el sufrimiento del Rey en su camino hacia el Gólgota— seguramente adquirirá un nuevo significado.
De hecho, es interesante que el coronavirus obtenga su nombre de un anillo de proteínas con púas en su superficie que se asemeja a una corona, de ahí el título de "corona". En muchos sentidos, el coronavirus está revelando las cabezas coronadas que ya adoramos: salud, autoprotección, medicina. Nuestra atención global y sostenida a COVID-19 demuestra lo que buscamos por ansiedad, control y miedo.
Por supuesto, sabemos que Jesús llevaba una corona diferente, una que nos llama a adorar no por ansiedad o control, sino por un amor que expulsa todo miedo. Esa corona no hace que este momento de coronavirus sea menos serio; sin embargo, nos dice dónde depositar nuestras ansiedades, a quién consolar y qué corona de espinas recordar.
Brewer Eberly es médico residente de medicina familiar de primer año en el Centro Médico para la Salud AnMed, un sistema de hospital comunitario en Anderson, Carolina del Sur.
Ben Frush es médico residente de medicina interna y pediatría de segundo año en el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt y el Hospital para Niños Monroe Carrell Jr. en Vanderbilt, un sistema de hospital universitario de alto volumen en Nashville.
Emmy Yang es estudiante de medicina de cuarto año en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.
Cada uno es miembro de la Beca de Teología, Medicina y Cultura de la Escuela de Divinidad de Duke. Las opiniones expresadas son las de los autores y no representan necesariamente las opiniones o políticas de las instituciones que representan.
Traducido por Livia Giselle Seidel