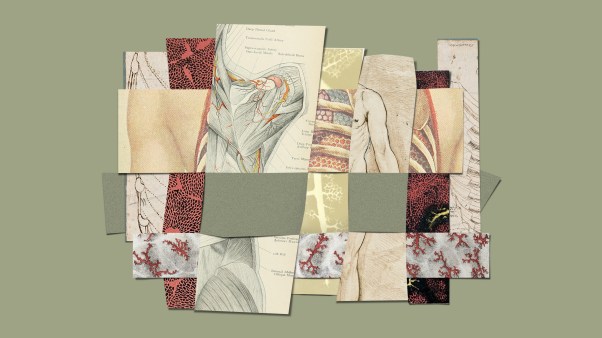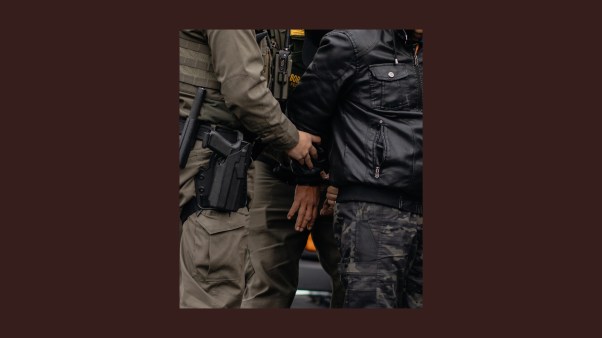Esta traducción fue publicada en colaboración con la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano (NHCLC, por sus siglas en inglés).
La gracia—es algo central al evangelio. Como cristianos, entendemos eso. Sin embargo, muchos de nosotros operamos con una teología inadecuada de lo que es un don, y un don presupone gracia.
Imagínese que le preguntamos a dos personas exitosas cómo fue que lograron hacer lo que han hecho. La primera dice, “simplemente soy una persona muy dotada.” La segunda dice, “simplemente he trabajado muy duro.” ¿Cuál de las dos suena más engreída?
Nuestra meritocracia—donde las personas son valoradas de acuerdo a sus habilidades solamente—nos ha condicionado a considerar arrogante el atribuir nuestros logros al don misericordioso de Dios. Por alguna razón, hablar de dones suena elitista. En cambio, pensamos que estamos siendo humildes cuando decimos que trabajamos duro para lograr nuestro éxito. La polaridad del evangelio entre gracia y obras, que aunque lo entendemos bien en teoría, en la práctica se vuelca: “¿Tuvo usted éxito? Debe haber trabajado más duro que los demás,” pensamos. “¿No tuvo usted éxito? Inténtelo otra vez.”
Porque es por obras que usted ha tenido éxito, no por dones, para que nadie se gloríe. No importa lo lógico que eso parezca, está muy lejos del evangelio.
Por buena razón, Pablo se refirió a los dones espirituales como carismata: dones de caris o gracia. Todos tenemos diferentes dones, de acuerdo a la gracia que nos ha sido dada (Ro. 12:3-6). Pablo también sabía que el usar esos dones era algo esencial para que todo mundo floreciera. Así que rogó a los fieles a que usaran lo que Dios les había dado—pero siempre como mayordomos, no dueños. Los marineros trabajan duro para utilizar el viento, pero nunca son tan insensatos como para atribuirse el mérito por mover el barco.
Sin embargo, el meme meritocrático aparece por todas partes. En lugar de hablar de sus dones singulares, los emprendedores ricos frecuentemente explican su prosperidad como resultado de diligencia, enfoque concentrado, y entrega. Aunque estas características encuentran apoyo en las Sagradas Escrituras y son cruciales a los negocios, pueden igualmente ser halladas en fábricas donde se explota al empleado y en campos de refugiados. Y los que logran sobresalir en la industria de la salud, la educación y la política hablan más de horas largas de trabajo y de esfuerzo intenso que de capacidad mental inusual o carisma. Tal manera de hablar tiene sentido en una cultura como la nuestra que valora el esmero individual, pero dentro de los círculos cristianos, es indefendible.
Hace unos cuantos meses, una oradora cristiana reconocida escribió en Twitter (parafraseo) “No soy especialmente dotada. Simplemente he trabajado muy duro. ¡Si usted sigue persiguiendo sus sueños, Dios va a lograr cosas dramáticas a través suyo!” Ella tenía buenas intenciones, sin duda, y su meta sincera era animar a otros. Pero los dones que ella tiene de inteligencia, comunicación y creatividad están mucho más allá de lo promedio. No hay manera que ella sepa si su ritmo de trabajo es mucho más elevado de lo común o si sus lectores lograrán cosas “dramáticas.” Si el apóstol Pablo escribiera en Twitter, me imagino que respondería, “¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado?” (1 Co. 4:7).
No es que fallamos al celebrar el trabajo. Sino que, enfatizamos tanto nuestro trabajo que los dones que Dios nos ha dado frecuentemente son minimizados. Al hacer eso, nos convencemos a nosotros mismos que nuestro éxito es el resultado del trabajo en lugar de la gracia. La meritocracia ha reemplazado a la carismata.
Cuando elevamos nuestro trabajo por encima de los dones de Dios, vira la gloria de él hacia nosotros. El lenguaje que habla de “dones” apunta hacia un dador abundantemente generoso. El lenguaje que habla de “obras” otorga el crédito al que obra, y apunta hacia el individuo mismo. También genera un sentido de que uno se lo merece: “Si tengo algo gracias a mis esfuerzos, entonces me lo merezco.” “Al que trabaja,” dice Pablo, “el salario no se le acredita como un don sino como una obligación” (Ro. 4:4, yo agregué la letra cursiva). Pero si Dios me lo dio, lo voy a tomar sin apretarlo demasiado, sabiendo que no tengo derecho a lo que me ha sido dado, que con la misma facilidad hubiese podido haber sido dado a alguien más. Si usted está inclinado hacia las obras, tiene cosas que le pertenecen; si usted está inclinado hacia los dones, es mayordomo de las cosas y las regala en cuanto se las piden. Llegan fácil, fácil se van.
La teología carismática, o centrada en la gracia, ve a la iglesia como un cuerpo, donde se dan diferentes dones a diferentes personas y, por lo tanto, se fomenta interdependencia. La teología meritocrática, o centrada en las obras, nos dice que si estudiamos más, oramos más, o evangelizamos con mayor regularidad, nosotros también podemos ser igual de eficaces que zutano o mengano. Si todo está a nuestro alcance, ¿para qué nos necesitamos los unos a los otros? ¿Para qué ser la iglesia?
En esto, me estoy predicando a mí mismo. Por años he luchando con mi envidia de un amigo quien es mucho más talentoso que yo. El es un mejor líder, un escritor más prolífico, un lingüista superior, y un predicador más eficaz. Cuando pienso como un meritócrata, me siento desalentado: Mi amigo es un mejor cristiano. Se merece el éxito. Cuando pienso como un carismático, experimento la libertad: A mi amigo le ha sido dado un don diferente y no se lo merece, de la misma manera que no me lo merezco yo. La gracia—trae libertad. ¿Qué tiene usted que no haya recibido?
Andrew Wilson, el más reciente columnista de CT, es un anciano en la iglesia Kings Church en Eastbourne, Inglaterra, y autor del reciente libro If God, Then What? [Si Dios, ¿entonces qué?].