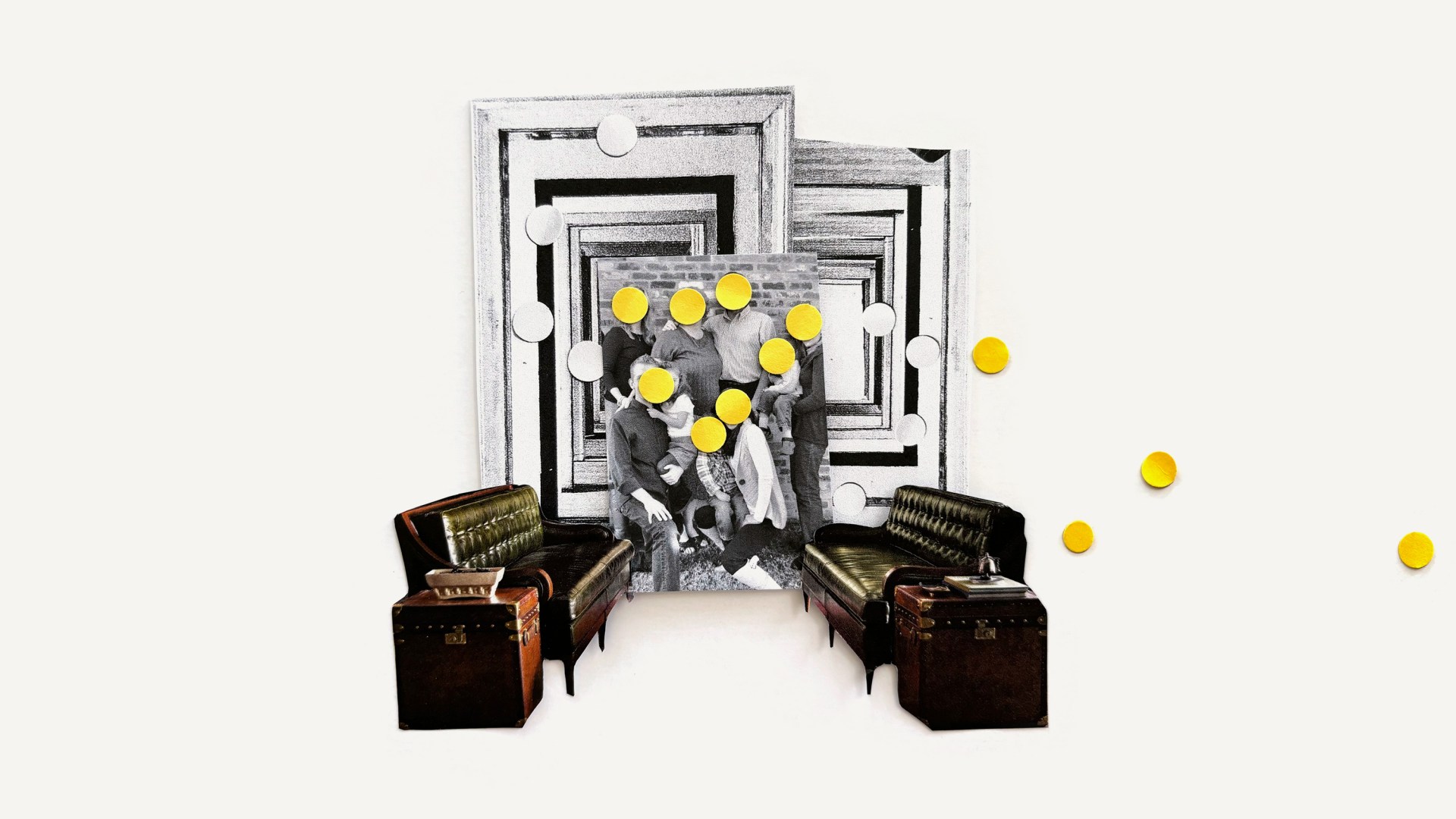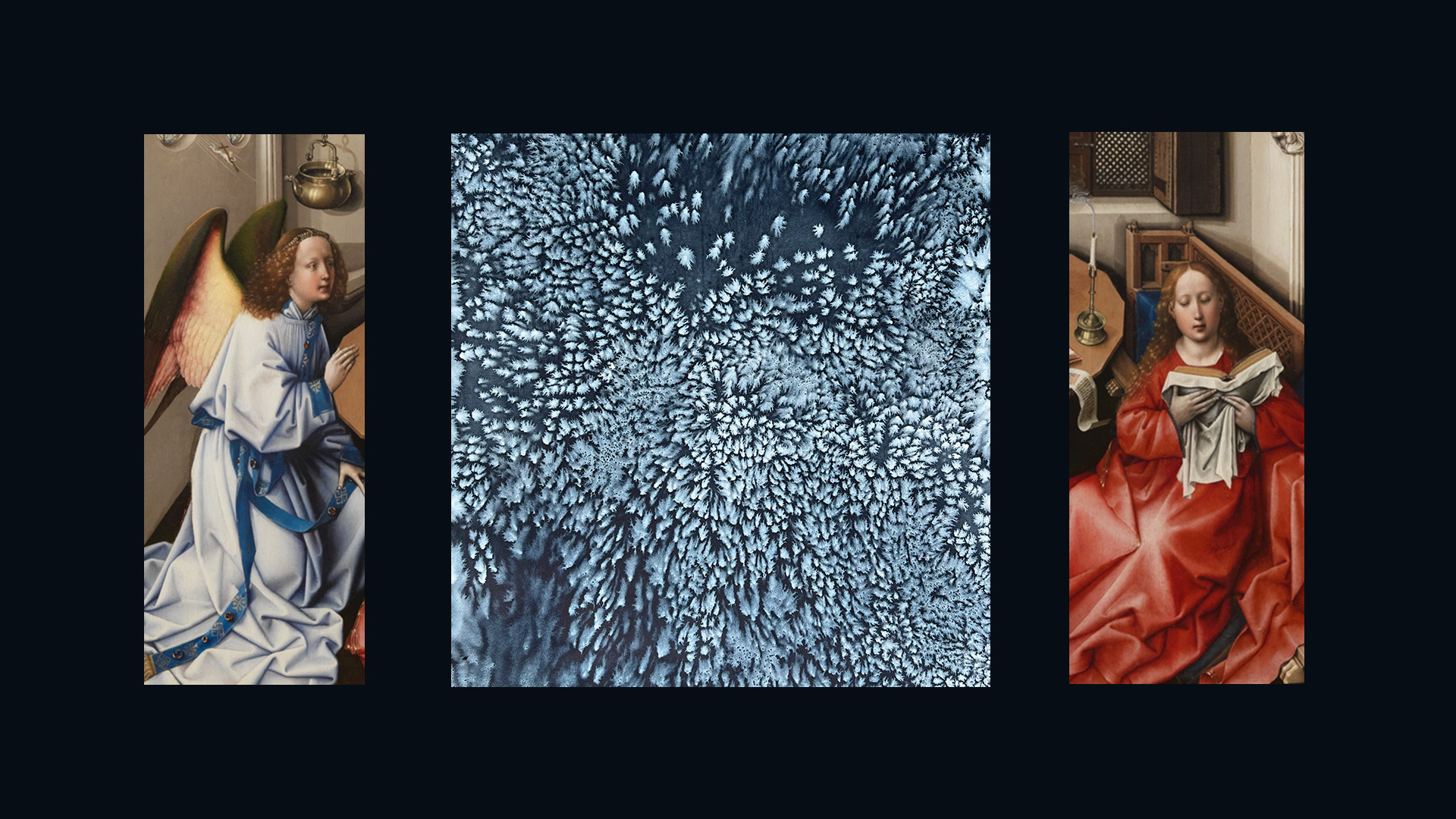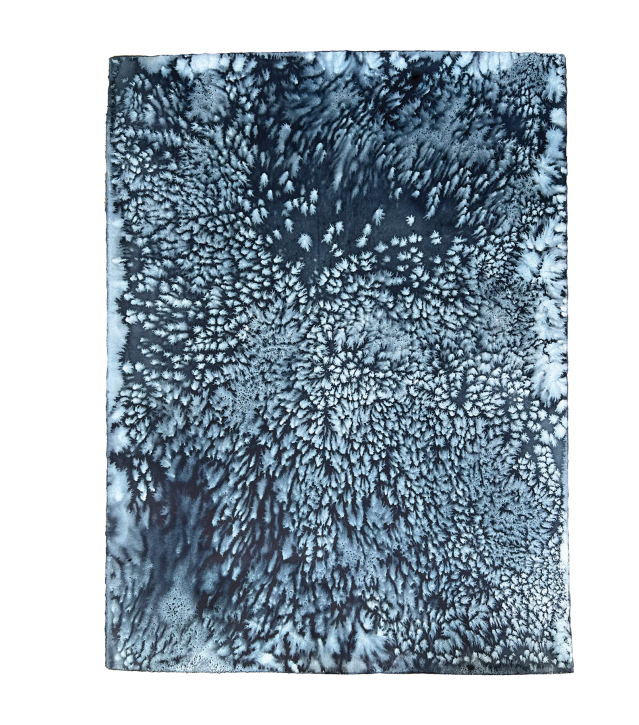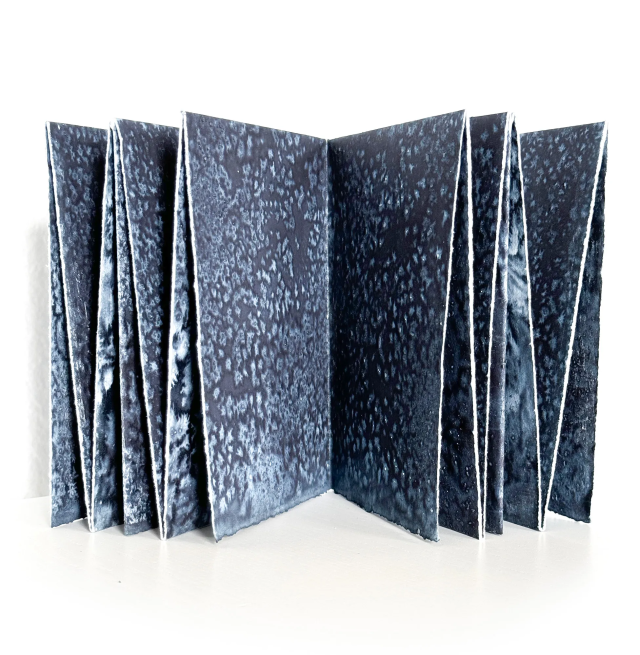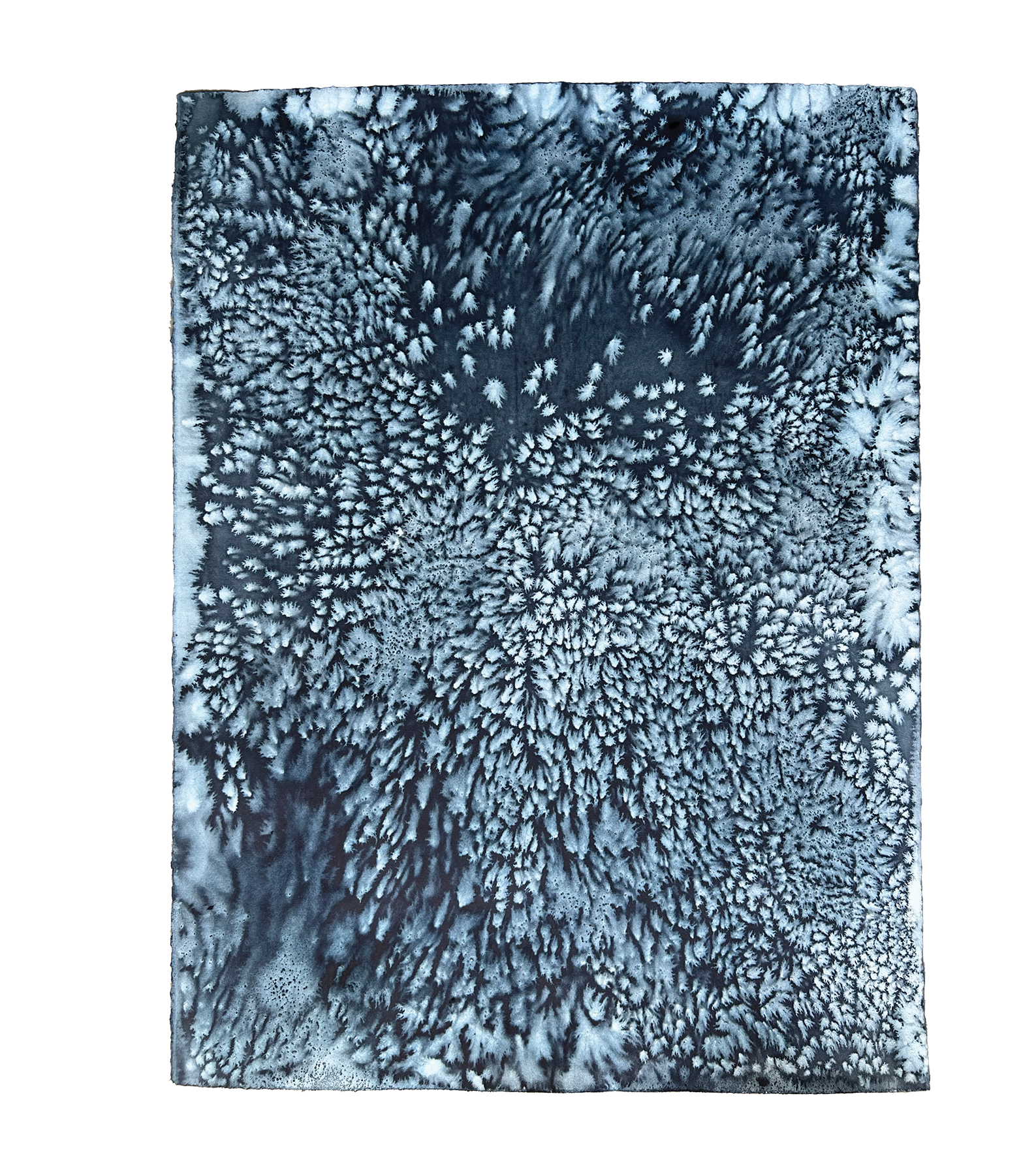No solo hay un día de Navidad. Hay doce. Los doce días de la Navidad se extienden del 25 de diciembre al 5 de enero, es decir, desde el día en que celebramos el nacimiento de Cristo hasta la víspera de la Epifanía, cuando recordamos la visita de los Reyes Magos. Estas dos festividades nos resultan familiares, pero en el transcurso de los días intermedios, el calendario litúrgico celebra eventos y personas menos conocidos que muchas tradiciones cristianas han observado a lo largo de la historia.
Algunas de estas fechas son obviamente apropiadas, como celebrar a la Sagrada Familia. Algunas otras son fiestas que no llaman mucho la atención, como la celebración del apóstol Juan el 27 de diciembre.
No obstante, algunos días nos pueden parecer extraños. El 26 de diciembre es la fiesta de Esteban, el primer mártir lapidado por la fe. El 28 de diciembre es la fiesta de los Santos Inocentes, un día para recordar a los bebés de Belén asesinados por Herodes en su intento de matar a un posible rival al trono. Y el 1 de enero corresponde al octavo día de Navidad, día en que se celebra la circuncisión de Jesús.
Cada uno de estos días conecta la Navidad con el derramamiento de sangre, incluso el último; sin embargo, pocas veces relacionamos esta idea con la celebración. La Navidad es festiva porque es un festival: una gran fiesta en honor del nacimiento del Rey. El Adviento es para la penitencia; la Navidad, para la alegría (Mateo 9:15).
Sin embargo, hay una razón que explica porqué dentro de los doce días de la Navidad tienen lugar estas conmemoraciones tan sangrientas. Son un duro recordatorio del mundo en el que nació Jesús: el mundo que vino a salvar. Incluso cuando nos alegramos, es menos probable que trivialicemos la Natividad de Cristo si recordamos que este niño nació para morir.
«Sin derramamiento de sangre no hay perdón» de pecados, dice Hebreos 9:22 (NVI). La Navidad puede parecer muy lejana del Calvario, pero en realidad es más cercana de lo que pensamos. En el nacimiento de Cristo, la cruz ya está a la vista, ya sea para Dios (desde la eternidad), en las Escrituras (como narración) o para nosotros (que ya conocemos el final de la historia). El Hijo de María nació para derramar su sangre por nosotros. Ya desde el vientre, este niño estaba destinado a llegar a la tumba de José de Arimatea. Las circunstancias de su nacimiento y los santos honrados durante este tiempo dan testimonio de esa solemne verdad.
Te invito a recorrer conmigo estos tres eventos a contrarreloj: la lapidación de Esteban (26 de diciembre), la masacre de los niños de Belén (28 de diciembre) y la circuncisión de Jesús (1 de enero). Digo «a contrarreloj» porque, aunque avanzamos por los días del calendario, estamos invirtiendo el flujo de la narración: de Hechos 7 (después de Pentecostés) a Mateo 2 (después de que Jesús cumpliera dos años) a Lucas 2 (cuando Jesús tenía solo ocho días de nacido). Espero que al final quede clara la razón detrás de esta lógica.
La sangre de los mártires
El día después de Navidad se conmemora al primer mártir cristiano. Puede que su nombre y su historia nos resulten familiares, pero merece la pena recordarlos.
Poco después de Pentecostés, los doce apóstoles se dan cuenta de que no pueden cumplir por sí solos todos los deberes necesarios en la creciente comunidad cristiana. Así que nombran a Esteban y a otros seis hombres para servir a la naciente pero creciente asamblea de fe en Jesús (Hechos 6:1-6).
La joven iglesia ya ha sufrido oposición externa y conflictos internos. Sin embargo, el número de discípulos de Jesús sigue en aumento, ampliando el círculo de la joven iglesia (2:41-47; 4:4; 5:12-16; 6:7). Pedro, Juan y los demás apóstoles han sido detenidos, encarcelados y golpeados (4:3-7; 5:17-42), pero ningún seguidor del Camino se ha visto obligado aún a seguirlo, como hizo Jesús, «hasta el fin» (Juan 13:1). Hasta que llegó Esteban.
Esteban es un gran polemista. Sabio y lleno del Espíritu Santo, se enzarza en disputas públicas con otros líderes y eruditos judíos (Hechos 6:8-10). Enfurecidos por sus discursos, los falsos testigos provocan problemas con rumores y chismes, y el sumo sacerdote le pregunta a Esteban si lo que ellos dicen es cierto (6:11-7:1). Su respuesta es un sermón que resulta ser el último. Cuando termina, la muchedumbre se enfurece. Lo sacan a empellones fuera de la ciudad y lo apedrean hasta matarlo (7:54-60). Un joven llamado Saulo asiente con la cabeza en señal de aprobación tácita (8:1).
Esteban es el primer mártir de Cristo, el protomártir y quien se convertiría en paradigma para todos los que vendrían después de él. ¿Por qué? ¿Y por qué recordarlo en el segundo día de Navidad?
Los creyentes debemos imitar a Esteban porque, en su vida y en su muerte, Esteban imita a Cristo. Proclama con valentía la palabra de Dios. Realiza señales y prodigios (6:8). Su rostro brilla con luz celestial (v. 15). Como Jesús, Esteban confía su alma al Dios de Abraham, Isaac y Jacob (7,32), seguro de que su Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos (Lucas 20:37-38). Su confianza estaba puesta en el poder de Dios para la salvación (Romanos 1:16), que es solo otra palabra para resurrección (2 Timoteo 1:10).
Por último, al igual que Jesús, Esteban consiente en su propia muerte. No lo desea, pero permite que suceda. No se defiende, sino que pone la otra mejilla (Mateo 5:38-48). Incluso le pide al Señor que perdone este pecado: el linchamiento de un inocente (Hechos 7:60). Tras haber aprendido esta oración de los propios labios de Jesús (Lucas 23:34), Estaban hace otra oración con su último aliento: «Señor Jesús, recibe mi espíritu» (Hechos 7:59; Lucas 23:46). Como Jesús oraba al Padre, de la misma manera los mártires y discípulos oran a Jesús, quien reina en la gloria a la derecha del Padre.
Un mártir no es solo, como Esteban, un creyente que muere por la fe. Un mártir es un testigo de Cristo. Eso es lo que significa la palabra griega martys, y por eso todos los cristianos comparten el mismo llamado. Al seguir a los apóstoles, que fueron testigos oculares de la Resurrección, todos nosotros seguimos dando testimonio del Señor resucitado de palabra y de obra, en la vida y en la muerte (Hechos 1:8 y 22; 2:32). Por eso Lucas señala la presencia de algunos «testigos» en la lapidación de Esteban (7:58).
Entendido de este modo más amplio, el martirio tiene sentido en Navidad. Celebramos la venida de Cristo no porque nos salva de la muerte, sino porque nos muestra cómo morir y cómo tener verdadera vida en esta vida agonizante. Ha nacido para darnos vida en abundancia, que es la vida eterna (Juan 10:10). Sin embargo, aunque nos aferremos a esta vida aquí y ahora, en nuestros cuerpos mortales, sabemos que no la poseeremos plenamente sino hasta que nos encontremos, como Jesús, más allá de la muerte. «Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir; la muerte ya no tiene dominio sobre él» (Romanos 6:9).
Por eso, cuando recordamos la muerte de Esteban al día siguiente de recordar el nacimiento de Jesús, estamos, en efecto, recordando nuestro bautismo: el día de nuestra muerte y el día de nuestro nacimiento a la vez. «¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva» (vv.3-4). En efecto, «quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios» (Juan 3:5).
Todo nacimiento está ligado a la muerte; ambos son inseparables. El nacimiento es sangriento, y lo que nace en la carne es mortal. Así pues, el nacimiento de Jesús en Navidad apunta simultáneamente a la muerte que Él murió para darnos la vida, al bautismo que es nuestro segundo nacimiento mediante la unión en su muerte, y al final definitivo de todo el ciclo fallido en su resurrección, ascensión y regreso.
Esteban es la primera de las innumerables semillas de Cristo sembradas en la tierra. En palabras de Tertuliano, nacido aproximadamente un siglo después de la muerte de Pedro y Pablo, «la sangre de los cristianos es semilla». O como la expresión es más comúnmente conocida: «La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia». En la economía de Cristo, la muerte engendra vida, y la Navidad no puede dejar de recordarnos ambas cosas.
La sangre de los inocentes
Si a primera vista es difícil relacionar a Esteban con la Navidad, la matanza de los Santos Inocentes no lo es tanto.
La historia es sencilla: Cuando unos hombres de Oriente le dicen a Herodes lo del niño «nacido rey de los judíos» (Mateo 2:2), Herodes conspira para asesinar a Jesús antes de que pueda convertirse en una amenaza. Enfurecido porque los Magos «se habían burlado de él» para ocultar la ubicación del bebé, Herodes ordena matar a «todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores» (v.16).
Tras la intervención de un ángel, Jesús escapa a Egipto con José y María (vv.13-15), pero el lamento de Raquel por sus hijos clama a Dios sin consuelo (v.18). Solo cuando Herodes muere, la sagrada familia regresa de Egipto y se instala en Nazaret (vv.19-23), la ciudad natal de María (Lucas 1:26-27) y ahora del Mesías (Marcos 6:1; Juan 1:46; Juan 7:40-42).
Al igual que la muerte de Esteban fue un reflejo de la muerte de Jesús, el nacimiento de Jesús fue un reflejo del nacimiento de Israel. Como Moisés, debe ser liberado del infanticidio masivo de un tirano (Éxodo 1:8-2:10). Como José, el hijo de Raquel (Génesis 30:22-24), debe buscar la protección de su propia familia en la tierra extranjera de Egipto (39:1-6). Como todos los hijos de Jacob, debe salir de Egipto y entrar en la tierra de Israel prometida a Abraham (12:7; Oseas 11:1).
Cada paso está plagado de peligros, violencia y derramamiento de sangre, y no se requiere nada menos que la intervención divina para cumplir el plan del Señor para la salvación de su pueblo.
Recordamos, pues, a los santos inocentes porque son el precio común que el mal cobra cuando se enfrenta a los buenos propósitos de Dios. Los recordamos porque un mundo que asesina niños sigue siendo, de algún modo, el mundo que Dios ama, un mundo que no está más allá de la redención, que necesita más que nunca el Evangelio del niño Cristo. Y los recordamos junto con el nacimiento de Cristo porque, al igual que las oraciones y los cantos de los creyentes han honrado su sacrificio a lo largo de los siglos, los santos inocentes anticipan el sacrificio único en la cruz. En palabras de Efrén el Sirio, que componía himnos en el siglo IV:
Los niños fueron inmolados a causa de tu nacimiento, que todo lo revivió.
Pero como el Rey, nuestro Señor, el Señor del reino, fue un [rey] inmolado,
los rehenes asesinados fueron entregados por ese astuto tirano.
Los rangos celestiales recibieron, revestidos de los misterios de su muerte
los rehenes que los seres terrenales ofrecieron. ¡Bendito sea el Rey que los engrandeció!
La sangre de la semilla de Abraham
El octavo día de la Navidad se celebra la circuncisión de Cristo. Para los gentiles es algo extraño; para los modernos, que relegan tales procedimientos a los pasillos estériles de hospitales y profesionales, es aún más extraño.
Dado que gran parte de la historia cristiana está lastrada por prejuicios latentes contra los judíos, es sorprendente que, enterrado en lo más profundo de la memoria de la Iglesia cristiana, nunca hayamos olvidado el significado de este día. Se celebra el octavo día de Navidad porque el pacto de Dios con Abraham ordena la circuncisión de todo varón judío al octavo día de su nacimiento (Génesis 17:12). Esto es precisamente lo que dice el Evangelio de Lucas: «Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido» (2:21).
La circuncisión anticipa el bautismo. Del mismo modo que el bautismo es un nuevo nacimiento a través de la muerte del viejo yo —una entrada mortificante en la familia del pacto con Dios—, la circuncisión hiere la carne en aras de una nueva vida que ahora se vive en alianza con el Señor. Toma la medida simbólica de un hombre, su virilidad y su poder para engendrar vida terrenal, y entra con un corte. No pide permiso. Proclama, a través de la sangre, que este niño pertenece a Dios porque es hijo de Abraham, y se espera que viva como tal todos los días de su vida.
Así se dirige Dios a Abraham: «De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto» (Génesis 17:13-14).
Jesús es circuncidado porque es hijo de María, y María es hija de Abraham. Jesús es judío, sujeto a la ley judía. Pero Jesús, confesamos, no es solo un judío, sino el Dios de los judíos. Es el Dios judío hecho carne. Es el autor de la Ley. Es el amigo de Moisés. Él es la voz que llamó a Abram de Ur y le hizo promesas extravagantes. Él es la fuente del mandamiento de la circuncisión.
En Jesús, por tanto, el Dios de Abraham se somete a su propia alianza. El Dios que circuncida se circuncida a sí mismo. Como dice Ephrem en otro himno a la Natividad:
He aquí que al octavo día, siendo niño
El Circuncidador de todos, vino a su propia circuncisión. (…)
La señal de Abraham quedó en su carne.
Este es un gran misterio. Es una de las razones por las que la Iglesia no pasa por alto el octavo día de Navidad como un episodio insignificante de la infancia de Jesús, sino que lo honra con una fiesta.
Una razón que va incluso más allá es que se trata de la primera gota de sangre derramada por el Salvador. Del mismo modo que Esteban y los santos inocentes cierran la historia de Jesús con el martirio, en su propia carne Jesús comienza y termina su vida derramando su sangre. Abre con una cuchilla judía, cierra con clavos romanos. Jesús tiene cicatrices desde el principio y, como aprendemos gracias a la experiencia de Tomás, sus cicatrices se curan, pero no se borran tras la Resurrección (Juan 20:19-29).
Pablo nos enseña que la descendencia (o «simiente») de Abraham es singular, no plural, porque las promesas de Dios se cumplen en Jesús, el Mesías de Israel y Salvador de las naciones (Gálatas 3:1-4:7). Este es el Evangelio que se proclama en Navidad, en himnos como «Se oye un canto en alta esfera» [«Hark! the Herald Angels Sing», traducción de la letra en inglés]:
Afable, deja su gloria,
Nacido para que el hombre no muera más;
Nacido para resucitar a los hijos de la tierra;
Nacido para darles un segundo nacimiento.
Mientras cantamos con gozo esta Navidad, no olvidemos el costo de este segundo nacimiento. Si tenemos oídos para oír, la historia de Jesús no nos dejará olvidarlo. Tampoco lo hará el calendario de la Iglesia.
Brad East es profesor asociado de teología en Abilene Christian University. Es autor de cuatro libros, entre ellos The Church: A Guide to the People of God y Letters to a Future Saint.