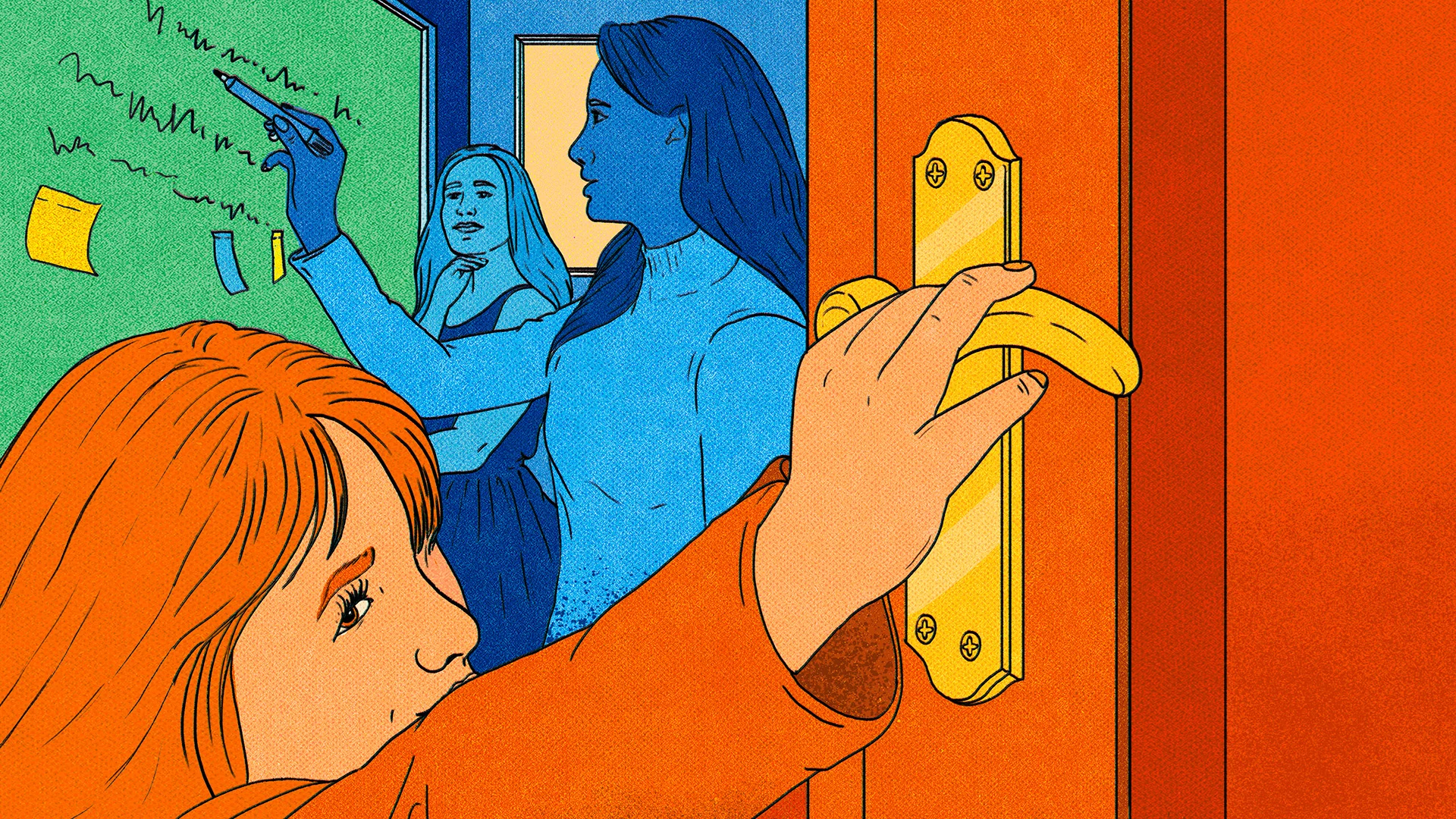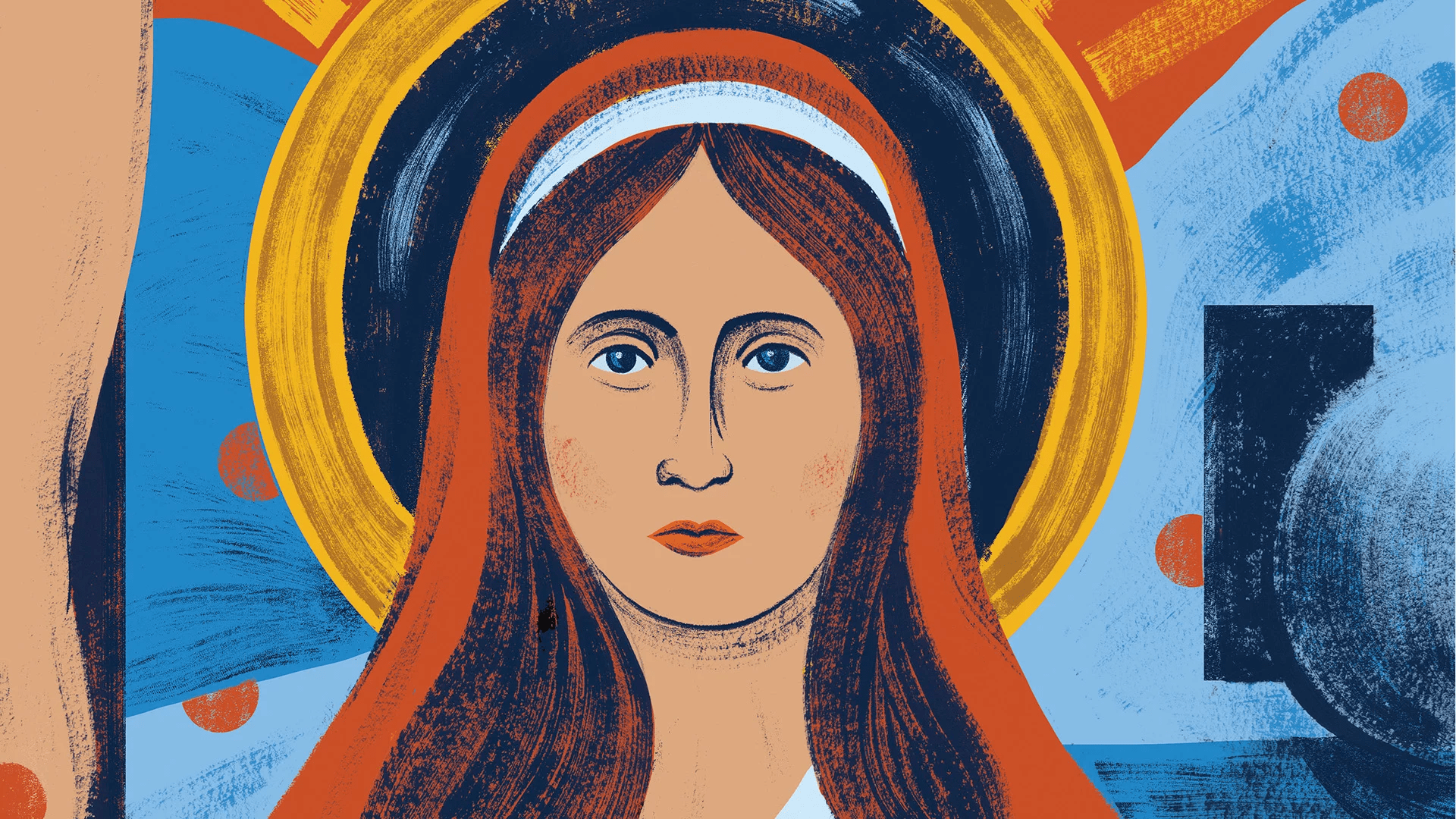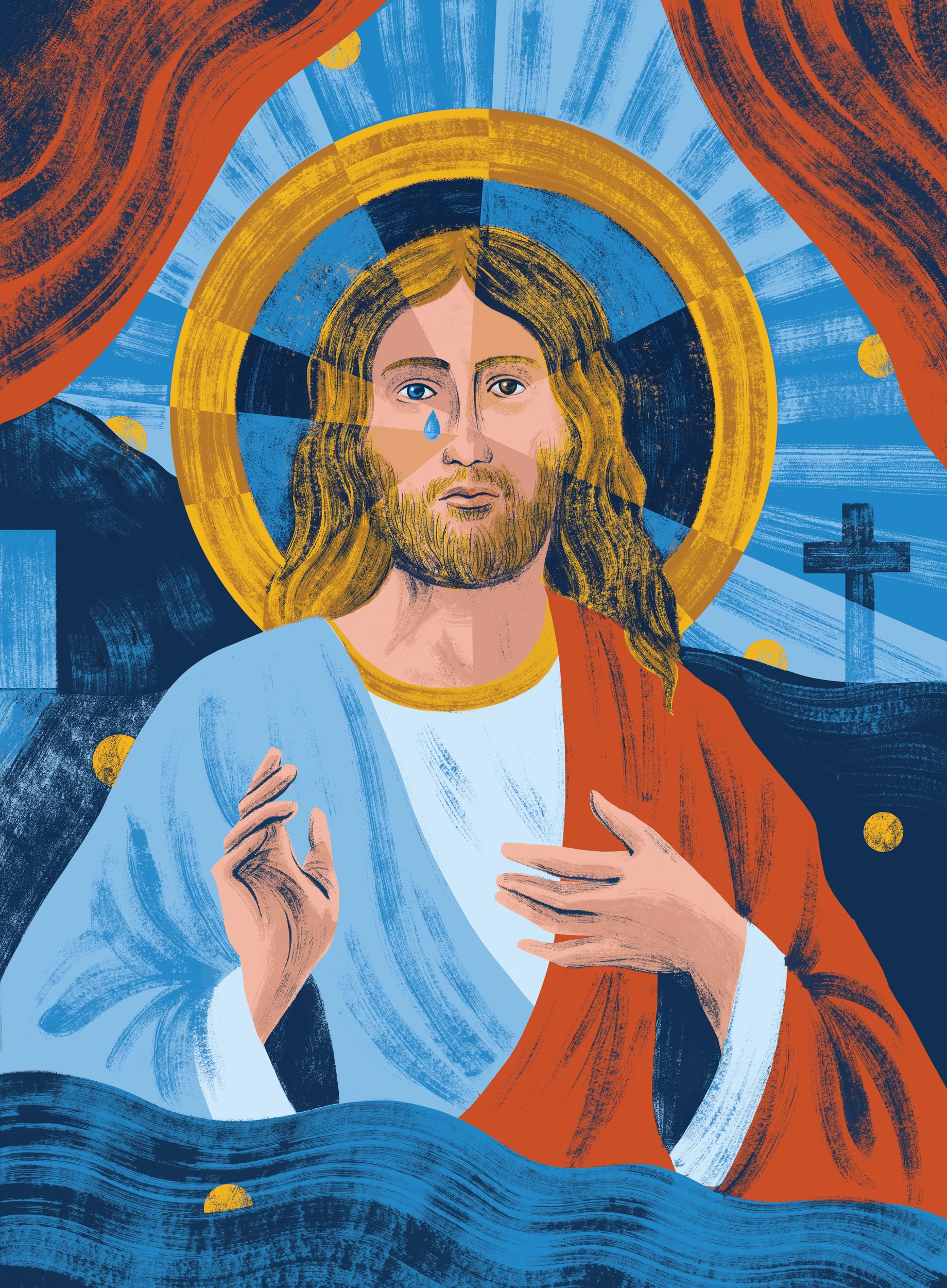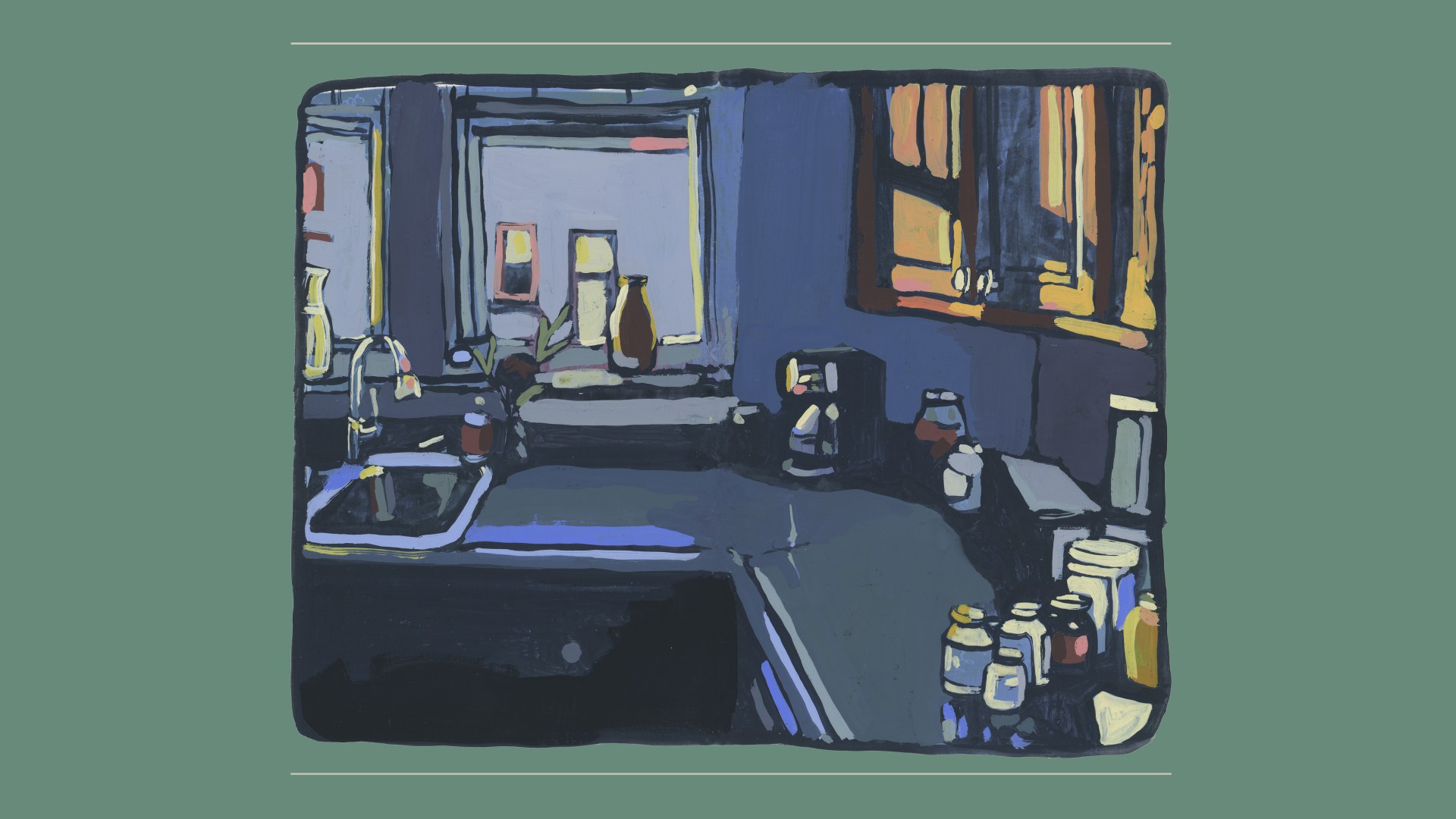El estribillo de la canción «The Blessing» de Elevation Worship que dice «He is for you» no se traduce al español con facilidad. En la versión inglesa de la canción, la frase se repite constantemente y crece con cada repetición. Sin embargo, en español, la misma canción dice «Él te ama».
«Me alegro de que los traductores hicieran eso», dijo el músico y traductor Sergio Villanueva, que pastorea la congregación hispana de la iglesia Wheaton Bible Church en Illinois. «Para transmitir esa idea en español tendrías que usar muchas más palabras. [Podría traducirse como Él está a tu favor o Él está de tu lado]. El español es un idioma hermoso, pero nosotros usamos más palabras y más largas».
La traducción de «The Blessing» («La Bendición») refleja el creciente interés de los artistas de alabanza angloparlantes por producir traducciones de sus canciones que resulten bien pensadas, cantables y culturalmente informadas.
A menudo, los artistas se empeñan en utilizar un enfoque que se aproxime lo más posible una traducción «palabra por palabra». Pero a medida que los compositores influyentes y las megaiglesias amplían su alcance, los equipos de traductores están ayudando a producir nuevas versiones de canciones de alabanza y adoración populares que conservan cierto grado de fidelidad a la versión original, sin tratar de replicar una redacción que no resulta tan accesible o evocadora en otro idioma.
«Hay que respetar la intención del autor original, aunque eso signifique cambiar lo que dice la letra exactamente», afirma Villanueva, quien ha traducido para Keith y Kristyn Getty, Sovereign Grace Music y Kari Jobe.
La distribución y traducción internacional de música de alabanza y adoración en inglés se ha acelerado en las últimas cuatro décadas, pero no de forma constante.
En los años ochenta y principios de los noventa, Integrity Music comenzó a publicar grabaciones en español, empezando con el álbum Quiero alabarte (Maranatha!) lanzado en 1981. ¡Hosanna! Music, por su parte, estableció una audiencia internacional a través de sus ventas directas de casetes al consumidor.
Cuando la música de alabanza contemporánea despegó como género distintivo a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, las canciones de alabanza de reconocidos artistas como Matt Redman, Hillsong y Tim Hughes encontraron un público entusiasta en todo el mundo.
El crecimiento del cristianismo evangélico en el Sur global coincidió con la proliferación internacional de la música de alabanza contemporánea; para 2020, el número de cristianos que hablaban (y cantaban) español era mayor que el de cualquier otro idioma.
Villanueva recuerda que el álbum de 2004 de Hillsong United, More Than Life, resonó en las iglesias latinoamericanas y aumentó el perfil del grupo en la región. «En aquellos años, todo el mundo hacía sus propias traducciones. Había innumerables versiones de “Here I Am to Worship” [“Vengo a adorarte”]. Cada quien tenía su propia versión», explica.
El álbum también llegó a ser popular en Canadá cuando Jonathan Mercier, expastor creativo de Hillsong Church Paris, pertenecía a un grupo de jóvenes en Cornwall, Ontario. Él asistía entonces a una iglesia bautista francófona que cantaba himnos tradicionales franceses. Cuando salió el álbum Mighty to Save de Hillsong United en 2006, Mercier tradujo él mismo algunas de las canciones para un campamento de jóvenes francófonos. Al traducir por su cuenta, dijo, las congregaciones tenían autonomía para crear nuevas letras que se ajustaran a su idioma y contexto cultural.
Cuando Hillsong se expandió en la década de 2000 a raíz del éxito de Darlene Zschech «Shout to the Lord» [«Cante al Señor»], la organización empezó a producir traducciones al español, francés y otros idiomas. La música de las megaiglesias ya había entrado en el mercado estadounidense a través de Integrity, que lanzó «Shout to the Lord» a través de Hosanna! Music en 1996.
Mercier recuerda haber leído algunas de estas primeras traducciones al francés durante una temporada en que hizo prácticas profesionales en la rama editorial de Hillsong. «Las traducciones existentes no eran cantables», dijo. «Eran demasiado literales».
Mercier, al igual que Villanueva, descubrió que los compositores de canciones de alabanza y adoración tendían a favorecer las traducciones que intentaban preservar la redacción exacta, a menudo a expensas del lirismo y la fluidez.
«La traducción es un arte», afirma Mercier, que ha traducido más de 100 canciones para Hillsong. «Algunas canciones son realmente fáciles de traducir; para otras es necesario mucho trabajo creativo e interpretación».
Villanueva afirma que cuando los compositores confían en los traductores para que administren sus palabras, la canción siempre sale beneficiada. El trabajo de un traductor es a partes iguales lingüístico, musical y teológico. La economía de palabras puede ser fundamental.
«Imagina que tienes una casa grande y te mudas a un apartamento», dijo. «Tienes dos opciones: puedes intentar conservar todos los muebles y vivir en un espacio hacinado, o puedes deshacerte de algunas cosas».
La decisión de traducir «He is for you» como «Él te ama» ilustra los beneficios de acercarse a una canción con un enfoque ampliado, y la flexibilidad por parte de los compositores originales, dijo Villanueva.
La frase «He is for you» evoca la protección y la defensa de Dios en nuestro favor. Subraya el mensaje de la canción de la bendición y el favor que Dios nos concede activamente. «Él te ama» tiene un tono diferente. Pero, en opinión de Villanueva, eso es algo bueno. La frase no tiene una correspondencia directa en español, y la bendición de Dios fluye de su amor por nosotros. Es una elección lógica.
La fuerte participación de un traductor puede crear complicaciones económicas. Mercier supervisó la traducción al francés y las grabaciones del proyecto Hillsong Global, una serie recopilatoria lanzada en 2012 que incluía nueve álbumes de alabanza en nueve idiomas diferentes, entre ellos español, francés, alemán, portugués, mandarín y ruso.
En algunos casos, Mercier aparece como compositor. En otros, no. El reconocimiento y la compensación no son siempre coherentes.
«Los derechos de autor son complicados debido a los acuerdos con los compositores originales», explica Mercier. «Los compositores originales tendrían que aceptar renunciar a una parte de los derechos de autor».
A Mercier no le preocupa demasiado. Él recibe un pago por su trabajo por parte de su iglesia, como muchos traductores. Pero las traducciones para una megaiglesia global como Hillsong tienen el potencial de generar ingresos sustanciales, y el trabajo de traducción está cada vez más supervisado por las organizaciones.
Algunas han optado por pagar a los traductores una suma única. Mercier forma parte del consejo editorial que supervisa el proceso de traducción en Sovereign Grace Music y ha recibido créditos como compositor en varias canciones, incluidas las que tradujo para el álbum Donde te encuentro de Kari Jobe en 2012. Él dice que, en muchos casos, ganó más al recibir un solo pago de lo que jamás vería en regalías.
La exportación de música de alabanza y adoración del mundo angloparlante se ha intensificado con la globalización y el auge de la reproducción por streaming. Las canciones de Hillsong, Kari Jobe, Chris Tomlin y Elevation aparecen en las listas que se cantan los domingos en todo el mundo. Algunos se preguntan si el ritmo actual de exportación es saludable o si roza el colonialismo cultural.
«Tiendo a desconfiar de las traducciones», afirma Marcell Silva Steuernagel, profesor adjunto de música eclesiástica en la Universidad Metodista del Sur, quien comenzó su carrera como líder de alabanza en Brasil. «La cultura nunca viaja de forma neutral».
Aun así, dijo Silva Steuernagel, hay que ser pragmático y pastoral.
«Cuando dirijo el culto en Brasil, no intento deshacerme de Hillsong. Eso es imposible», dijo. «Y podría acabar con relaciones con gente que valoro».
Villanueva coincide en que hay un lugar para las canciones importadas y adaptadas. Pero añadió que la adoración en la lengua materna tiene una fuerza única.
«Nada se compara a la lengua materna hablándole a Dios», dijo Villanueva. «Necesitamos ambas cosas. Y necesitamos sabiduría y humildad para abrazar lo que se necesita de ambas».
Kelsey Kramer McGinnis es corresponsal de música de Christianity Today.