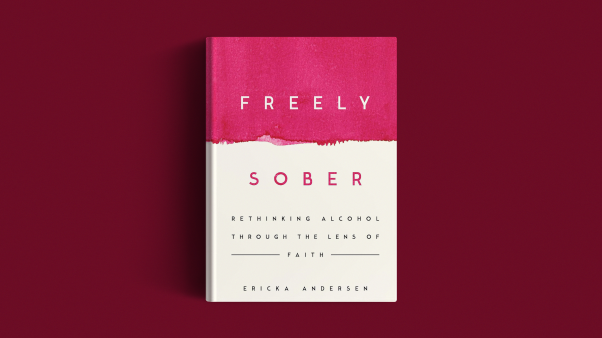El apóstol Pablo escribió muchas cartas, sin embargo, pocas sobrevivieron al paso del tiempo. Hoy contamos con una buena parte de su comunicación con las iglesias, es decir, cartas dirigidas a grupos de creyentes en ciudades específicas. Esto tiene sentido: esas cartas eran leídas en público con frecuencia; se copiaban, se difundían y se celebraban como Escritura ni apenas se había secado la tinta.
Pablo también envió varias cartas a personas de manera individual. Al leer los escritos bíblicos del apóstol, uno tiene la sensación de que está vislumbrando solo una pequeña parte de la red de relaciones y la influencia que tenía.
La mayoría de sus cartas se perdieron. Sin embargo, algunas sobrevivieron.
Era difícil que las cartas de carácter personal alcanzaran el nivel de canon para ser incluidas en las Escrituras. Si estaba relacionada a una gran figura o un líder de una gran comunidad, eso aumentaba la probabilidad de ser incluida. Por ejemplo, Timoteo era un destacado líder de la iglesia de segunda generación; también era obispo de Éfeso, una importante ciudad del Imperio romano y un importante centro del cristianismo. Por otro lado, Tito era un pilar de las misiones entre los gentiles y sirvió como obispo de Creta. Las cartas que llevan los nombres de estos líderes contaron con el respaldo de comunidades enteras a fin de ser incluidas en las Escrituras.
Entonces, un misterio para la posteridad es por qué se conserva la carta de Pablo a Filemón, líder de una iglesia que se reunía en una casa en la pequeña ciudad de Colosas. Es la carta más personal que tenemos de Pablo e incluye tan solo 25 versículos.
La carta revela una historia: un hombre llamado Onésimo había huido de su amo Filemón. Onésimo era probablemente un esclavo doméstico, un siervo de alto rango en la jerarquía de la servidumbre.
Llamarlo esclavo fugitivo es cierto, aunque puede causar confusión entre los lectores modernos, que podrían imaginar a Onésimo intentando escapar a través de algo parecido al ferrocarril clandestino del siglo XIX.
De hecho, algunos académicos sostienen que, aunque Onésimo buscó a Pablo, en realidad planeaba volver con su amo. Steven M. Baugh, profesor emérito de Nuevo Testamento en el Seminario Westminster de California, escribió: «Lo más probable es que Onésimo haya huído intencionadamente de Filemón y haya acudido a Pablo para que intercediera en su favor ante Filemón por alguna disputa entre el amo y el esclavo. Esta carta es la intercesión de Pablo».
No obstante, hoy en día nos costaría entender por qué Onésimo querría volver a la esclavitud. Pero la explicación es sencilla: si Onésimo tenía un puesto importante como servidor de un dueño rico, no se apresuraría a cambiar esa posición por una vida de campesino pobre.
«Los esclavos que pertenecían a las familias ricas o moderadamente ricas vivían, en cierto modo, una vida mejor que [las personas] libres pobres de la ciudad», escribió el historiador James S. Jeffers en The Greco-Roman World of the New Testament Era. «A diferencia de los libres pobres, estos esclavos normalmente tenían aseguradas tres comidas al día, alojamiento, ropa y atención médica». Muchos esclavos, añade Jeffers, «tenían una mejor educación que los pobres nacidos libres».
Sin embargo, la interpretación tradicional y más común de los motivos de Onésimo es que tomó dinero de Filemón y no tenía intención de volver.
De ser así, probablemente habría habido mucho dinero disponible. Muchos esclavos con habilidades en la administración y visión para los negocios se encargaban de supervisar los negocios de sus amos. Se les conocía como mayordomos u oikonomos, palabra de la que proviene «economía».
Filemón, un acaudalado hombre de negocios que se convirtió en cristiano por medio de la predicación de Pablo, vivía en Colosas. Habría tenido varios esclavos para ayudarlo en sus negocios. Debido al riesgo de robo en la ruta hacia los principales centros de comercio, hombres como Filemón no viajaban con sus mercancías. En su lugar, confiaban la tarea a esclavos mayordomos de confianza como Onésimo.
Pero según esta interpretación, en lugar de regresar a la casa de Filemón con su dinero, Onésimo pudo haberse quedado con el dinero y haber abordado un barco con destino a Roma. Pronto lo encontramos al lado de Pablo, sirviéndole en prisión y convirtiéndose en seguidor de Cristo bajo la instrucción del apóstol.
No podemos saber con certeza si huyó para buscar a Pablo o si escuchó acerca de él a través de la comunidad cristiana local de Roma. Sin embargo, es extraño que un esclavo fugitivo pasara tanto tiempo cerca de una figura religiosa con cargos en su contra, bajo arresto domiciliario y rodeado de agentes del Estado.
¿Por qué Onésimo corrió el riesgo y acudió a Pablo? Es como si supiera algo sobre Pablo que nosotros hemos olvidado.
En las décadas anteriores al nacimiento de Jesús comenzó a cernirse un espíritu de fanatismo revolucionario sobre el norte de Israel. La tierra era un hervidero de resistencia y levantamientos contra Roma: a veces había revueltas armadas, otras veces había robos en los lugares oficiales donde se guardaban los inmundos impuestos romanos.
Pero para Roma esto no era nada nuevo. Mantener al pueblo bajo sumisión era un arte perverso, y el imperio tenía siglos de práctica.
Los líderes que encabezaban intentos de insurrección eran ejecutados por métodos terribles como la crucifixión o el empalamiento. Y Roma sabía que no bastaba con cortar la cabeza del problema: para sofocar la rebelión, había que acabar con comunidades enteras.
Así que, según nos cuenta el historiador de la antigüedad Josefo, Roma comenzó a saquear pueblos rebeldes enteros y a vender a sus habitantes como esclavos en los numerosos mercados disponibles para ello. Los traficantes de esclavos de esta época solían seguir a las legiones romanas en sus campañas militares, tomando así personas como botín y llenando las arcas romanas.
Uno de los pueblos de Galilea sería fuente especial de problemas para Roma en los cien años que rodearon la resurrección de Cristo: el pueblo de Giscala, situado en el extremo norte.
En los últimos años antes de Cristo o en los primeros años de nuestra era se cometió ahí alguna infracción grave —los detalles se han perdido en la historia— y los romanos reunieron a los habitantes de Giscala, los transportaron en carros y los convirtieron en esclavos.
Si la memoria de la iglesia primitiva es correcta, los padres de Pablo se encontraban entre ellos.
En el año 382 d. C., el papa le encargó a Jerónimo, un erudito joven y sorprendentemente brillante, que actualizara la ya arcaica Biblia en latín. Había muchos eruditos que sabían griego, pero Jerónimo era uno de los pocos que dominaba tanto el hebreo como el griego.
Veinte años más tarde, en un monasterio en la ciudad de Belén, terminó la monumental tarea de la Vulgata, la traducción de la Biblia más influyente del mundo. También logró escribir, entre otras obras, cuatro comentarios sobre las cartas de Pablo.
En su comentario a la Epístola a Filemón, Jerónimo recoge la memoria que la iglesia primitiva tenía de Pablo:
Dicen que los padres del apóstol Pablo eran de Giscala, una región de Judea, y que, cuando toda la provincia fue devastada por la mano de Roma y los judíos se dispersaron por todo el mundo, se trasladaron a Tarso, una ciudad de Cilicia.
Una traducción más precisa del comentario de Jerónimo, cuando traduce del latín fuisse translatos, dice que los padres de Pablo «fueron llevados a Tarso», es decir, llevados contra su voluntad.
Algunos han especulado que los antepasados de Pablo eran oportunistas, y que quizás abandonaron Israel porque la marroquinería y la fabricación de tiendas eran negocios más rentables en un importante centro romano como Tarso.
Sin embargo, eso no es concuerda con lo que decía la iglesia primitiva.
El eufemismo «fueron llevados» significa que Roma trató a los padres de Pablo como casi siempre trataba a los insurgentes. Según el erudito alemán Theodor Zahn, fueron «tomados como prisioneros de guerra» y vendidos como esclavos en Tarso. Pablo podría haber sido un niño entonces, dice Zahn, o podría haber nacido cuando sus padres ya estaban sometidos a la esclavitud.
La esclavitud romana no era igual que la esclavitud estadounidense. «Los ciudadanos romanos a menudo liberaban a sus esclavos», escribió Jeffers. «En los hogares urbanos, esto solía ocurrir cuando el esclavo alcanzaba los 30 años. Conocemos pocos casos de esclavos urbanos que alcanzaran la vejez antes de obtener la libertad».
Según la experta en estudios clásicos Mary Beard, muchos contemporáneos veían este camino de la esclavitud a la ciudadanía como una característica distintiva del éxito de Roma. Beard escribe: «Algunos historiadores estiman que, hacia el siglo II d. C., la mayoría de la población libre de la ciudad de Roma tenía esclavos en su ascendencia».
Es por eso que muchas traducciones de la Biblia han optado por utilizar el término «siervo» en lugar de «esclavo». La esclavitud era sin duda una grave afrenta a los derechos humanos. Sin embargo, la esclavitud del Nuevo Testamento no era el tipo de esclavitud que podríamos imaginar desde una perspectiva occidental. La esclavitud romana solía terminar en libertad y, en muchos casos, incluso creaba oportunidades de ascenso social, especialmente para los hijos de los esclavos.
Algunos siglos después de Jerónimo, Focio el Grande, patriarca de Constantinopla, recorrió su famosa biblioteca y sacó algunos volúmenes y documentos que desde entonces han quedado perdidos en las arenas del tiempo. Solo sabemos de ellos por una cita que dejó en una carta. Basándose no en Jerónimo, sino en otra fuente de la Iglesia primitiva que los historiadores aún no han identificado, escribió:
Pablo, el apóstol de la divinidad…, que había tomado como su patria la Jerusalén celestial, tenía también como parte de su herencia la tierra de sus antepasados y su raza física, a saber, Giscala (que ahora es una aldea de la región de Judea, y que anteriormente fue conocida como una ciudad pequeña). Pero debido a que sus padres, junto con muchos otros de su raza, fueron capturados por las lanzas romanas y terminaron en Tarso, que luego sería su lugar de nacimiento, [Pablo] nombra a esta ciudad como su tierra natal.
Focio sitúa el nacimiento de Pablo en Tarso, hijo de padres esclavos. Ahora bien, el hecho de que exista una tradición no significa que sea cierta. Muchas tradiciones no concuerdan con las Escrituras y deben dejarse de lado.
Pero no en este caso.
Jerome Murphy-O’Connor, académico paulino y profesor de Nuevo Testamento en la École Biblique en Jerusalén, escribió que «la probabilidad de que él o cualquier cristiano anterior inventara la asociación de la familia de Pablo con Giscala es remota. La ciudad no se menciona en la Biblia, no tenía ninguna conexión con [la tribu de] Benjamín, y no tenía ninguna relación con el ministerio de Jesús en Galilea».
Traducción: si alguien quisiera inventar una leyenda sobre los orígenes de Pablo, pensaría en algo llamativo. Lo situaría en un lugar importante, con una historia que consolidara su herencia en la narrativa bíblica. No nombraría una ciudad desconocida que ni siquiera aparece en las Escrituras.
En lo que se refiere a las tradiciones históricas de la Iglesia, esta es la explicación más fiable que hay. Académicos alemanes como Zahn y Adolf von Harnack se refieren a este tipo de detalles como unerfindbar, que se podría traducir como «inexplicable, a menos que sea cierto». Otras traducciones de este término lo aclaran como «demasiado preciso para haber sido inventado».
Uno de los grandes enigmas de los estudios académicos paulinos es por qué no hay muchos expertos en el mundo angloparlante que hablen de esto. Douglas Moo, un destacado estudioso de los escritos de Pablo en Wheaton College, dijo en una entrevista: «He encontrado muy pocos libros sobre Pablo que siquiera lo mencionen». En su biografía de Pablo, N. T. Wright menciona brevemente que se trata de una «leyenda que surgió mucho después».
Pero no es una leyenda, y difícilmente surgió mucho después.
 Ilustración de Michael Marsicano
Ilustración de Michael MarsicanoLos académicos estudiosos de Jerónimo y Orígenes de Alejandría, otro padre de la Iglesia primitiva, coinciden en que la afirmación de Jerónimo sobre los padres de Pablo, escrita en el año 386 d. C., no era una afirmación original; es decir, Jerónimo no fue el primero en escribirla. De hecho, muy pocos de sus comentarios son de creación propia.
Ronald E. Heine, estudioso de Orígenes de Alejandría en la Universidad de Bushnell, dijo: «[En sus escritos,] Jerónimo básicamente está traduciendo a Orígenes». Caroline Bammel, historiadora de la Iglesia primitiva en Cambridge, lo expresó de forma más contundente cuando escribió que la obra de Jerónimo en sus comentarios es «en gran parte plagiada de Orígenes».
El comentario de Orígenes sobre la carta a Filemón, al igual que gran parte de su obra, se perdió con el tiempo. Sin embargo, gracias a las traducciones —o apropiaciones— de Jerónimo de otros comentarios de Orígenes, los académicos están seguros de que el comentario de Jerónimo en realidad procede de Orígenes. «En este comentario tenemos la exposición de Orígenes revestida con el ropaje del latín de Jerónimo», escribió Heine.
De esta manera, la tradición sobre la ascendencia de Pablo no se originó en la época de Jerónimo, sino en la de Orígenes, a principios del siglo III. Además, Orígenes escribía desde la ciudad de Cesarea, que estaba junto a Galilea y donde Pablo pasó dos años (Hechos 23:23-24; 24:27). Los creyentes ancianos que conservaban la tradición oral habrían crecido bajo el liderazgo de la segunda y tercera generación de la iglesia.
Según escribe Heine, el comentario de Orígenes es «la explicación más antigua que se conoce de la Epístola a Filemón», y demuestra que no se trata de una leyenda que surgió con los años. «Con toda probabilidad, [este] representa el primer comentario que se escribió sobre la epístola».
En la academia alemana, la idea de que Pablo haya sido un esclavo manumitido ha sido objeto de debate durante 150 años. Académicos eminentes del siglo XX como Von Harnack y Zahn, al igual que Martin Dibelius, dieron credibilidad al relato de Jerónimo.
Muchos otros académicos alemanes «toman en serio la afirmación de que los padres de Pablo procedían de Galilea», escribió el teólogo Rainer Riesner, que actualmente imparte clases en la Universidad de Dortmund.
Algunos incluso llegan a precisar qué rebelión galilea pudo haber conducido a la esclavitud de sus padres: el levantamiento del año 4 a. C., cuando Varo, gobernador romano de Siria, quemó ciudades enteras y crucificó a 2000 personas. En ciudades galileas como Séforis, según escribió Josefo en su obra Antigüedades judías, «convirtieron a sus habitantes en esclavos».
Si esto es cierto, el hecho de que Saulo de Tarso apareciera en Jerusalén veinte años más tarde, siendo un adolescente, tiene mucho sentido. Cuando Pablo le dijo al comandante en Hechos 22:28 que había «nacido» ciudadano romano, esa palabra, gennao, puede referirse al nacimiento o a la adopción. Los esclavos romanos liberados solían ser adoptados por la familia de su amo y se les daba la ciudadanía y un nombre romano.
Esto también explica por qué su nombre era Pablo, un nombre muy romano que ningún fariseo le daría a su hijo hebreo.
Contrariamente a la creencia popular y a las referencias que se suelen hacer desde el púlpito, Saulo no adoptó el nombre de Pablo después de convertirse al cristianismo. El nombre Saulo lo acompaña desde el principio y sigue utilizándolo después de su conversión (Hechos 11, 13).
En contextos hebreos, utiliza su nombre hebreo, Saulo. En contextos grecorromanos, utiliza el cognomen (la tercera parte de un nombre romano) Paullus, que habría heredado de la familia romana.
Aunque podría haber heredado el nombre Paullus de cualquier familia romana, había una familia particularmente famosa con ese nombre: la tribu Emilia (Aemilian), según el erudito clásico del siglo XX G. A. Harrer. No se sabe a ciencia cierta, pero Harrer especula que si el dueño de Pablo procedía de esa tribu, su nombre romano podría haber sido L. Aemilius Paullus, también conocido como Saulo.
Sea cual sea el origen del apellido, Riesner dijo en una entrevista que el padre de Pablo «fue manumitido por su amo romano y automáticamente obtuvo la ciudadanía [romana]».
Es fácil olvidar lo extraño que es Pablo. Él y Lucas parecen contar historias tan diferentes de la vida de Pablo que han dejado perplejos a algunos académicos.
En Hechos de los Apóstoles, Lucas pinta un retrato de Pablo como un ciudadano romano y tarsense, cómodo en el mundo judío helenista, con su laxa adhesión a las costumbres antiguas. Sin embargo, Pablo, se refiere a sí mismo en otros lugares en términos muy judíos: «hebreo de hebreos» (o «un verdadero hebreo»), de habla aramea, «de la tribu de Benjamín», fariseo y zelote [La mayoría de las traducciones de la Biblia al español dicen «en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia»] (Filipenses 3:5-6).
Si no tuviéramos el libro de los Hechos, uno podría pensar que Pablo era de Galilea o Jerusalén, por la forma en que habla. Al fin y al cabo, «nadie se hacía fariseo fuera de Palestina», escribe Riesner en su libro Paul’s Early Period.
Era prácticamente inaudito que alguien fuera a la vez un fariseo galileo, zelote y ciudadano romano en Tarso. Por ejemplo, algunos podrían afirmar que no se podía ser «hebreo de hebreos» y judío helenista. Pero eso es precisamente lo que era Pablo.
Pablo no era un judío de habla griega que había perdido su lengua, su cultura y vivía en el lujo romano.
En esa época, al igual que en la actualidad, existía una fuerte diferenciación entre los judíos que vivían en su tierra natal y la defendían, y los que llevaban una vida más cómoda en otros lugares. Pablo señaló intencionadamente que estaba arraigado y fuertemente comprometido con sus raíces.
Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo era una rareza entre los romanos, porque los judíos helenizados rara vez hablaban arameo. La fluidez de Pablo en el idioma es tan significativa que constituye el clímax de la escena narrada en Hechos 21 y 22.
En la segunda mitad de Hechos 21, la presencia de Pablo en el templo de Jerusalén provoca un alboroto. Lo confunden con un falso profeta egipcio que había engañado a mucha gente unos años antes, y la multitud se vuelve tan violenta que los soldados romanos tienen que llevarse a Pablo a la fuerza.
Pero Pablo, en su griego nativo y culto, se dirige al comandante romano. Al oír el griego de Pablo, el comandante se da cuenta de que se han equivocado de persona: está claro que no es egipcio.
Pablo pregunta entonces si puede dirigirse a la multitud.
Sube los escalones y comienza a hablarle al pueblo, pero en arameo, la lengua que había saturado los oídos de esta audiencia cuando eran niños y reposaban sobre los hombros de sus madres. «Al oír que hablaba en hebreo, guardaron más silencio», dice Lucas (Hechos 22:2, NVI [algunas traducciones de la Biblia al español usan la palabra «arameo»).
De la misma forma en que los estadounidenses de cuarta y quinta generación no suelen hablar las lenguas de sus antepasados inmigrantes, era inaudito que los judíos de la diáspora hablaran arameo. Esa era la lengua de Israel. A menos que la familia de Pablo hubiera sido expulsada muy recientemente, él no habría sido un hablante nativo.
Hay otra inconsistencia en el currículum de Pablo: Pablo se había mudado a Jerusalén cuando era adolescente para estudiar con Gamaliel, un renombrado maestro judío (Hechos 5:34). Este no era un honor que recibieran normalmente los niños de la diáspora o los judíos helenistas. Pero si los padres de Pablo eran zelotes, trasladados a la fuerza a Tarso, entonces su pedigrí podría haberlo marcado como especial.
«Muchos estudiosos modernos dudan mucho que un judío piadoso como Pablo pudiera ser ciudadano romano», me dijo Riesner. Conciliar al Pablo fariseo, hebreo de hebreos y zelote de habla aramea, con el Pablo ciudadano romano, viajero internacional de habla griega parece imposible, a menos que consideremos la memoria de la iglesia primitiva sobre la infancia de Pablo en una familia esclava.
«La manumisión del padre de Pablo resuelve estos problemas», me dijo Riesner.
Riesner proviene de una larga estirpe de académicos alemanes que comparten este pensamiento. «El gran liberal Adolf von Harnack y el gran conservador Theodor Zahn» eran ambos «firmes defensores» de esta tradición, me dijo. Ni siquiera estaban de acuerdo en cuanto a la resurrección, pero en esto sí coincidían.
Entonces, ¿por qué no hay más cristianos en el mundo académico angloparlante que hablen de esto?
 Ilustración de Michael Marsicano
Ilustración de Michael MarsicanoUna teoría es simplemente que los académicos alemanes del siglo XX leían mucho mejor el griego y el latín que los académicos estadounidenses o británicos actuales. Cuando esos alemanes comenzaban a trabajar en universidades de élite, podían leer a Homero u Orígenes en griego, o a Jerónimo en latín. Podían leer no solo por investigación, sino también por placer.
En cambio, los estudios del Nuevo Testamento en el mundo angloparlante tienden a enfatizar solo el corpus del griego del Nuevo Testamento. Muchos investigadores del Nuevo Testamento simplemente no pueden leer a Homero, mucho menos a Orígenes. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el centro de la academia se desplazó de las universidades de habla alemana a las anglófonas, esta parte de la conversación sobre Pablo pudo haberse perdido en la traducción y en el paso de las páginas del diccionario.
«[El estudio sobre] los padres de la Iglesia [creció] rápidamente aquí en Estados Unidos», me dijo Heine, el estudioso de Orígenes. Según él, los estudios patrísticos no recibieron la atención que merecen sino hasta fechas recientes.
Cualesquiera que sean las razones exactas, es evidente que parte de nuestra academia adolece de una falta de familiaridad con la obra de la Iglesia primitiva, y de confianza en la misma.
Una de las palabras que Pablo a veces utiliza para identificarse a sí mismo como joven es zelote (traducida normalmente en pasajes como Gálatas 1:14 como «celo exagerado»). Por lo general, hemos interpretado que esto significa que estaba lleno de celo o «apasionado por Dios». Pero hay buenas razones para creer que Pablo se identificaba con una secta judía particular que se oponía violentamente a cualquiera que infringiera la observancia de la Torá, incluyendo a los romanos.
Si esto es cierto, ¿qué tipo de zelote era Pablo antes de encontrarse con Cristo?
A través de su experiencia con la esclavitud, Pablo había aprendido que Roma no era del todo malvada; después de todo, el imperio le había concedido la ciudadanía. Pablo conservó el enfoque zelote de sus años de formación, pero este había cambiado. Su celo ya no se dirigía contra Roma, sino que se centró en defender las tradiciones de sus antepasados. Su persecución de los cristianos era una expresión de ese fanatismo.
Incluso después de su conversión, Pablo parece reacio a revelar su ciudadanía romana ante sus compatriotas hebreos, quienes tal vez todavía lo asociaban con los zelotes. Incluso soportó palizas que podría haber evitado si hubiera recurrido a su ciudadanía (Hechos 16:16-40). Como escribió el filósofo romano Cicerón, «atar a un ciudadano romano es un delito, azotarlo es una abominación, matarlo es casi un acto de parricidio».
Solo cuando hay pocos o ningún judío presente, Pablo parece dispuesto a jugar la carta de su ciudadanía. En la escena de Hechos 22, Pablo está recluido en el cuartel de los soldados cuando los sorprende con la noticia.
Es posible que hasta los últimos años de Pablo muchos apóstoles de Jerusalén no supieran nada de su ciudadanía. Es difícil ser un gran líder judío y al mismo tiempo ciudadano del imperio que oprime al propio pueblo.
Pero si se crió como esclavo en una ciudad romana y luego fue liberado, tiene sentido que pudiera ser ciudadano del imperio sin sentir completo aprecio hacia él.
Los zelotes aplicaban su fanatismo de diferentes maneras. Algunos extremistas se dedicaban a asesinar a figuras políticas, romanos o judíos simpatizantes de Roma. Otros se dedicaban a una violencia religiosa más específica, como secuestrar a judíos helenistas no circuncidados y circuncidarlos por la fuerza.
Para quienes pensaban así, su héroe era Finés [también Finees o Fineas], el nieto de Aarón. Justo cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Finés se enfureció con los hombres que se habían unido a las mujeres moabitas en su culto a la fertilidad. En Números 25, tomó una lanza y siguió a un hombre y a su amante madianita hasta una tienda, donde los atravesó a ambos de una sola estocada y apaciguó así la ira de Dios.
En su biografía de Pablo, N. T. Wright explica: «Cuando el apóstol Pablo se describe a sí mismo en su vida anterior como consumido por el celo por las tradiciones de sus antepasados, estaba recordando la motivación de su juventud inspirada en Finés».
Finés es el héroe del joven Pablo, quien estaba desesperado por liberar al pueblo judío con el mismo tipo de celo violento.
No es casualidad, por lo tanto, la forma en que tenemos nuestro primer encuentro con Pablo en las páginas de las Escrituras.
En el incipiente movimiento mesiánico que más tarde se llamaría cristianismo, había un predicador destacado llamado Esteban. No solo sabía predicar, sino que ayudaba a dirigir un grupo que atendía a las viudas judías helenistas, cuyas necesidades no eran atendidas porque se las consideraba de segunda clase en comparación con las viudas hebreas (Hechos 6). En la mente del joven Pablo, Esteban estaba profanando las nociones judías del monoteísmo y violando las tradiciones rabínicas, tal como lo había hecho Jesús.
Si los zelotes estaban buscando un objetivo, Esteban era un candidato perfecto.
Pablo incitó entonces a lo que en aquella época equivalía a un linchamiento, no liderado por hebreos locales, sino por «ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia» (Hechos 6:9, NVI).
Como escribió Eckhard J. Schnabel, erudito del Seminario Teológico Gordon-Conwell, en su comentario sobre el libro de Hechos: «Los “libertos” … eran judíos que habían sido manumitidos como esclavos por sus propietarios o eran descendientes de esclavos judíos emancipados».
Por lo tanto, si la iglesia primitiva tiene razón acerca de los padres de Pablo, ya sea si Pablo nació de un padre manumitido como si nació esclavo y más tarde fue liberado, Pablo habría sido considerado un liberto.
Los miembros de esta sinagoga de libertos presentaron falsos testigos contra Esteban con el fin de fabricar un caso en su contra (v. 13).
Sería extraño que un «hebreo de hebreos», conocedor de Jerusalén, trabajara exclusivamente con antiguos esclavos para urdir este engaño. Si Pablo hubiera sido un importante miembro de la élite local, su asociación con exesclavos tampoco tendría mucho sentido. Para llevar a cabo un testimonio falso se requiere un enorme nivel de confianza entre los miembros del grupo. Cualquier filtración y los propios conspiradores se enfrentarían al castigo que buscaban para su víctima (Deuteronomio 19:16-21).
Tiene mucho más sentido que esta sinagoga de libertos, muchos de los cuales eran de Cilicia, cuya capital era Tarso (la ciudad natal de Pablo), fueran amigos cercanos y compatriotas que compartían la cosmovisión de Pablo.
«Lucas podría suponer que Pablo pertenecía a esta sinagoga en particular», escribe Riesner.
Así que es muy posible que Pablo, el esclavo liberado, estuviera rodeado de esclavos liberados de su misma región. Se encuentra en el círculo más pequeño, liderando a estos conspiradores en el primer martirio cristiano. Luego, traza planes para perseguir y destruir las comunidades mesiánicas que están surgiendo en todo el Imperio romano.
¿Cuál es el primer lugar de la lista? Damasco.
Por supuesto, en el camino, Pablo se enfrenta a un visitante celestial, es derribado y queda ciego durante tres días (Hechos 9). Y el mundo no ha vuelto a ser el mismo desde entonces.
El relato de la iglesia primitiva sobre los antecedentes de Pablo no solo nos permite conocerlo más, sino que también nos permite entender mejor su forma de hablar.
Muchos de nosotros damos por sentado que Pablo escribe como lo hace. Lo consideramos normal. Sin embargo, si el resto del Nuevo Testamento sirve de guía, veremos que no es así.
Todos estamos formados por nuestros antecedentes. Nuestro vocabulario y nuestras herramientas mentales delatan nuestra educación. Y Pablo está obsesionado con el lenguaje de la esclavitud. En sus escritos, la menciona constantemente: la servidumbre, la libertad, la adopción, los grilletes, el éxodo, la ciudadanía. Los comienzos más comunes de las cartas de Pablo son «Pablo, apóstol de Cristo» y «Pablo, esclavo de Cristo».
Mientras tanto, el resto del Nuevo Testamento rara vez utiliza lenguaje relacionado con la esclavitud. Pablo solo escribió una cuarta parte del Nuevo Testamento si se considera el número de palabras, pero una simple búsqueda de palabras muestra que los temas relacionados con la esclavitud aparecen de forma desproporcionada en los escritos de Pablo.
Además, hay referencias sutiles escondidas entre las más obvias. Al final de Gálatas, por ejemplo, Pablo dice: «Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús» (Gálatas 6:17).
Es fácil suponer que Pablo se refiere a las cicatrices que adquirió a causa de los numerosos azotes que sufrió. El problema es que, según Wright, Gálatas es probablemente la carta más antigua de Pablo. El estudioso de Pablo Richard N. Longenecker también argumentó que Gálatas fue escrita en los primeros comienzos del ministerio de Pablo, «antes del “Concilio” de Jerusalén».
Los azotes, palizas y lapidaciones, y las cicatrices resultantes, vendrían más tarde. Entonces, ¿a qué cicatrices se refiere Pablo?
También hay algo curioso en su elección de palabras.
Hay muchas palabras en griego para cicatriz; se podría elegir cualquiera de ellas antes de usar la que Pablo utiliza aquí, la palabra griega stigmata.
Si logras olvidar el significado que la palabra adquirió del latín de la Edad Media, stigmata en la época de Pablo, según el léxico de Johannes Louw y Eugene Nida, significaba «una marca o cicatriz permanente en el cuerpo, especialmente el tipo de “etiqueta” utilizada para marcar la propiedad de los esclavos: “cicatriz, etiqueta”».
Si Pablo hubiera nacido en una familia de esclavos, le habrían marcado la piel como con un sello para indicar quién era su dueño. Al momento de escribir sus cartas, Pablo ya es libre, pero la marca habría permanecido. Y Pablo, que es un maestro en interpretar lo antiguo a través de la lente de lo nuevo en Cristo, es capaz de reinterpretar incluso esto.
La identidad de Pablo sigue siendo la de un siervo. Solo que ahora sabe quién es su verdadero amo. Pablo, esclavo de Cristo.
Este tipo de ejemplos no son casualidad. Las analogías con la esclavitud son el telón de fondo que llena la imaginación de Pablo.
En su libro Reading While Black, el profesor Esau McCaulley, de la Universidad de Wheaton, relata la historia de Howard Thurman:
A menudo se cuenta la historia de la experiencia de Howard Thurman al leer la Biblia a su abuela, que había sido esclava. En lugar de hacerle leer toda la Biblia, ella omitía secciones de las cartas de Pablo. Al principio, él no cuestionó esta práctica. Más tarde, se armó de valor para preguntarle por qué evitaba a Pablo:
«Durante los días de la esclavitud», le dijo ella, «el ministro del amo celebraba ocasionalmente servicios religiosos para los esclavos. El viejo McGhee era tan cruel que no permitía que un ministro negro predicara a sus esclavos. El ministro blanco siempre utilizaba como texto algo de Pablo. Al menos tres o cuatro veces al año utilizaba como texto: “Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales… como a Cristo”. Luego continuaba mostrando cómo era la voluntad de Dios que fuéramos esclavos y cómo, si éramos esclavos buenos y felices, Dios nos bendeciría. Le prometí a mi Creador que si alguna vez aprendía a leer y obtenía la libertad, no leería esa parte de la Biblia».
Muchos creyentes de hoy en día tienen dificultades para leer a Pablo debido a este problemático legado de interpretación. A lo largo de la historia de Estados Unidos, muchos malinterpretaron a Pablo y lo utilizaron como arma contra los oprimidos. Algunos todavía lo siguen haciendo.
Aunque a la larga los cristianos pondrían fin a la esclavitud en el Imperio romano y liderarían la lucha por la abolición en Occidente, los propietarios de esclavos de todo el mundo también respaldaron su ideología en la Biblia, apoyándose especialmente en las palabras de Pablo.
Sin embargo, Pablo no era ni partidario de la esclavitud ni abolicionista, a pesar de los esfuerzos que algunos hagan por utilizar su carta a Filemón para presentarlo como uno u otro. En realidad, ninguna de las dos opciones estaba a su alcance.
No es fácil para los lectores modernos entender que en el Imperio romano de la época de Pablo el pensamiento abolicionista era prácticamente inexistente. Según Jeffers, «ningún autor griego o romano atacó jamás la esclavitud como institución».
Se daba por sentado que la esclavitud siempre existiría. Alexis de Tocqueville escribió: «Todas las pruebas disponibles sugieren que incluso aquellos antepasados que nacieron esclavos y luego fueron liberados —varios de los cuales nos han dejado textos muy hermosos— concebían la servidumbre de la misma manera».
En cambio, los primeros cristianos tenían la mente puesta casi exclusivamente en la Segunda Venida, que creían inminente. No había tiempo para reformar las injusticias romanas arraigadas.
Aun si los primeros cristianos hubieran albergado ambiciones abolicionistas, en la época del ministerio de Pablo, los cristianos eran menos de uno por cada mil personas en el Imperio romano. Eran objeto de sospechas y persecuciones. Sus líderes eran ejecutados con regularidad, incluido, finalmente, Pablo. Los cristianos no tenían voz. No todavía.
Sin embargo, no nos equivoquemos. Si Pablo no podía lograr grandes cosas, podía lograr pequeñas cosas con gran amor. Y esas pequeñas cosas cambiarían el mundo. «La revolución de Pablo», escribe Scot McKnight en su comentario sobre Filemón, «no se sitúa al nivel del Imperio romano, sino al nivel del hogar, no al nivel de la polis [ciudad], sino al nivel de la ekklēsia [iglesia]».Como dijo el erudito británico F. F. Bruce en su biografía de Pablo, la Epístola a Filemón «nos transporta a una atmósfera en la que la institución [de la esclavitud] solo podía marchitarse y morir».
 Ilustración por Michael Marsicano
Ilustración por Michael MarsicanoEs difícil imaginar una época en la que la servidumbre fuera algo tan habitual que ningún escritor de la época se atreviera a cuestionarla directamente. Pero quizás no haya otro escritor de la antigüedad que haya atestado contra la idea de la esclavitud como lo hizo Pablo. Cuando ignoramos la memoria de la iglesia primitiva, ignoramos que Pablo era posiblemente la persona menos propensa a tolerar la esclavitud. Sus padres fueron esclavos. Es posible que él también lo haya sido.
¿Qué tal si Onésimo sabía esto? El siervo fugitivo pudo haber viajado más de 1600 kilómetros para buscar la ayuda de un hombre de quien sospechaba que podría comprender su situación de una manera muy especial.
El apóstol afirma que envía a Onésimo de vuelta como si fuera su propio «corazón» (Filemón 1:12). La palabra utilizada aquí no es la palabra griega habitual kardia. En su lugar, Pablo utilizó la palabra splanchna, que denota los sentimientos más profundos de una persona. Joseph Fitzmyer comenta: «Pablo ve al cristiano Onésimo como parte de sí mismo». El uso de splanchna en esta carta «muestra lo personalmente involucrado que estaba Pablo en el asunto». ¿Por qué estaba Pablo tan personalmente involucrado? Él sabía lo que era estar en la piel de Onésimo.
Cuando Pablo confía su carta a Onésimo y lo envía de vuelta a su amo Filemón, el apóstol suplica con delicadeza y exhorta con firmeza a Filemón a que reciba a Onésimo «ya no como a esclavo, sino como algo mejor: como a un hermano querido» (v. 16).
Pablo le dice además que reciba a Onésimo como si fuera él mismo. «Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta», dice. «Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra: te lo pagaré; por no decirte que tú mismo me debes lo que eres» (vv. 18-19). Solo unos versículos más adelante, insinúa de forma no tan sutil que, una vez que salga de prisión, pasará por la casa de Filemón para quedarse un tiempo con él. Él sabrá si Filemón hizo lo correcto.
Esto es algo inaudito en el mundo antiguo, acoger a un esclavo fugitivo como se acogería a uno de los grandes líderes de un movimiento.
Es esta igualdad radical la que hizo del cristianismo una amenaza para los gobernantes. Ningún contrato, clase o casta podía amenazar la imagen de Dios en cada ser humano. Como Pablo recordó tanto a los esclavos como a los amos, todos eran iguales ante Dios. «Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo Amo en el cielo y que con él no hay favoritismos» (Efesios 6:9).
Lamentablemente, Pablo fue ejecutado por el emperador romano Nerón antes de poder regresar a Colosas. Quizás nunca sepamos qué le sucedió a Onésimo o cómo respondió Filemón a esa carta.
Sin embargo, es posible que el resultado esté oculto a plena vista por el mero hecho de que la carta sobrevivió.
Durante el último siglo, los estudiosos han llegado a la conclusión de que los personajes y las historias que están incluidos en la Biblia no han sido elegidos al azar o por ser interesantes. Como nos recuerda Juan: «Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero» (Juan 21:25).
Según el erudito bíblico de Cambridge Richard Bauckham, las figuras que aparecen en la Biblia fueron seleccionadas porque fueron reconocidas por la iglesia primitiva.
Los Evangelios incluyen de manera desproporcionada detalles de las figuras que todavía lideraban la iglesia unos 30 años después de sus comienzos. Es una de las razones por las que María, la madre de Jesús, que según la tradición vivió durante décadas en Éfeso, tiene tanto protagonismo en las Escrituras, mientras que su marido José, que murió prematuramente, no tiene ni una sola palabra de diálogo. Se puede observar una especie de sesgo por supervivencia en las Escrituras.
Por muy influyente que fuera Esteban, su historia sirve principalmente para introducir la historia más amplia de Pablo, quien dio forma a la iglesia en crecimiento durante muchos años.
La traición y la reconciliación de Pedro con Jesús es una de las pocas historias que aparecen en los cuatro Evangelios, muy posiblemente porque Pedro era muy conocido por la joven comunidad cristiana y permaneció en ella durante décadas, probablemente contando la historia con frecuencia.
De las muchas comunicaciones personales de Pablo que probablemente se han perdido, ¿por qué se conservó una carta como la epístola a Filemón? ¿Por qué se conservó esta carta en particular, se leyó en público, se copió a mano y se difundió por todo el mundo conocido?
De la misma forma en que los Evangelios parecen favorecer las historias de aquellos que aún eran conocidos en las comunidades cristianas, y que las cartas personales conservadas de Pablo estaban vinculadas a líderes de grandes comunidades, tenemos razones de peso para inferir lo mismo aquí. Filemón, Onésimo, o ambos, también podían ser personas conocidas e influyentes en la iglesia primitiva.
Por la carta sabemos que Filemón formaba parte de una iglesia que se reunía en una casa en Colosas, una ciudad menor de la actual Turquía. Es dudoso que las iglesias de todo el mundo se interesaran mucho por la historia del origen de un pequeño anfitrión de una iglesia en una casa que tuvo que ser amonestado por Pablo.
Sin embargo, en la cercana Éfeso, capital de la región y donde había una gran comunidad cristiana, hay una historia que haría que la carta mereciera ser rescatada, e incluso celebrada.
Timoteo fue el primer obispo de las iglesias de Éfeso. Los primeros historiadores de la iglesia registran que fue martirizado por el emperador romano, al igual que su mentor Pablo.
Sin embargo, antes de eso, tuvo tiempo de formar un grupo de pastores. Uno de los pastores de Timoteo era conocido como un verdadero pastor de pastores, de los que visitaban a los presos y atendían a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones (Santiago 1:27). Alguien que parecía comprender verdaderamente el sufrimiento de los marginados, como si él mismo hubiera sido marginado en algún momento.
Cuando llegó el momento de elegir un nuevo obispo tras el martirio de Timoteo, la tradición de la Iglesia y muchos estudiosos modernos coinciden en que era obvio quién era el mejor candidato. La iglesia de Éfeso eligió al pastor de pastores.
Este hombre sirvió a la iglesia maravillosamente durante décadas. Y en su vejez, también fue asesinado por Roma.
Su nombre era Onésimo.
Mark R. Fairchild es profesor retirado de Biblia y Religión en la Universidad de Huntington y becario Fulbright. Su próximo libro sobre Pablo se publicará en 2025 con la editorial Hendrickson Publishers.
Jordan K. Monson es autor y profesor de Misiones y Antiguo Testamento en la Universidad de Huntington.