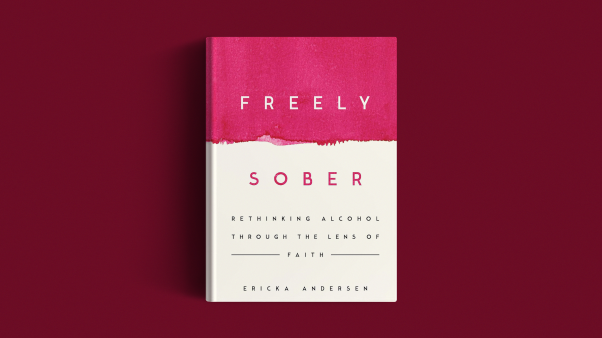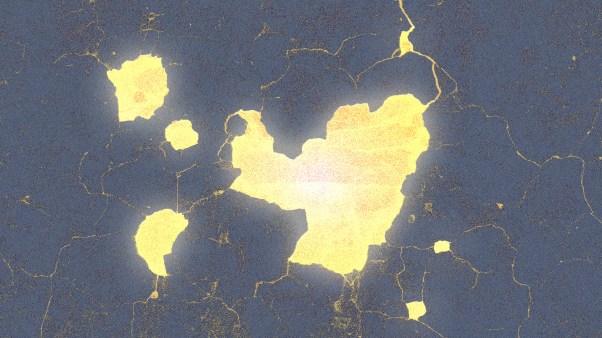Aun después de más de 40 años, todavía recuerdo cuando me tomaron las huellas dactilares para mi expediente penal. Fue la primera vez en la vida que me sentí avergonzado por algo.
El joven policía se mostró amable mientras me guiaba con delicadeza a través del proceso de pasar los dedos por las almohadillas de tinta. Quería mostrar sensibilidad ante el dolor del único sonido en la habitación: el llanto incontrolable de mi angustiada madre, sentada a unos metros de distancia, mientras mi padre intentaba calmarla en silencio.
Como inmigrantes recién llegados de la India al Reino Unido, estaban confundidos y conmocionados. Habían abandonado sus vidas bien establecidas en su país natal como maestros de escuela. Habían viajado a Inglaterra por mar, estaban trabajando en una fábrica de zapatos y vendiendo boletos de autobús para que mi hermano y yo pudiéramos ir a la escuela. Para las familias que emigran del subcontinente indio, la educación de sus hijos era (y sigue siendo) la principal prioridad. Por eso, cuando mis padres descubrieron que su hijo adolescente había pasado años dedicándose en secreto a provocar incendios y a robar tiendas solo «por diversión», apenas podían comprenderlo.
A veces hacen falta las lágrimas de un ser querido para detenernos y concentrarnos en lo que hemos hecho mal. Pero, ¿de qué me avergonzaba exactamente? El dolor de mi madre me había hecho comprender de pronto el daño que le había causado a mi familia, un daño vergonzoso y duradero. Me di cuenta de que en el universo hay una ley moral y que yo la había violado. Las acciones tienen consecuencias, tal como me había enseñado mi familia. Había aprendido que la idea hindú del karma significa que uno recibe lo que se merece. Y ahí estaba el karma, demostrado de forma espectacular.
Un debate sobre el cristianismo
Soy hijo de un sacerdote hindú que, a su vez, era hijo de un sacerdote hindú. En la ciudad inglesa de clase media en la que crecí, la vida giraba en torno a nuestra unida comunidad india. Nos reuníamos con regularidad en templos o salones públicos para celebrar festividades y conmemoraciones religiosas. Nunca escuché el evangelio en mis primeros 18 años de vida. Siempre había entendido que ser cristiano significaba ser blanco y británico, y nadie me había sugerido nunca lo contrario.
Pero luego me fui de casa para ir a la universidad y, por una coincidencia divinamente orquestada, conocí a un grupo de cristianos. Para mí, eran personas bien intencionadas: gente bastante buena que no tenía la cabeza en su lugar cuando se trataba de ser racional. Me llevaban a reuniones donde alguien presentaba un mensaje o algún testimonio cristiano. Después, debatíamos lo que (para mí) parecían ser los muchos huecos en sus argumentos. A pesar de mi escepticismo, estos buenos estudiantes cristianos me adoptaron como una especie de «proyecto». No compartía su fe, pero su amistad y su preocupación por mí me conmovieron.
Siempre hubo un obstáculo en mi camino hacia la comprensión del cristianismo, un concepto que, en mi opinión, era inmoral e inaceptable: la idea de la gracia. La noción de que alguien más hubiera sufrido vergüenza y dolor por los errores que yo había cometido era absurda y repugnante. Para mí, la gracia y el karma eran completamente opuestos. El karma es lógico; se siente bien, es justo. El karma era lo que había sucedido en la estación de policía aquel día.
Mi postura persistió durante algún tiempo, hasta que uno de mis amigos, Alex, comentó pensativo: «Chris, puedes discutir eternamente sobre la injusticia de la cruz. En muchos sentidos tienes toda la razón. O puedes aceptar que este hombre, Jesús, murió porque te ama. Tú decides».
Aún con mis dudas, se me ocurrió una forma de poner a prueba eso del cristianismo: hacer el compromiso, decir la oración y ver qué pasaba en los próximos seis meses. Pensé que en ese tiempo sabría si era verdad o no. ¿Qué podía perder?
Los seis meses se convirtieron en doce, y luego en 24, principalmente porque seguía disfrutando de la vida social de la iglesia. Completé mis estudios en Ingeniería y comencé a estudiar para obtener un doctorado, pero la verdad es que era un cristiano perezoso. Leía la Biblia muy de vez en cuando, la oración no era más que un recordatorio molesto y solo iba a la iglesia cuando tenía ganas, lo que no ocurría a menudo.
Un día, mi ministro anglicano, David, me sugirió algo. Me dijo que debía bautizarme. Me horrorizó la idea. Las palabras exactas que me vinieron a la cabeza fueron: «El bautismo es algo que ustedes los británicos les hacen a sus bebés. ¿Por qué me hablas de esto?». Había visto bautismos de bebés en la televisión. ¿En serio este individuo me estaba sugiriendo que me envolviera en una bata blanca y que sumergiera mi cabeza en un recipiente?
A pesar de mi reticencia, David persistió y me mostró en las Escrituras el bautismo de adultos. Todavía me desconcertaba todo el asunto. Parecía una locura. Pero David me aconsejó amablemente que tomara una decisión: aceptar la fe por completo, o rechazarla. Finalmente, accedí. Y así, en una tranquila tarde de marzo de 1984, me encontré a mí mismo en el primer bautismo al que asistí: el mío. Todavía recuerdo mi desconcierto cuando noté que el agua caía de mi cabeza sobre las páginas del libro de servicios que tenía en las manos y me pregunté por un segundo si eso me metería en problemas. No tuve problema alguno. Y Dios honró ese pequeño acto de obediencia.
El año del desierto
A los pocos días, incluso horas, de mi bautismo, sentí un deseo insaciable de dejar de estudiar y de «hacer algo diferente» (solo mucho más tarde llegué a comprender lo que significa experimentar un bautismo del Espíritu Santo). Después de haber ingresado algunas infructuosas solicitudes de empleo en Zambia y Kenia, conseguí un puesto de profesor en una escuela de ingeniería en la India.
Tenía grandes ideas (basadas principalmente en la vida universitaria inglesa) sobre cómo sería mi estancia en la India. Sin embargo, no fue nada parecido. La escuela, a medio construir, estaba situada en una zona remota del país. Me pidieron que enseñara informática sin computadoras, y durante varios meses tuve un «laboratorio» que era en realidad solo una habitación vacía. Mientras tanto, vivía en un pequeño pueblo fuera de la ciudad universitaria, en una vivienda humilde con electricidad intermitente, sin agua corriente y con una fauna aterradora (que incluía «serpientes y escorpiones», Lucas 10:19) deambulando por el exterior.
Lo peor de todo fue que de repente comencé a sentirme terriblemente solo. Aunque con el tiempo hice grandes amigos, esas primeras semanas fueron insoportablemente solitarias. No había iglesia ni otros cristianos. En resumen, llegué a odiar la situación. Por las noches, podía ver aviones volando hacia el horizonte rumbo a tierras lejanas, y deseaba profundamente estar a bordo de uno de ellos. Lloraba con frecuencia y no podía entender lo que estaba haciendo.
Más adelante en mi camino de fe, pude ver que esta era una experiencia en el «desierto» del tipo que muchos otros cristianos han compartido. Es un modelo que recibimos del mismo Jesús. A veces es exactamente lo que Dios necesita para abrirse paso a través de un corazón endurecido.
Después de algunas semanas, descubrí una pequeña comunidad cristiana que se reunía en otra ciudad. Todos los domingos por la mañana, viajaba en un autobús abarrotado de gente para llegar a esa ciudad, lo que implicaba un gran esfuerzo solo para lograr abordar. Esto era difícil, pero alentador a la vez. Recuerdo claramente haber oído a Dios decir: «Chris, cuando tu comunidad estaba muy cerca en Inglaterra, no te molestabas en ir. Ahora, te esforzarás por ir». Estaba quebrantado, pero Dios también me estaba moldeando en un nuevo yo.
Aquellos maravillosos cristianos indios, sorprendidos, me recibieron con los brazos abiertos desde el primer día que me vieron. Cada domingo se convertía en un día entero en su casa, con comidas, conversaciones, amor y apoyo. Durante esos meses, con su ayuda, crecí enormemente en la fe. Empecé a devorar las Escrituras, a veces durante horas al día, y descubrí a un Dios que quería que yo dependiera de Él: un Dios que me conocía y me hablaba. Un Dios que no era un experimento de seis meses.
Ese año llegó otra bendición inesperada: la oportunidad de viajar al norte durante la noche para conocer a mis primos, tías y tíos, que hasta entonces no conocía. Son cristianos (de hecho, mi madre había abandonado su fe cristiana nominal al casarse con mi padre hindú). Y ellos pudieron presentarme una gama mucho más amplia de experiencias en la iglesia india.
A finales de ese año, cuando regresé al Reino Unido, la gente de mi pequeña iglesia anglicana (que también me había apoyado durante el año con cartas y grabaciones) apenas pudo reconocerme. «¡Has cambiado por completo!», me decían todos.
Gracia incomprensible
Después, me casé con mi encantadora esposa cristiana, Alison (creo que ella también me adoptó como un proyecto). Tenemos tres maravillosas hijas que ahora tienen más de veinte años. Hace unos diez años, mientras trabajaba en la industria de las telecomunicaciones, comencé a capacitarme como ministro bautista. Hoy, ayudo a dirigir una pequeña iglesia inglesa mientras mantengo un trabajo a tiempo parcial en el mundo de la tecnología.
Dios ha respondido muchas oraciones a lo largo de los años, mientras que ha dejado muchas otras sin respuesta. Hemos pasado por nuestra cuota de crisis familiares; sin embargo, en esas tormentas, tengo un ancla en Cristo. Si buscas un pasaje fácil a través de la vida, la fe cristiana no es la respuesta. Pero si buscas propósito, significado y dirección, aquí tienes una narrativa, una gran historia, en la que tienes tu propio papel esencial que desempeñar. Y lo más importante, tienes el incomparable privilegio de conocer íntimamente al Autor.
Debo decir que la ambición de mi madre también se hizo realidad. Terminé con un montón de títulos universitarios (¡realmente espero que compensen ese día en la estación de policía!). Pero ella obtuvo más de lo que esperaba: ella misma se convirtió al cristianismo durante su propia crisis de vida, después de que mi padre nos abandonara cuando yo aún era adolescente en una temporada que trajo consigo una considerable tristeza familiar. Ella falleció hace unos años mientras formaba parte de una congregación amorosa y fiel en ese mismo pueblito donde crecimos.
Ni siquiera ahora entiendo la gracia. La cruz es terriblemente injusta. Sospecho que nunca la entenderé del todo, al menos en esta vida. Sin embargo, estoy agradecido de que por la gracia de Dios, puedo amarlo y entregarle mi vida, aunque Él y su gracia estén más allá de mi capacidad de comprensión.
Chris Goswami es pastor asociado de la Iglesia Bautista Lymm en Lymm, Inglaterra. También es vicepresidente de comunicaciones de Enea Openwave, una empresa emergente de Silicon Valley. Sus artículos aparecen en su sitio web, 7minutes.net.