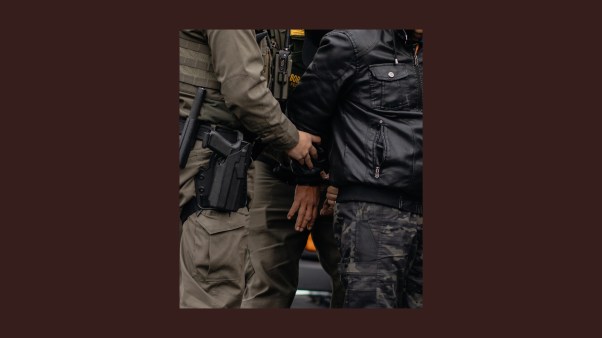La Navidad siempre ha sido el día más especial del año para mi familia.
Disfrutamos del Año Nuevo, la Pascua, el Día de Acción de Gracias y otras fiestas que se nos presentan a medida que pasamos las páginas del calendario. Pero la Navidad siempre ha tenido algo especial, con sus celebraciones bien establecidas, sus prácticas llenas de fe y las tradiciones que hemos adoptado.
Sin embargo, hace poco aprendimos una difícil lección: que los días más especiales también pueden ser los más dolorosos y que las penas a menudo se amplifican en épocas festivas.
Hace solo dos años, mi hijo Nick nos fue arrebatado inesperadamente. Era un estudiante universitario que progresaba adecuadamente en sus estudios, un prometido que esperaba con ilusión su próxima boda, un hijo fiel y un hermano cariñoso. Pero entonces, en un instante, nos fue arrebatado y nuestro mundo se hizo añicos.
No pasa un solo día sin que él esté en nuestros corazones y en nuestras mentes. No pasa un día sin que lo echemos de menos y le lloremos profundamente. No pasa un día sin que anhelemos oír su voz y ver su sonrisa.
Y a medida que se acerca este día tan especial, sentimos que ese anhelo crece y ese dolor se hace más profundo, porque sabemos que en Navidad sentiremos aún más su ausencia. Será imposible ignorarlo o pasarlo por alto, pues habrá menos regalos bajo el árbol, una silla menos alrededor de la mesa y una bota navideña ausente frente a la chimenea. Sabemos que, de todos los días, este será el que más echaremos de menos.
Esta Navidad cae en domingo y, por supuesto, nos reuniremos con el resto de nuestra iglesia para celebrar el día con un servicio de culto, cantos, oraciones, escrituras y predicaciones. ¿Cómo podríamos celebrar mejor la Navidad que así? Mi hija mayor y su marido estarán en la ciudad y se unirán a nosotros. Mi hija menor también estará con nosotros.
¡Qué no daríamos por adorar juntos como una familia entera, intacta y reunida! ¡Qué no daríamos por pasar esta Navidad como hemos pasado tantas otras, con todos sentados cantando y maravillándonos juntos del prodigio del día y de todo lo que representa!
Pero, a pesar de todo esto, no carecemos de esperanza ni de alegría. Aunque sabemos que la Navidad será un día de tristeza, también estamos convencidos de que será un día de felicidad. Debe ser un día de felicidad, pues, ¿cómo podríamos no estar alegres en Navidad?
Si la Navidad fuera solo una ocasión para que nuestra familia se reúna y nos disfrutemos unos a otros, entonces podríamos perder toda esperanza. Pero es mucho más que eso. La Navidad conmemora un acontecimiento histórico de enorme importancia: no solo el nacimiento de un niño, sino el advenimiento de nuestra esperanza.
Es en Navidad cuando recordamos a Jesucristo y la narración de su nacimiento: un bebé nacido de una joven desconocida, en un oscuro pueblecito de una oscura provincia del poderoso Imperio romano. Y, sin embargo, toda esa oscuridad no puede desmentir el hecho de que este niño era especial, pues era el propio Hijo de Dios.
Hay mucho en la fe cristiana que es único, pero seguramente nada es más único que esto: que Dios entró en el mundo y se convirtió en un ser humano de carne y hueso. Hablamos a menudo y con razón de que Jesús murió en una cruz. Profesamos que mediante su muerte salvó a su pueblo, y mediante su resurrección promete un futuro en el que todo mal será reparado y todo dolor será consolado.
Pero para que Jesús muriera tuvo que vivir, y para que Jesús viviera tuvo que nacer.
Deberíamos detenernos a considerar a uno de los oscuros personajes de los primeros años de la vida de Cristo y que a menudo pasamos por alto. Simeón era un anciano, descrito en la Biblia como justo y devoto. El niño Jesús fue llevado a Jerusalén, y allí lo vio Simeón y supo que aquel niño era el Salvador.
Tomando al niño en sus brazos, dijo: «Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos…» (Lucas 2:29-31, NVI).
Ahora que Simeón había visto a Jesús —lo había visto con sus ojos y lo había tenido en sus brazos—, estaba dispuesto a partir y morir en paz.
Y ahora que hemos visto a Jesús —lo hemos visto con los ojos de la fe y lo hemos tenido en nuestros corazones— estamos preparados para vivir y preparados para morir; preparados para soportar y preparados para partir. Las palabras de Simeón son nuestras palabras y su confianza es nuestra confianza.
Si nosotros tenemos esperanza como familia, es una esperanza arraigada y cimentada en la Navidad. Si tenemos esperanza en que nuestro interrumpido círculo familiar será reparado y restaurado, nuestra esperanza comienza con el nacimiento de Jesucristo. Si tenemos la esperanza de que llegará un día en que se aliviarán todas nuestras penas y se secarán todas nuestras lágrimas, es la misma esperanza que amanece en la mañana de Navidad, celebrando el día en que Jesús nació para salvar este mundo.
Por eso, aunque lloremos en Navidad, no lloramos sin esperanza (1 Tesalonicenses 4:13). Aunque lloremos, no lloramos sin consuelo. Aunque sea un día de tristeza, también es un día de alegría, porque la Navidad es justo lo que necesitamos en nuestros momentos más difíciles y en nuestros días más oscuros.
La Navidad es alegría para los corazones rotos. En Navidad, los rayos de luz atravesaron por primera vez la oscuridad, cuando la esperanza amaneció tras una noche larga e insoportable: la mañana en que nació Jesús.
Tim Challies vive con su familia en los suburbios de Toronto y tiene un blog diario en Challies.com. Es autor de Seasons of Sorrow: The Pain of Loss and the Comfort of God.
Traducción y edición en español por Livia Giselle Seidel.