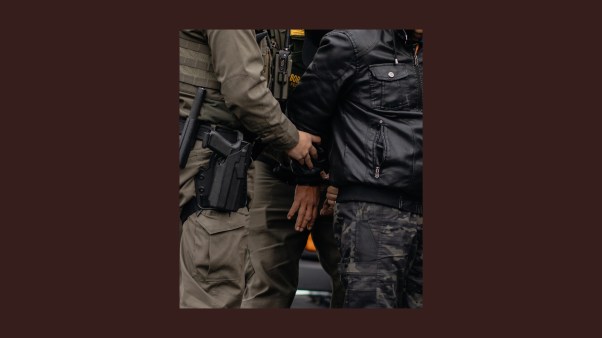Aryanna Schneeberg, de ocho años, estaba jugando en el patio trasero de su casa cuando una flecha le atravesó la espalda. Un vecino estaba intentando disparar a una ardilla, pero erró el blanco y, en cambio, su flecha penetró el pulmón, el bazo, el estómago y el hígado de la niña. Ella conserva las cicatrices que permanecen tras sobrevivir a una lesión de ese tipo. Cada vez que escuchemos a un predicador explicar la palabra griega para pecado, hamartia, como «errar el blanco», haríamos bien en pensar en Aryanna.
Al igual que sucede con muchos otros clichés del púlpito, este apunta a algo que en parte es correcto. Sin embargo, el problema es que la imaginación de la mayoría de los cristianos occidentales que han aprendido de Robin Hood, supera su experiencia real en el tiro con arco. Pensamos en un escenario bucólico en donde disparamos nuestras flechas hacia un blanco colocado sobre una paca de heno. La metáfora es casi reconfortante: no nos vemos a nosotros mismos como criminales o rebeldes, sino como practicantes que a veces fallamos en un juego inocente. Echamos mano de nuestra aljaba para tener una oportunidad más de acertar.
Sin embargo, no es así como la Biblia describe el pecado. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley (1 Juan 3:4). Cuando define el pecado, lo hace sistemáticamente en términos que implican tanto al perpetrador como a la víctima: enemistad, disensión, opresión de huérfanos y viudas, adulterio, codicia.
Bajo esa luz, el pecado luce menos como un blanco de práctica en un lugar aislado en el campo, y se ve más bien como lanzar flechas a la avenida de una ciudad, en medio de la multitud. A nuestro alrededor hay cuerpos agonizantes o muertos, golpeados por nuestras flechas errantes.
En un sermón sobre el pecado, puede que un predicador también cite al puritano John Owen: «Mata al pecado o él te matará a ti». Eso también es verdad. Y, aun así, no está diciéndolo todo: puede ser que nuestro pecado también esté matando a los que están a nuestro alrededor. «La paga del pecado es muerte», nos dice la Biblia (Romanos 6:23). Esa muerte puede que no sea solamente la propia, sino también la del prójimo.
El libro de Apocalipsis es una carta circular a iglesias muy diferentes. Algunas de aquellas congregaciones habían sido perseguidas activamente por Roma, mientras que otras se sentían cómodas y habían claudicado ante Roma. Los pecados particulares y las tentaciones de cada iglesia difieren, pero la promesa es la misma: Dios juzgará. El resto del libro muestra cómo cae ese juicio sobre el mundo, representado como Babilonia. Pero comienza con la iglesia. Y la pregunta para el pueblo de Dios en el presente es si nos parecemos más a Babilonia o a la Nueva Jerusalén.
Una de las razones por las que el Apocalipsis parece tan extraño para muchos es por sus imágenes a menudo crípticas: una bestia emerge del mar, una prostituta se sienta sobre siete colinas (13:1; 17:9). Sin embargo, aun en su forma más misteriosa, ¿acaso este libro no describe los dilemas a los que todos nos enfrentamos ahora mismo?
Roma, la ciudad de las siete colinas, es en aquel momento la ciudad opulenta, rica e idólatra que dirige a una bestia poderosa y monstruosa: un vasto imperio que subyuga todo a su paso. La bestia controla por medio del miedo al sufrimiento. La prostituta controla con la seducción del lujo y el confort. La bestia dice: Únete a mí y te daré acceso al poder. La prostituta dice: Únete a mí y te daré acceso al placer. Detrás de todo esto, no obstante, hay una falsificación. La bestia es un intento de imitar al Cordero que ha sido herido, que ha vencido y que ahora señala a un pueblo para sí mismo. Babilonia es una distorsión del reino de Dios.
No solo los imperios literales pueden convertirse en bestias. Los ministerios también pueden hacerlo. Podemos pensar que estamos apuntando hacia el Cordero cuando solamente estamos replicando las maneras de operar de la bestia. Podemos pensar que estamos sirviendo al reino cuando en realidad solo estamos construyendo Babilonias que caerán en una sola hora (Apocalipsis 17:12).
Lo que hemos de identificar y arrancar no es un solo ídolo —la iconoclasia sexual, el supremacismo blanco, el nacionalismo cristiano, el sincretismo religioso, o simplemente la envidia, las rivalidades y la codicia a la antigua usanza—, sino todos ellos. No deberíamos dividirnos entre los que justifican cierta clase de pecados «personales» y aquellos que justifican ciertos pecados «sociales».
¿Realmente creemos que nuestro pecado está dañando a otras personas? ¿Creemos que nuestros ministerios realmente pueden herir a la gente, y que lo han hecho? Si es así, recordemos aquello que nos hace «evangélicos» en primer lugar. Nosotros somos los que le decimos al mundo, y a nosotros mismos, no solo «crean en las buenas nuevas», sino «arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas».
Dios es un Dios de gracia, un Dios que nos perdona a nosotros, pecadores, a través de la sangre de su Hijo. Pero también es un Dios de juicio: uno que puede notar la diferencia entre Jerusalén y Babilonia, entre el cordero y la bestia. En esta época de revelaciones, deberíamos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, incluso cuando nuestras metáforas yerren el blanco.
Ted Olsen es editor ejecutivo de CT.
Traducción por Noa Alarcón.
Edición en español por Livia Giselle Seidel.