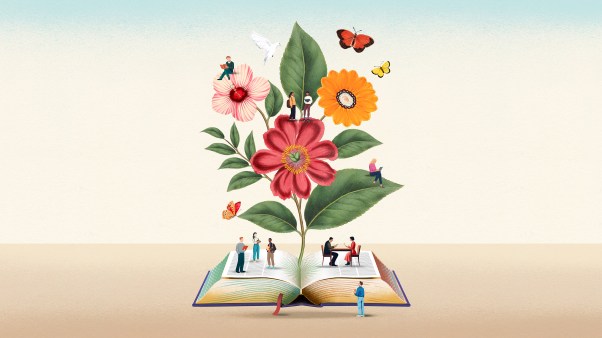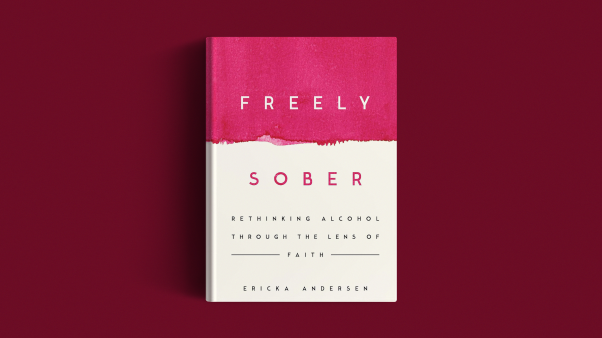En su primera toma de posesión en 1933, Franklin Delano Roosevelt pronunció quizás su frase más famosa: «Lo único a lo que debemos temer es al miedo mismo». Ese discurso es uno de los más significativos de la historia política estadounidense, pero confieso que esta afirmación tan conocida siempre me ha desconcertado.
En 1933, Estados Unidos se encontraba en plena Gran Depresión. El desempleo alcanzaba el 25 % y la economía se había contraído casi un tercio. La mala gestión de la tierra y las sequías habían creado el famoso Dust Bowl [tazón de polvo] en las Grandes Llanuras. Los trabajadores en huelga se enfrentaban a violentos conflictos con los empresarios y, en Europa, Adolfo Hitler se convirtió en canciller de Alemania solo un mes antes del discurso de Roosevelt. Había muchas cosas que temer en 1933.
Sin embargo, las investigaciones contemporáneas sobre la psicología del miedo demuestran que Roosevelt estaba en lo cierto. El miedo en sí mismo puede transformar nuestra percepción del mundo, convirtiendo incluso entornos benignos en un paisaje de amenazas. Los neurocientíficos han demostrado que, cuando percibimos amenazas, nuestra amígdala —el centro del cerebro que procesa el miedo— entra en acción antes de que las partes más racionales del cerebro puedan reaccionar, lo que provoca una cascada de cambios de gran alcance en la forma en que vemos y nos relacionamos con el mundo.
El miedo aumenta nuestra sensibilidad a las amenazas percibidas, por ejemplo, haciendo que seamos más propensos a interpretar expresiones faciales ambiguas de forma negativa. Puede afectar a nuestra memoria y percepción visual del mundo.
El miedo también puede expandirse, adhiriéndose a objetos más allá de su fuente original. En un infame experimento realizado a principios del siglo XX, investigadores condicionaron a un niño para que temiera a una rata blanca haciendo sonar una barra de hierro cada vez que el niño tocaba al animal. Al final, el niño se alteraba con solo ver la rata y, sin más condicionamiento, ese miedo se extendió a una variedad aleatoria de otros objetos peludos: un conejo, un perro, un abrigo de piel e incluso una máscara de Santa Claus [Papá Noel o San Nicolás]. El miedo a los animales atormentó al niño durante el resto de su vida.
A menudo intentamos lidiar con el miedo buscando más información, pero, irónicamente, esta práctica puede intensificar los sentimientos de ansiedad. En un estudio sobre la exposición a los medios de comunicación tras los atentados del maratón de Boston de 2013, las personas que consumieron más contenido de noticias sobre el ataque experimentaron un nivel de estrés más agudo que aquellas que realmente estuvieron presentes en los atentados. Al parecer, el doomscrolling [consumo excesivo de contenidos en internet] es algo real.
Como es de esperar, el miedo puede cambiar radicalmente nuestra forma de ver a los demás, haciéndonos más tribales y desconfiados. Numerosos estudios han indicado que las personas que son inducidas al miedo muestran una marcada falta de empatía y una menor disposición a ayudar a las personas que perciben como diferentes a ellas.
En un impactante experimento, los participantes de raza blanca respondieron a preguntas sobre su disposición a ayudar a las personas sin hogar. Aquellos que primero vieron imágenes que provocaban ansiedad (por ejemplo, fotos de animales salvajes, arañas o personas siendo atacadas) se mostraron significativamente menos dispuestos a ayudar a las personas sin hogar de raza negra que a las de raza blanca. En comparación, los participantes de raza blanca del grupo de control que fueron expuestos a imágenes neutras se mostraron dispuestos a ayudar igualmente a las personas sin hogar, independientemente de su raza.
Curiosamente, este sesgo hacia los grupos externos se activa especialmente cuando se trata del miedo a las enfermedades. En otro estudio, se indujo a un grupo de estudiantes canadienses a pensar en enfermedades y gérmenes, y después se mostraron mucho menos dispuestos a apoyar la inmigración de nigerianos que la de escoceses. Se han documentado sesgos similares contra las personas discapacitadas, obesas o de edad avanzada.
Así pues, tal y como entendió Roosevelt, el miedo en sí mismo puede ser una fuerza peligrosa y distorsionadora. El miedo distorsiona nuestras percepciones, estrecha nuestra visión y nos hace encerrarnos en nosotros mismos para protegernos. Induce una especie de locura calculada, una necesidad frenética de tomar el control, de tomar las riendas del asunto. En nuestra desesperación, nos preparamos y endurecemos nuestros corazones para neutralizar las amenazas. Desde la perspectiva del miedo, hacer lo que sea necesario para abrirse camino hacia la seguridad no solo es permisible, sino responsable.
Es revelador que el primer efecto de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén fuera el miedo: «[Adán] contestó: “Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí”» (Génesis 3:10, NVI).
El primer fruto de la Caída fue el miedo, resultado de la ruptura de la relación entre Dios y la humanidad. El reformador Martín Lutero describió el pecado como el alma encerrada en sí misma, homo incurvatus in se. El miedo profundiza esa curvatura, llevándonos a escondernos de Dios, a desconfiar de nuestros vecinos y a buscar refugio en nuestras tribus. El miedo no es solo una emoción poderosa, sino también una descripción de la condición humana: un signo de nuestra fragilidad. Ser humano es ser vulnerable y tener miedo.
Si el miedo es un problema central de la existencia humana, no debería sorprender que la Biblia hable tanto de él. A menudo se dice que el mandamiento más frecuente de la Biblia es «No temas» o «No teman». Sin embargo, es sin duda un error tratarlo como otro de los mandamientos de la Biblia que nos resulta imposible cumplir en este lado de la eternidad. Más bien, es tanto un mandamiento como una palabra de consuelo. La Biblia nunca dice que no hay nada que temer. Lo que ofrece en cambio es algo mucho más extraño: la seguridad de que nunca atravesaremos nuestro miedo solos.
A finales del siglo I, una comunidad cristiana en crisis recibió una carta que un tiempo después comenzó a ser llamada «1 Juan». Como muchas congregaciones de nuestros días, esta iglesia se estaba desmoronando. Los creyentes se habían dividido por desacuerdos teológicos, tal vez sobre quién era realmente Jesús o qué significaba vivir una vida recta. Algunos miembros se habían marchado por completo, y los que se quedaron probablemente estaban desorientados, inseguros y asustados.
La carta tiene un tono apocalíptico y desesperado. Dos veces, Juan dice que es la «hora final» (2:18), y habla con frecuencia del anticristo o del maligno (2:14, 18, 22; 3:8, 10; 4:3; 5:18-19). Se lee como las últimas instrucciones desesperadas de Juan a una iglesia en un mundo que se desmorona.
Es sorprendente, entonces, que no dedique mucho tiempo a argumentos o teología abstracta. En cambio, escribe sobre el amor. Una y otra vez, insiste en que el amor es la marca definitoria de la vida cristiana: no la certeza, ni la autoprotección, ni la pureza doctrinal, sino el amor. Y en este contexto de incertidumbre y ansiedad reales, ofrece lo siguiente: «En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor» (4:18).
A menudo escuchamos ese versículo como una especie de referencia espiritual, como si una vez que hayamos madurado lo suficiente en nuestra fe, el temor se evaporara. Pero Juan no describe un estado que debamos alcanzar. Más bien, describe lo que hace el amor de Dios: expulsa el temor, no eliminando las amenazas, sino reorientando nuestros corazones lejos de cualquier ilusión de autosuficiencia y hacia la confianza de que estamos sostenidos por alguien más grande que cualquier cosa a la que podamos enfrentarnos.
Este amor no niega el peligro, ni garantiza que escaparemos del sufrimiento. En cambio, nos asegura que no estamos abandonados. El temor aísla y contrae el alma en una desesperación agobiante; el amor se acerca y la invita a abrirse. Al acercarse, el amor de Dios desplaza al temor, no porque el mundo sea seguro, sino porque no estamos solos en medio de él.
Juliana de Norwich, la mística inglesa medieval, describió este misterio con una claridad poco común: «Si hay algún amante de Dios en la tierra que se mantenga permanentemente protegido de caer, yo no lo conozco… Pero esto fue revelado: que al caer y al levantarnos, siempre estamos protegidos de manera inestimable en un solo amor». La promesa del evangelio no es que nunca caeremos, ni que nunca temeremos, ni que nunca fracasaremos. Es que, incluso cuando caemos, permanecemos en el amor de Dios. Ese amor no espera al otro lado de nuestro miedo: Dios nos encuentra dentro de él.
Sin duda, hay muchas cosas reales que temer en el mundo (y muchas más imaginarias). Eso era cierto en 1933 y lo sigue siendo ahora. Sin embargo, peor que estos peligros es lo que el miedo puede hacernos.
El miedo distorsiona. Estrecha vuestra visión, endurece nuestros corazones y nos tienta a aferrarnos al control y a protegernos a costa de los demás. Cuando cedemos al miedo, cuando dejamos que él defina el mundo por nosotros, dicte nuestras lealtades y justifique nuestras acciones, no solo corroe nuestra política o envenena nuestras relaciones: deforma nuestras almas. Así que tal vez Roosevelt tenía más razón de lo que creía: al final, lo que realmente hay que temer no es un peligro o una amenaza específica, sino la forma en que dejamos que el miedo nos aleje del amor a Dios y al prójimo.
«Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo», dice Dios a través del profeta Isaías (43:2). Las aguas pueden seguir subiendo, pero no nos quedaremos a merced de la inundación. Nuestra tarea como cristianos no es negar nuestro miedo, sino negarnos a dejar que nos domine. Nuestro llamado es ser el tipo de personas que eligen el amor abnegado por encima de la autoprotección, la confianza por encima del control y la presencia de Dios por encima de las ilusiones de seguridad.
Edward Song es titular de la cátedra Herbert Hoover de Fe y Vida Pública en la Universidad George Fox en Newberg, Oregón.