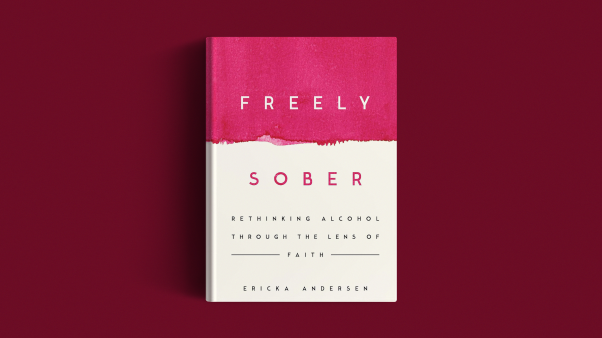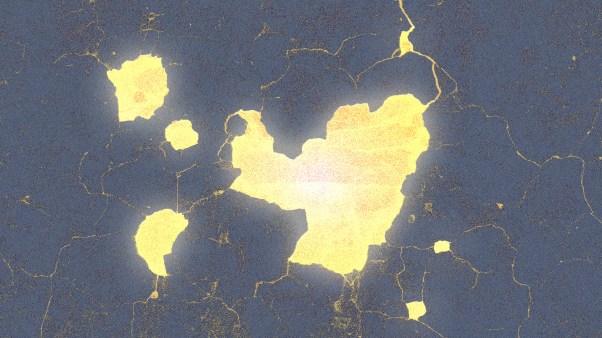¿Qué es el bautismo? ¿Es necesario? ¿Sirve para algo? ¿Quién puede recibirlo, cuándo y cómo?
Estas son solo algunas de las preguntas que mis alumnos llevan al aula. Doy clases de teología en el oeste de Texas, en una zona conocida por formar parte del llamado «cinturón bíblico» de Estados Unidos, en un condado de mayoría republicana. La mayoría de mis alumnos marcarían «cristiano» si se les preguntara acerca de su religión en una encuesta, y marcarían la opción «no denominacional»: iglesia baja, Sola Scriptura, sin liturgia ni jerarquía, sin credos ni rituales. Para ellos, ser cristiano significa creer en Dios, creer que Jesús ganó su salvación, y seguirlo de la mejor manera posible. Para los más comprometidos, ser cristiano también implica hábitos de oración, lectura devocional y asistir a los servicios de culto los domingos por la mañana.
En este cuadro, el bautismo tendría un papel marginal. Sin embargo, el bautismo es fundamental en la vida cristiana: ordenado por Jesús, enseñado por los apóstoles, y honrado y practicado desde los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona y Cirilo de Jerusalén, hasta los reformadores protestantes, como Martín Lutero y Juan Calvino. Entonces, ¿por qué el bautismo ocupa un lugar tan bajo entre las preocupaciones espirituales de estos estudiantes? He observado al menos tres suposiciones de fondo que suelen compartir.
En primer lugar, mis alumnos ven el bautismo como algo meramente simbólico. No hace nada. No «ocurre nada». En términos de acción o presencia de Dios, no difiere de ninguna otra práctica espiritual. Al mismo tiempo, los alumnos idealizan el bautismo como una experiencia subjetiva. Aunque Dios no lave «literalmente» sus pecados, esperan sinceramente sentir algo. Al igual que las bodas con votos escritos por los novios, el bautismo es un evento curado, personalizado y documentado.
En segundo lugar, mis alumnos creen que el bautismo es, fundamentalmente, un acto individual (si es que se molestan en bautizarse). No es ni comunitario ni eclesial. Es poco probable que lo realice un pastor, en una iglesia, durante el culto. Sobre todo, es activo, no pasivo; es algo que uno hace, no algo que se hace a uno. Es, en este sentido, una obra o acción. El agente del bautismo es uno mismo; si Dios es un actor en el drama, su actuación ocurre antes, fuera del escenario, probablemente a la hora de la clásica oración del pecador.
En tercer y último lugar, mis alumnos suponen que el bautismo es una elección. Como «obra» que uno realiza ante los demás, el bautismo es, por tanto, una exhibición pública de la decisión que uno ha tomado de estar «a favor de Cristo». Es un sí indiviso e inequívoco al Señor. En consecuencia, el bautismo se reserva para quienes son capaces de tomar tal decisión. Por eso no se puede bautizar a los recién nacidos (aunque en los últimos años muchas de estas congregaciones han ido retrasando cada vez más la edad para el bautismo sin explicar la razón del cambio).
No es sorprendente, pues, que entre mis alumnos sea bastante frecuente tanto no haber sido bautizados como haber sido «rebautizados». Esto último ocurre, para algunos, porque simplemente «no lo sintieron» la primera vez; tal vez les preocupe que no «pegó». Otros, una vez que pasan de los 20 años, sienten que una década antes, carecían de la madurez o el conocimiento pertinentes para tomar una decisión auténtica de seguir a Cristo.
Para otros, el bautismo no es tanto como una boda espiritual, que se celebra una sola vez, sino más bien como una ceremonia de renovación de votos, que se repite tantas veces como se desee. Y tanto los alumnos que no se bautizan como los que vuelven para repetirlo consideran que el bautismo sobra de todos modos: es bueno hacerlo, seguro, pero no mucho más que eso. Para ellos, incluso la primera vez fue una especie de renovación de votos.
Hablemos del bautismo
Cuando oigo estas historias, se me parte el corazón. Sé bien que los cristianos no se ponen de acuerdo sobre el bautismo. Pero seguro que ni siquiera las tradiciones con una visión «baja» del bautismo —las que lo entienden como una ordenanza más que como un sacramento— estarían contentas con esta lamentable situación. Los bautistas no obtuvieron su nombre tomándose el bautismo a la ligera.
Durante casi toda la historia de la Iglesia, en la mayoría de las tradiciones cristianas se ha dado por sentado que el bautismo se realiza una vez y para siempre, que nunca debe repetirse; que es un misterio sagrado instituido por Cristo y ordenado para todos; que en él y a través de él actúa el Espíritu de Dios; y que por él y a través de él se comunica la gracia de Dios y se proclama el Evangelio de Cristo.
La gran mayoría de los cristianos de hoy siguen manteniendo este punto de vista, ya sean luteranos, ortodoxos, anglicanos, católicos, metodistas, presbiterianos o de la Iglesia de Cristo. Incluso los anabaptistas (literalmente «rebautizadores», quienes, de hecho, fueron llamados de esta manera por primera vez por sus oponentes) no se veían a sí mismos como una denominación que «daba vida nueva» un bautismo previo que no se había sentido como debería, sino como quienes realizaban el primer bautismo válido que la persona en cuestión había recibido. Y se tomaban el bautismo tan en serio que estaban dispuestos a morir por él.
Gracias a Dios, ya no quemamos ni ahogamos a otros cristianos a causa del bautismo. Sin embargo, hablar hoy sobre el bautismo —sobre cómo hacerlo bien, tanto en la doctrina como en la práctica, y sobre cómo hacerlo mal— se siente como romper una tregua. La paz ecuménica actual se ha ganado con grandes dificultades y es frágil. ¿Por qué amenazar con perturbarla?
Mi respuesta es sencilla: la verdad importa, el bautismo importa, y demasiadas iglesias tratan el bautismo de la forma indiferente, emotiva y desvalorizadora que veo en mi clase. Así pues, hablemos de lo que realmente es el bautismo, de lo que no es y de lo que las Escrituras y la tradición enseñan sobre él.
Las cartas sobre la mesa: yo tengo una visión totalmente «sacramental elevada» del bautismo. Creo que es una palabra visible del Evangelio, que es un medio de la gracia y que es una señal eficaz. Por el poder de la Palabra y el Espíritu de Dios, el bautismo hace lo que dice: te limpia. Te da a Cristo; te da su Espíritu; te da su gracia salvadora. «El bautismo», como dice sucintamente el apóstol Pedro, «los salva también a ustedes» (1 Pedro 3:21, NVI).
Para anticiparme a la objeción más común, no, Dios no necesita agua para salvarte, ni a ti ni a nadie, incluido el ladrón en la cruz (ver Lucas 23:39-43). Pero eso es porque Dios es Dios: Él puede salvar cómo, cuándo y dónde le plazca. No obstante, esta prerrogativa de la soberanía de Dios es distinta de los medios ordinarios por los que quiere salvarnos y que Él mismo instituyó a través de Jesús y sus apóstoles. Por ejemplo, sin duda Dios podría haber salvado a Israel sin la historia del Mar Rojo; sin embargo, ese fue el modo que eligió para salvarlos: dividiendo las aguas para que caminaran por tierra seca.
Así como Moisés liberó al pueblo de Dios de la esclavitud del faraón a través de las aguas, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado de la misma manera.
Esto es lo que hace que el bautismo sea tan especial. Reúne todo lo significativo del Evangelio: Padre, Hijo y Espíritu; gracia, adopción y perdón; vida, muerte y resurrección; unión, matrimonio y fe; Israel, Iglesia y elección. El bautismo es como el centro de un reloj de arena: todas las cosas buenas que Dios quiere darnos pasan por este único punto, antes de expandirse de nuevo en la plenitud de nuestras vidas.
¿Cómo es esto posible? «Para los hombres es imposible… pero no para Dios; de hecho, para Dios todo es posible» (Marcos 10:27, NVI). Así ocurre con el milagro de la gracia en el misterio del bautismo.
Quiero desentrañar ese misterio lo mejor que pueda en este breve espacio. Si ya estás de acuerdo conmigo, estupendo: nunca podrían repetirse suficientemente estas verdades. Pero si te muestras escéptico con respecto a mi visión del bautismo, te pido paciencia y que no juzgues por un momento. Escúchame y a ver qué piensas al final. Lo que importa es la verdad. Como mínimo, espero que estemos de acuerdo en que mis alumnos se merecen algo mejor, más rico y más completo que lo que se les ha ofrecido hasta ahora. Cuando tengo la oportunidad, esto es lo que les digo.
Adopción por un Padre celestial
Empecemos con un adagio popular: «Todo el mundo es hijo de Dios». Lo he oído en boca de pastores y políticos por igual. ¿Es cierto?
No, no lo es. Todos hemos sido creados por Dios y somos sus criaturas amadas. Y todos, desde la concepción hasta la muerte, llevamos la imagen de Dios. Esto es cierto con independencia de que uno haya oído alguna vez el nombre de Jesús, y nada puede cambiarlo.
Pero no nacemos siendo hijos de Dios. El nacimiento nos marca como seres humanos, no como seres divinos. Tenemos madres y padres, y un Creador en el cielo, pero (todavía) no tenemos un Padre celestial. Por eso las Escrituras llaman a Jesús el «único» Hijo de Dios (Juan 1:14, 18; 3:16, 18; 1 Juan 4:9). Su condición es única.
El Evangelio es el mensaje de las Buenas Nuevas de que tú y yo podemos llegar a ser hijos de Dios. Podemos recibir el don de Dios como nuestro Padre. Y esto tiene sentido: ¿cómo podría ser una buena noticia —o siquiera una noticia— si Dios ya fuera nuestro Padre?
El Evangelio de Juan lo expresa así: El Verbo eterno vino al mundo, pero no fue recibido por lo que era (ver 1:1-11). «Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios» (vv. 12-13). No nacemos hijos de Dios, sino que Dios se hizo hombre para darnos el poder de convertirnos en hijos suyos. Éste es el propósito y el efecto de la Encarnación.
La idea de una transferencia de filiación o relación parental no es nueva para nosotros. Se llama adopción y, para Pablo, esta palabra resume la obra de Cristo en nuestro favor (Romanos 8:15, 23; Gálatas 4:5). Por medio de Jesús, el Hijo eterno de Dios, cualquier persona en la tierra puede recibir la gracia a fin de convertirse en sus hermanos y hermanas y, por tanto, en hijos e hijas del Todopoderoso.
Pero, ¿cómo? Esta es la pregunta que Nicodemo le plantea a Jesús (Juan 3:4). Y Jesús da una respuesta directa: «Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús» (v. 5). En resumen, el renacimiento espiritual se produce mediante el bautismo.
En el propio bautismo de Jesús por parte de Juan el bautista, vemos que se unen el agua, el Espíritu y la relación con el Padre. Nosotros mismos somos bautizados no solo en obediencia a Jesús, sino también en imitación suya. Mientras que el bautismo es el momento de nuestra adopción por Dios, Jesús ya era su Hijo. Se sometió al bautismo para santificar para siempre las aguas que impartirían su rango a los demás. Todo bautismo posterior es, pues, una participación en el suyo, una representación de la escena del Jordán. Dios dice de nuevo, sobre nosotros, lo que la multitud oyó aquel día: «Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo» (Lucas 3:22).
Los muchos dones del bautismo
La adopción en la familia de Dios es solo uno de los muchos dones del bautismo. A través de este maravilloso sacramento, Dios nos concede más dones de los que puedo nombrar aquí, pero mencionaré seis.
En primer lugar, el don del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, nos unimos no solo a Jesús en el Jordán, sino también a los doce en el día de Pentecostés (Hechos 2:1-13). Cada bautismo es un Pentecostés personal. Igual que el Espíritu descendió sobre Jesús en el río y sobre sus seguidores en la fiesta, así desciende sobre nosotros.
En segundo lugar, el don de la unión con Cristo. En el bautismo, lo que es suyo se convierte en nuestro y, lo que era nuestro, lo toma dentro de sí y allí lo extingue (2 Corintios 8:9). Lo que Él es por naturaleza, nosotros lo somos por gracia: no solo hijos de Dios, sino también reyes, sacerdotes, profetas, sabios, santos, justos, fieles, inmortales, felices, bienaventurados, espirituales y eternos. En una palabra, nos da su propia vida, indestructible e inagotable porque es la vida de Dios (Gálatas 2:20; Colosenses 3:1-4; 1 Juan 5:11-12).
Pero no sin el don de la muerte, que viene en tercer lugar. Como escribe Pablo:
¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. (Romanos 6:3-5)
El bautismo ahoga el viejo yo: la carne atrapada por el pecado y la muerte. Resurgimos de las aguas renacidos, liberados de la esclavitud de los viejos tiranos que nos esclavizaban. «Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!» (2 Corintios 5:17).
En cuarto lugar, el don de la adopción. ¿Me estoy repitiendo? No, hablo de otra adopción: no por Dios, sino por Abraham. El bautismo nos une al pueblo elegido de Dios. Todas las promesas de Dios son «Sí» y «Amén» en Cristo (2 Corintios 1:20) porque Él es la descendencia de Abraham (Gálatas 3:16). Nadie puede tener al Hijo de Abraham (Mateo 1:1) sin el propio Abraham, ni tampoco nadie puede tener al Dios de Abraham sin la familia de Abraham. Fuera de esta familia, los gentiles no tienen esperanza ni Dios (Efesios 2:12). Los gentiles, pues, recibimos una doble adopción por medio del bautismo. Como escribe Pablo:
Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. (Gálatas 3:26-29)
En quinto lugar, el don de la pertenencia. El bautismo no es solo vertical: también es horizontal. El bautismo nos incluye dentro de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo: «De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o no, esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu» (1 Corintios 12:12-13). De ahí que Pablo enumere «un solo bautismo» junto a «un solo Señor» y «una sola fe» en su famosa declaración sobre la unidad de los cristianos (Efesios 4:4-6).
Por último, el don del matrimonio. El vínculo que el bautismo obra en nosotros no es solo filial, es decir, entre Padre e hijos. Es también nupcial, es decir, entre esposo y esposa. Nuestra profesión pública de fe es como los votos que hacemos en el altar; en consecuencia, el bautismo es la consumación del matrimonio. Al fin y al cabo, un matrimonio no consumado es inválido, y, por así decirlo, también lo es la fe sin el bautismo. El bautismo es la perfección de la fe porque sella la unión de la novia (el alma) y el novio (Cristo).
Para que esto no te parezca una metáfora exagerada, volvamos a leer a Pablo: «¿No saben que el que se une a una [mujer] se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: “Los dos llegarán a ser uno solo”. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu» (1 Corintios 6:16-17). Aparentemente, la única intimidad comparable a la unión espiritual entre el creyente y Cristo es la unión corporal del esposo y la esposa, y la primera trasciende a la segunda en su cumplimiento. Como escribe Pablo en otro lugar: «Esto es un misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia» (Efesios 5:32).
Los dones del esposo van mucho más allá de esta exigua lista. Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, dice que el bautismo «te dará la amnistía por tus pecados pasados, te plantará en la iglesia y te alistará en su ejército, poniéndote la armadura de la justicia». Es un baño espiritual que lava el alma. Los símiles y figuras del bautismo llenan el Antiguo Testamento: es las aguas primigenias de la creación, domadas por el Creador (Génesis 1:1-2); es el Mar Rojo, a través del cual el pueblo de Dios es liberado de la esclavitud (Éxodo 14:1-15:21); es el Jordán, en el que el gentil Naamán es limpiado por el Dios de Israel (2 Reyes 5:1-19).
El bautismo hace lo que ninguna otra cosa puede. Como dijo Martín Lutero, por el bautismo «somos santificados y salvados, lo que ningún otro tipo de vida, ni ninguna obra sobre la tierra puede conseguir». Todas las promesas de Dios confluyen aquí, en las aguas de la gracia.
Las Buenas Nuevas del bautismo
Tal vez te haya convencido sobre el significado, los dones e incluso la necesidad del bautismo, pero aún no sobre su lógica interna: lo que lo hace intrínseco a las Buenas Nuevas más que una simple casilla adicional que marcar una vez que Dios ha hecho el verdadero trabajo, por así decirlo, fuera de las cámaras. En otras palabras, ¿por qué les ordenó Jesús a sus apóstoles que hicieran discípulos de todas las naciones no solo «enseñándoles», sino también «bautizándolos» (Mateo 28:19-20)? ¿O, como diría la tradición posterior, mediante «palabra y sacramento»?
He aquí una forma de expresarlo: las Buenas Nuevas del bautismo son su carácter objetivo y fáctico. Por eso Lutero exaltaba el bautismo. Cuando era atormentado por el diablo, Lutero no podía confiar en su fe, porque era precisamente en esa área donde estaba siendo atacado: cuando no puedes estar seguro de que crees, creer no sirve de consuelo. Pero siempre podía pensar en su bautismo como un hecho histórico. Se dice que le respondía a Satanás: Baptizatus sum (Estoy bautizado).
El ejemplo de Lutero nos ayuda a ver la profundidad de la misericordia de Dios hacia nosotros. En el bautismo, Dios nos ha proporcionado un momento histórico tangible al que podemos remitirnos con toda confianza, incluso en momentos de duda y ansiedad. En ese momento, Cristo mismo salió a nuestro encuentro en las aguas.
Esa confianza es posible porque el bautismo no es, como el diezmo, una obra humana que nosotros realizamos. Es un don divino que recibimos. Nosotros no somos los agentes del bautismo: Dios lo es. Nosotros no «hacemos» el bautismo; el bautismo se nos hace a nosotros. Fíjate en el enunciado: uno es bautizado. La voz pasiva gramatical es también teológica. No puedo bautizarme a mí mismo: necesito que otro lo haga por mí.
Y al igual que la muerte de Cristo en la cruz, el bautismo es una vez para siempre y no se repite. En este sentido, el «rebautismo» es un oxímoron, porque el bautismo (lavarse con agua en el nombre del Dios trino) siempre «pega». Cada «rebautizo» es en realidad lo mismo que tomar un baño. Ya hemos sido perdonados totalmente; ya hemos sido redimidos totalmente; de una vez por todas y para siempre.
Éstas son las Buenas Nuevas sorprendentes, maravillosas e increíbles del bautismo. Por eso el bautismo encarna el Evangelio. Es una gracias escandalosa. Nos da lo que no merecemos, lo que nunca habríamos podido esperar. Perdona a ladrones, mentirosos, adúlteros y asesinos. Me perdona a mí. Te perdona a ti.
Cristo vivo imparte este perdón mediante el bautismo, porque lleva su palabra eficaz y, con ella, el poder de Dios para salvar, su gracia para con los pecadores y su voluntad de perdonar. Como instruyó Cirilo a los catecúmenos que se preparaban para el bautismo en el siglo IV: «Dejad de prestar atención a los labios del que habla, sino [prestad atención] al Dios que actúa».
El bautismo trata de lo que Dios ha hecho, puede hacer y hará en mi favor. No se trata de mi propio sí a Dios, que puede ser débil o vacilante y que, a cualquier edad, seguro que carece tanto de madurez como de conocimiento. Precisamente por eso me bautizo en primer lugar: por mi carencia, por mi necesidad. El bautismo, en cambio, trata en última instancia del sí que Dios me da a mí. Se trata de su amor inescrutable por los rebeldes impíos, manifestado a través del más humilde y común de los elementos: el agua.
En palabras de Pablo (2 Corintios 9:15): «¡Gracias a Dios por su don indescriptible!».
Brad East es profesor asociado de Teología en la Universidad Cristiana de Abilene. Es autor de cuatro libros, entre ellos The Church: A Guide to the People of God y Letters to a Future Saint.