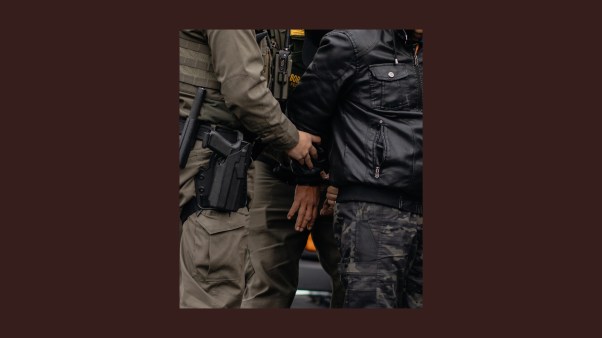En esta serie

La teología del martirio de la iglesia primitiva no nació de sínodos o concilios, sino de los coliseos a plena luz del sol bañados de sangre, y de las oscuras catacumbas, silenciosas como la muerte. La palabra mártir significa «testigo» y se utiliza como tal en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando el Imperio romano comenzó a ser cada vez más hostil contra el cristianismo, las diferencias entre el testimonio y el sufrimiento empezaron a confundirse y finalmente desaparecieron.
En el siglo II, mártir se convirtió en el término especializado para una persona que había muerto por Cristo, mientras que un confesor se definía como aquel que había proclamado el señorío de Cristo en un juicio pero no había sufrido la pena de muerte. Un pasaje de Eusebio describe a los supervivientes de Lyon (en el año 177 en lo que hoy es Francia): «Ellos eran tan fieles en su imitación de Cristo… que, aunque habían logrado honores, y habían dado testimonio, no solo una vez, sino muchas (tras haber sido devueltos a prisión después de las fieras, cubiertos de quemaduras, cicatrices y heridas), aun así no se proclamaban mártires, ni permitían que nos dirigiéramos a ellos por este nombre. Si cualquiera de nosotros, por carta o en conversación, los llamaba mártires, ellos nos reprendían con dureza (…). Y nos recordaban a los mártires que ya habían partido, diciéndonos: “Ellos ya son mártires de quienes Cristo ha considerado digno aceptar su confesión, habiendo sellado su testimonio con su partida; sin embargo, nosotros somos simples y humildes confesores”».
Las raíces del ideal del mártir
El ideal del martirio no se originó en la iglesia cristiana; se inspiró en la resistencia pasiva de los judíos piadosos durante la revuelta de los macabeos (173–164 a. C.). Antíoco IV, el tiránico rey seleúcida, provocó la revolución con una serie de actos salvajes, incluyendo la prohibición a los judíos palestinos de prácticas religiosas como la circuncisión. Abundan historias de judíos que permanecieron firmes, como Eleazar el escriba (2 Macabeos 6), que eligió la tortura y la muerte en vez de violar la ley al comer cerdo. Doscientos años después, la guerra de los judíos del 70 d. C. vio a miles convertirse en mártires por su fe en vez de capitular ante el paganismo romano. Esta noble tradición ayudó a dar forma a la emergente teología del martirio de la iglesia.
¿Por qué no resistir por la fuerza?
Sin embargo, también el periodo macabeo proporcionó historias de vengadores rebeldes como Judas Macabeo. ¿Qué impulsó a los cristianos a emular a los resistentes pasivos como Eleazar, en vez de a revolucionarios armados como Judas Macabeo?
Para responder a esta pregunta uno no necesita mirar más allá que al mismo Jesús. La iglesia entendió el martirio como una imitación de Cristo. El Señor fue el ejemplo máximo de la no violencia en su propio juicio y ejecución, declarando que sus siervos no debían luchar puesto que su reino no era de este mundo.
Las palabras de Jesús se grabaron profundamente en la mente colectiva de la iglesia anterior a Nicea: «Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra (Lucas 6:29). No resistan al que les haga mal (Mateo 5:39). Dichosos los perseguidos por causa de la justicia (Mateo 5:10). Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán (Juan 15:20)».
Pablo y otros autores del Nuevo testamento sostuvieron y desarrollaron el tema de que los seguidores de Cristo habían de sufrir y no luchar por su Señor. Las armas del creyente no consistían en hierro ni bronce, sino que estaban hechas de materiales más firmes (Efesios 6:13).
Esteban, el primer mártir cristiano, murió a la manera de Cristo, orando fervientemente por los que lo atormentaban. Eusebio, el historiador de la iglesia, llamó a Esteban «el mártir perfecto»; por esto se convirtió en el prototipo a seguir por todos los mártires.
El combate definitivo
La respuesta no violenta de los mártires ante el juicio y la tortura nunca consistió en pasividad o resignación. Para la iglesia primitiva, el acto del martirio era una batalla espiritual de proporciones épicas contra los mismos poderes del infierno. Justino, por ejemplo, escribió una apología al emperador Antonino Pío argumentando que su castigo sin examen a los cristianos era «por instigación de los demonios».
A pesar de la oposición moral a las luchas atléticas y de gladiadores, los cristianos se apropiaron libremente del lenguaje de los juegos para describir sus combates con el mal. Eusebio habló con efusividad de «la disciplina y la fortaleza bien probada de los atletas de la religión, los trofeos ganados a los demonios, las victorias colocadas sobre nuestras cabezas».
Esta imaginería se utilizaba, con cierta ironía, para describir a mujeres y niños haciendo batalla contra la maldad espiritual. Antes de su muerte, Perpetua recordó en su diario de prisiones que ella tuvo una visión en la que vencía a un luchador egipcio (un participante habitual en los juegos) ante Cristo, el árbitro celestial. Al vencer a este símbolo del maligno, ella había ganado manzanas, el premio en los juegos de Apolo en Cartago. Otra mártir, Blandina, fue descrita como «ella, la pequeña, la débil, la despreciada, quien se había revestido de Cristo el gran e invencible campeón, y quien en muchas rondas derrotó al adversario y por medio del conflicto fue coronada con la corona de la incorruptibilidad».
Estas vívidas metáforas atléticas hacen eco de los pensamientos de otro mártir que murió años antes que Blandina y Perpetua, durante la persecución de Nerón: «Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder; nosotros, en cambio, por una que dura para siempre» (1 Corintios 9:24-25).
La compañía definitiva
Para los primeros cristianos, una batalla así no se luchaba a solas. La iglesia, como señala G. W. Lampe, comprendía que el sufrimiento y la muerte del creyente eran el cumplimiento paralelo, concreto y literal, de la muerte y el entierro con Cristo, representado figurativamente en el bautismo de cada convertido (Romanos 6:3). Ignacio de Antioquía, de camino a su martirio en Roma, escribió a la iglesia de esa ciudad que no tomara ninguna acción para prevenir su muerte, porque él deseaba «alcanzar a Cristo» y ser un «imitador de la pasión de Cristo, mi Dios».
El Nuevo Testamento le ofrecía a la iglesia primitiva numerosas explicaciones de este tema: perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús mismo (Hechos 9:5); los discípulos de Cristo sufrirían como él lo hizo (Juan 15:20); los creyentes han de ser crucificados con Cristo (Gálatas 2:20). Además, se dice a los cristianos: «alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo» (1 Pedro 4:13).
Los mártires no solo representan a Cristo, sino que también encuentran a Cristo realmente presente con ellos, de un modo místico, durante su tormento. En la muerte de Blandina (en Lyon en 177) se dijo: «vieron (…) al que fue crucificado por ellos en la persona de su hermana». Y acerca de Sanctus, quien sufrió en la cercana Viena, fue escrito: «Pero este pobre cuerpo fue testigo de lo que él había padecido (todo él una herida y una magulladura contraída, habiendo perdido la forma externa de hombre) en cuyo cuerpo Cristo sufrió y cumplió poderosas maravillas, dejando al adversario en cero».
La iglesia comprendía que la fuente de la fuerza y el testimonio del martirio era el Espíritu Santo. Solo mediante su inspiración se podía dar una proclamación tan poderosa ante las autoridades hostiles. Los mártires descansaban en la promesa de Jesús: «Y cuando los arresten, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo» (Marcos 13:11).
Aquellos que confesaron su fe aun en medio de la persecución eran vistos como receptores de una palabra de revelación y proclamación muy al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Vettius, portavoz de los mártires de Lyon, fue descrito como que tenía «en él mismo el Paracleto, es decir, el Espíritu de Zacarías» (quien en Lucas 1:67 es identificado como un profeta lleno del Espíritu Santo).
El Espíritu caía sobre esclavos y libres, bautizados y no bautizados, ofreciendo sueños y visiones donde Éll veía apropiado. Por ejemplo, Policarpo (obispo de Esmirna martirizado alrededor del año 155) vio su almohada en llamas, entendiendo la visión como una profecía con respecto a la clase de muerte que sufriría. A Basílides, soldado de Alejandría, se le ofreció una visión de la mártir Potamiena, quien le informó de que él pronto tendría el privilegio de morir por Cristo. En ambos casos las visiones proféticas se cumplieron.
La corona definitiva
El lado negativo a la seguridad de la inspiración durante el juicio y la tortura era el miedo a la apostasía bajo las mismas condiciones. El Pastor de Hermas declaraba que un siervo que niega al Señor es malvado. Cipriano fue más allá y le recordó a los no practicantes que la apostasía es equivalente a la blasfemia contra el Espíritu Santo: «Ciertamente es un gran delito, y ellos mismos saben quién lo ha cometido; puesto que nuestro Señor y Juez ha dicho: “A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré”. Y de nuevo ha dicho: “Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás; es culpable de un pecado eterno”».
Debido a que se mantuvieron firmes ante la apostasía, y porque poseían los dones de profecía y visiones, mártires y confesores fueron mantenidos en gran estima por la iglesia. Su autoridad espiritual, de hecho, rivalizaba con la de los obispos. El Espíritu, señala R. L. Fox, les permitía «atar y desatar», pronunciarse sobre la herejía y la ortodoxia, y perdonar pecados. En una ocasión. Sáturo de Cartago tuvo una visión en la que él y Perpetua, ambos futuros mártires, eran llamados para mediar en una disputa entre un obispo y sus ancianos.
La iglesia primitiva también creía en los mártires como maestros intercesores. La primera epístola de Juan alude al poder de la intercesión: «Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida» (1 Juan 5:16). Han circulado numerosas historias de legendarias hazañas de oración realizadas por mártires durante sus vidas. Por lo tanto, no era difícil que los cristianos de aquel momento imaginaran a esos mismos guerreros de oración intercediendo en la corte celestial tras la muerte. Esta creencia está ilustrada por una inscripción, una de muchas, en las catacumbas romanas: Paul ed(t) Petre (sic) pro victore, «Pablo y Pedro oran por Víctor».
Se decía que el premio de una virgen era sesenta veces mayor que la de un cristiano normal, pero la de un mártir era cien veces mayor. Aunque la muerte de Cristo seguía siendo central para la comprensión de la salvación de la iglesia primitiva, se creía que la muerte de un mártir eliminaba todos los pecados cometidos después del bautismo. Melitón de Sardes aseguraba: «Hay dos cosas que sirven para la remisión de los pecados: el bautismo y el sufrimiento en nombre de Cristo». Tertuliano se hace eco de esto, escribiendo a los mártires: «Su sangre es la llave al Paraíso».
La creencia en la virtud del martirio generó un fenómeno de «voluntariado» por medio del cual muchísimos cristianos buscaron activamente la persecución y la muerte. En un relato, un gobernador romano fue interrumpido en su tribunal por un cristiano llamado Euplus que gritaba: «Soy cristiano. Quiero morir». Se concedió su petición. La iglesia primitiva no defendía los martirios voluntarios y, de hecho, Orígenes y Clemente advirtieron específicamente en contra de esto. El mismo Jesús, en el evangelio de Mateo, recomendó huir cuando la persecución fuera inminente. Así pues, aquellos que se ofrecían voluntarios para morir eran una pequeña minoría.
Del amor a la veneración
El sentimiento de la iglesia primitiva hacia sus mártires pasó del amor a la reverencia, y después a la veneración. El autor del relato del martirio de Policarpo escribió: «A Él adoramos como hijo de Dios; a los mártires, como discípulos e imitadores del Señor, los reverenciamos como se merecen a cuenta de su insuperable lealtad a su Rey y Maestro».
A los mártires se los honraba al celebrar sus «cumpleaños celestiales» (por ejemplo, los aniversarios de sus muertes) anualmente. El culto de celebración se realizaba en la tumba del fallecido con oraciones, ofrendas, comunión y la lectura de la historia del sufrimiento y la muerte del mártir. Esta práctica era bastante contraría a las raíces judías del cristianismo, porque el judaísmo, siguiendo la ley mosaica, sostenía que una tumba era un lugar impuro. Por eso un cristiano sirio del siglo III aconsejaba a sus hermanos creyentes que se reunieran en los cementerios sin miedo a la impureza.
No está claro exactamente cuándo los honores que se prestaban a la muerte en el martirio se transfirieron a sus restos físicos, pero los relatos del martirio de Policarpo, escritos en el siglo II, incluyen una declaración de que la iglesia de Esmirna consideraba los huesos del santo «más valiosos que las piedras preciosas y más finos que el oro». Los creyentes de Antioquía guardaban los restos de Ignacio en alta estima, mientras que la sangre y la ropa de Cipriano se convirtieron en objetos de veneración.
El énfasis en conseguir las reliquias de los mártires produjo muchos abusos, pero no disminuyó el deseo de la iglesia de honrar a sus fieles muertos. La importancia de las reliquias fue creciendo hasta tal proporción que en el séptimo concilio ecuménico (en Nicea en 787) se decretó que las reliquias debían ser colocadas en el altar de una iglesia nueva antes de que esta fuera consagrada.
Cualquier abuso que rodea a la honra hacia los mártires no debería cegarnos ante la deuda espiritual que la iglesia en su conjunto le debe a estas almas valientes. Por medio de su fidelidad a Cristo, a pesar de la tortura y la muerte, estos hombres, mujeres y niños proclamaron al mundo que Jesús, y no el césar, es el Señor. En palabras del libro de Apocalipsis: «Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio; no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte» (12:11).