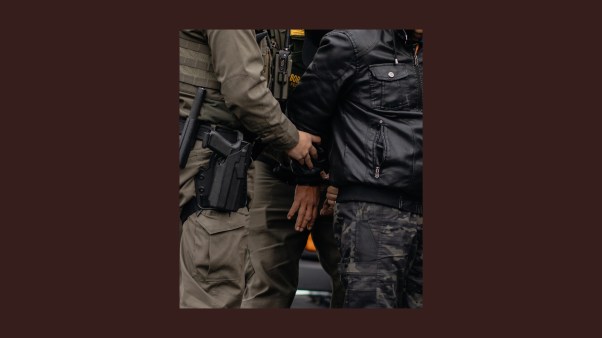Un extracto del libro elegido como el Libro del Año de CT. Obtenga más información sobre los premios del libro 2024 de CT aquí [enlaces en inglés]).
Biblical Critical Theory: How the Bible's Unfolding Story Makes Sense of Modern Life and Culture
HarperCollins Children's Books
672 pages
La historia de la Torre de Babel es una historia de juicio y una historia de autonomía. Los acontecimientos se presentan en dos actos: la provocación del pueblo y la respuesta de Dios.
Para el primer acto se levanta el telón y aparece en el escenario de un proyecto de construcción comunitaria:
Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: «Vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien». Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra» (Génesis 11:1-4, NBLA).
Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿No es sensato vivir juntos en ciudades, con todos los beneficios de la seguridad y la división del trabajo que trae consigo la vida urbana? Sin embargo, en esta historia hay indicios de que la intención principal es algo más que establecer una sociedad estable.
Dios le ordenó a los primeros humanos en Génesis 1:28 que «llenaran la tierra»; no obstante, los constructores de Babel quieren construir una ciudad para que no sean «dispersados sobre la superficie de toda la tierra». Quieren afirmar su propia identidad autónoma, plasmada en el lenguaje de «hagámonos un nombre famoso». En el pensamiento bíblico, darle a algo un nombre es tener autoridad sobre ello. En Génesis 1, Dios sistemáticamente nombra los elementos de la creación a medida que los hace. Buscar hacerse de un nombre es afirmar la propia independencia, ignorando a quien da «vida y aliento y todas las cosas» (Hechos 17:25).
Además, los constructores quieren hacerse de un nombre construyendo «una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos». Hay dos maneras de interpretar este proyecto arquitectónico. Una es que la torre, como lo expresó el erudito bíblico John Walton [enlace en español], es «un puente o portal entre los cielos y la tierra» que fue «diseñado para que fuera conveniente para el dios descender a su templo, recibir adoración y bendecir a su pueblo». La segunda interpretación ve la torre como un frente de guerra: una primera línea de batalla para lanzar un asalto al salón del trono de Dios; una orgullosa afirmación de capacidad tecnológica autónoma por parte de una cultura que le ha dado la espalda a Dios. De cualquier manera, el deseo del pueblo de hacerse de un nombre está en diametral contraste con la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo: «Engrandeceré tu nombre» (Génesis 12:2).
En términos narrativos, en lugar de desempeñar un papel en la historia de Dios (llenando la tierra y sometiéndola), estas personas quieren que Dios desempeñe un papel secundario en su historia, como el antagonista celestial que en última instancia está en deuda con, o vencido a través de, su heroico autoengrandecimiento. No anhelan aquello que Dios tiene planeado para ellos ni el cumplimiento de sus promesas; esperan con ansias el día en que puedan disfrutar de todos los buenos dones de Dios como propios mientras Él yace muerto a sus pies.
Pasando al segundo acto del capítulo, la iniciativa pasa a Dios. Comienza con una grave ironía: «Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres» (11:5). Dios, por supuesto, no necesita bajar para ver la torre. Es bastante capaz de percibir lo que hace la gente sin necesidad de cambiar de posición. El motivo del descenso pretende parodiar las aspiraciones celestiales de la humanidad. Dios, en lugar de sentirse amenazado por la torre o necesitarla para su descenso, baja para poder contemplar mejor su grandeza del tamaño de un dedal.
Entonces Dios pronuncia su juicio:
Y dijo el Señor: «Son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro» (vv. 6–7).
A veces esto se ha entendido erróneamente como una medida rencorosa por parte de Dios para mantener a los humanos divididos y mudos, pero en realidad es una forma de misericordia. Dios detiene su progreso para limitar el daño que potencialmente podría causar. No mata a los rebeldes, sino que confunde sus lenguas, dándoles tiempo para arrepentirse mientras los dispersa por la faz de la tierra.
Los constructores de Babel optaron por hacerse un nombre en oposición a Dios en lugar de abrazar el nombre que Dios les dio. Buscaron definir su propia realidad, su propia comprensión del éxito.
Pero Babel no es un acontecimiento aislado: su espíritu continúa en nuestros días. En la sociedad contemporánea, vemos cómo la usurpación del derecho del Creador a definir el significado de la vida puede ser vista como una carga. El éxito en la vida ahora se considera responsabilidad exclusiva del individuo, y lo único que nos impide seguir nuestros sueños es nuestra falta de deseo. En un mundo que nos instruye en el sueño que dice «puedes ser lo que quieras ser», enfrentamos la responsabilidad de elegir primero qué ser y luego de convertirnos en lo que hemos elegido ser.
Para empeorar las cosas, no basta con tener éxito solo ante nuestros propios ojos. La justificación última proporcionada por el juicio de Dios ha sido reemplazada por la validación de los medios sociales, audiovisuales e impresos.
La búsqueda babeliana de hacernos un nombre nos condena a un castigador régimen en el que nuestro desempeño es permanentemente insuficiente, nuestra autopresentación es cada vez más forzada y filtrada, y el veredicto de las redes sociales es siempre provisional y cambiante. En contraste con cuán dulce y pacífico es recibir un nombre dado por Dios: hijo, hecho a la imagen de Dios, amado.
Los arquitectos y comerciantes de Génesis 11 no simplemente construyeron una ciudad, sino que colocaron una gran torre en su centro. No solo buscaban coexistir, sino también hacer una declaración: erigir un edificio emblemático que difundiera su renombre a lo largo y ancho del mundo. La gente sabría quiénes eran cuando vieran lo que construyeron, y la torre sería un símbolo espectacular de su poder.
Agustín retomó este tema del «espectáculo» en La ciudad de Dios, principalmente en relación con la sociedad romana en la que vivía. Según la filósofa Jennifer Herdt, la definición de Agustín incluía «competencias deportivas, ejecuciones en la arena y el anfiteatro, contextos de gladiadores, representaciones de escenas militares y comedias, tragedias y mimos en el teatro». Lo que todos estos espectáculos tenían en común (y Babel no fue la excepción) era que demostraban el poder, la autoridad y la grandeza (en resumen, el «nombre») de algún régimen terrenal.
Este tipo de actuaciones de creación de nombres cívicos han existido en todas las épocas. Pero el tema de mediar nuestra identidad a través de demostraciones de grandeza podría caracterizar nuestra época más que ninguna otra. En su libro de 1967, The Society of the Spectacle, el filósofo francés Guy Debord define dicha sociedad como aquella en la que las relaciones entre las personas están mediadas por imágenes. En otras palabras, no nos involucramos directamente con la vida, sino que vivimos a través de una serie de representaciones, siendo las más obvias y prevalentes las que provienen de los medios de comunicación. Vivimos nuestros sueños, deseos y fantasías a través de anuncios, películas y programas de televisión, y confiamos en ellos para hacernos un nombre.
Sería incorrecto (y peligroso) encogernos de hombros y responder que las imágenes no son la realidad. Las imágenes pueden moldear la vida de las personas con tanta eficacia como los barrotes de las prisiones o las escuelas. Pero estas imágenes insensibilizan a la gente ante la realidad que va más allá de ellas.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Debord pertenecía a un movimiento intelectual conocido como los situacionistas, que propusieron la idea de los «contraespectáculos» para romper la hipnosis de la imagen. Una de sus principales armas era una palabra francesa: détournement. No tiene traducción directa al inglés o al español, lo cual es una lástima porque es un concepto útil y revelador. Détournement significa tomar algo que ya existe, una parte de la sociedad del espectáculo, y burlarse juguetonamente del mensaje que transmite, como cuando los situacionistas añadieron burbujas de diálogo a los carteles en el metro de París. Un ejemplo es el atractivo modelo de gafas de sol que decía: «Compro, luego existo», o el lindo bebé en el anuncio de leche que dice: «No quiero convertirme en una máquina».
El concepto de détournement es útil para comprender el contraespectáculo de la propia Biblia. En Génesis 11 somos testigos de una deliciosa subversión de las pretensiones de autoengrandecimiento de los constructores de las torres. Llaman a su ciudad Babel, que en acadio significa «puerta de los dioses»; sin embargo, Dios convierte su ambición en sinónimo de babel, casi un homónimo de la palabra hebrea que significa «confusión». La subversión es brillante, cada vez que se evoca el término Puerta de los dioses en voz alta, se puede escuchar a alguien en el fondo susurrar en voz baja, «esto es como cebo para los tontos».
Es tentador para una humanidad que quisiera ser autónoma imaginar que no habrá una rendición de cuentas final ni un juicio divino sobre las acciones humanas. Lo que algunos ven como una libertad bendita, otros lo reciben como una crisis existencial. Si bien perturba la tranquilidad vivir bajo la mirada del juicio divino, no hay mucho consuelo en vivir una vida que no está sujeta a ninguna norma trascendente o veredicto alguno.
El Dios de Babel es un Dios que ve y juzga. Independientemente de lo que enseñe esta narrativa, afirma que toda acción humana tiene un testigo y que este testigo es también el juez de toda acción humana. No vivimos en un universo sin sentido o intrascendente donde lo que cuenta no es lo que hacemos sino el riesgo de que nos descubran haciéndolo. Un universo así privilegia a los ricos sobre los pobres, a los astutos sobre los honestos, y a aquellos que pueden evadir ser descubiertos sobre aquellos que respetan la justicia. No es el tipo de mundo en el que queremos vivir, o para decirlo un poco más profundamente, no es el tipo de mundo en el que queremos que vivan todos los que nos rodean —aunque nosotros mismos podamos disfrutar secretamente de esa posibilidad—.
Como bien reconoce el salmista, en todo momento, nuestras acciones ya han sido descubiertas:
Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces; todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo; me cubres con la palma de tu mano (Salmo 139:1–5, NVI)
Como indican estos versículos, Dios no es simplemente el testigo de nuestros hechos observables, y mucho menos solo de aquellos hechos que quisiéramos que Él conociera. Él es, como dice Agustín en el libro tercero de las Confesiones, «interior intimo meo et superior summo meo» («más interno que mi parte más interna y más alto que el más alto elemento dentro de mí»).
Este razonamiento traerá desesperanza a aquellos que se han opuesto a Dios. Pero para los cristianos, que ya no temen el juicio de Dios, la verdad de que Dios es nuestro testigo permanente tiene un significado adicional. Todas nuestras acciones diarias, no solo esos momentos espectaculares de exhibición pública, se llenan de importancia. Esto nos libera del impulso babeliano de «hacernos de un nombre» de manera pública.
A Dios se le puede servir en cualquier circunstancia porque todo se puede hacer en honor a Él. Él ve todas las cosas. Todos tendemos a planear nuestras acciones según una jerarquía de importancia, colocando ciertas acciones en la cima (obtener ese ascenso o visitar a un amigo enfermo en el hospital), y relegar otras a un estatus secundario (hacer una oración que nadie jamás te agradecerá o barrer el piso).
A menudo me pregunto si en la portada del periódico celestial, por así decirlo, veremos a la anciana anónima que, tal vez sin que sus amigos de la iglesia lo supieran, persistió durante años en oración íntima por el mundo de Dios, sin haber predicado nunca un sermón y sin haber liderado nunca un avivamiento. Ella es el espectáculo nada espectacular de la gloria de Dios.
Vivir y morir según la dinámica de «hacernos de un nombre» es someterse a un tribunal de opinión pública que solo permite que ciertos logros cuenten, y que se atribuya un valor a nuestras palabras y acciones de acuerdo con los gustos volubles de la multitud. El juicio de Dios, por el contrario, trasciende estas jerarquías de importancia perversas y cambiantes, «porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón» (1 Samuel 16:7, NBLA). No hay acciones, palabras o pensamientos sin sentido, porque nuestro testigo es también nuestro juez.
Christopher Watkin es profesor titular de la Universidad de Monash en Melbourne. Este artículo está tomado de Biblical Critical Theory: How the Bible’s Unfolding Story Makes Sense of Modern Life and Culture, de Christopher Watkin. Copyright © 2022 por Zondervan. Usado y traducido con autorización de Zondervan. www.zondervan.com.