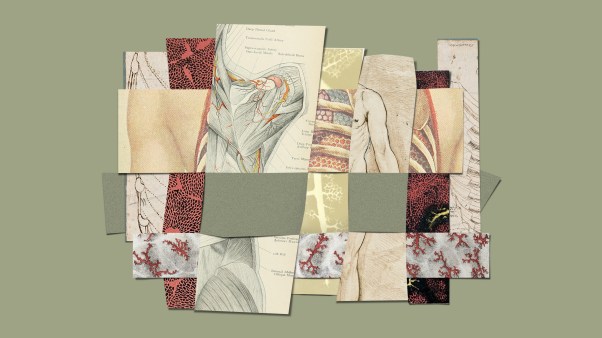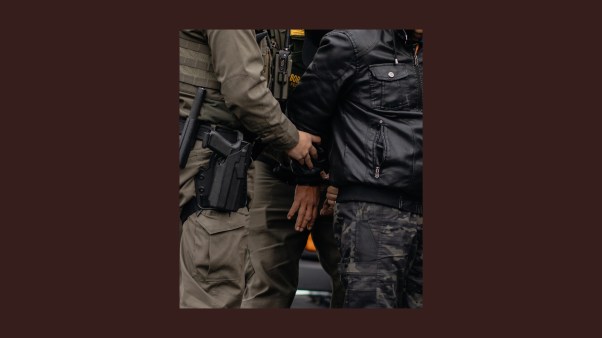Siempre he tenido sentimientos encontrados con la Navidad. Cuando navegaba por los recuerdos de esta época mientras escribía mi libro de memorias, Where the Light Fell, comprendí mejor el porqué.
En la temporada navideña, mi escuela primaria llevaba a cabo un gran acto en el auditorio que culminaba con un concierto de la banda y el coro de la escuela. Por alguna razón, me ofrecí como voluntario para representar a los de primer grado cantando un solo en vez de tocar El canto de los remeros del Volga al piano. Elegí Oh, pequeño pueblo de Belén y mi madre me escribió la letra en una tarjeta por si acaso se me olvidaba. Tontamente, también me presenté como voluntario para el papel de Peter Cottontail en la puesta en escena de nuestra clase.
Mi madre me confeccionó un par de orejas de conejo alrededor de unos percheros de pared, los fijó a mi cabeza y colocó una esponjosa cola de algodón en la parte de atrás de mis pantalones. Tuve el buen juicio de quitarme las orejas de conejo antes de intentar cantar mi solo, pero se me olvidó la cola de algodón.
Los alumnos mayores se rieron en voz alta mientras caminaba hacia el micrófono, algo que me puso tan nervioso que se me olvidó la letra del villancico. Sentía demasiada vergüenza para mirar la nota que mi mamá había preparado, porque entonces todos iban a saber que había olvidado la letra, así que tarareé un verso completo, intentando hacer pasar por intencional todo mi error. No engañé a nadie. Mi primera actuación pública —y mi último solo— fue una lección de humildad.
Avanzamos siete años. Como muchos hermanos, mi hermano mayor, Marshall, y yo teníamos una alianza incómoda. Discutíamos, competíamos y a veces nos delatábamos el uno al otro. En Navidad, nos poníamos de acuerdo por adelantado acerca de cuánto gastar en el regalo que le íbamos a hacer al otro, y a menudo comprábamos exactamente el mismo regalo solo para asegurarnos.
Nuestra madre sonreía mientras cada uno de nosotros abríamos, digamos, una caja desplegable de caramelos y ambos fingíamos sorpresa por haber recibido el mismo regalo. Aquella Navidad en particular ambos habíamos acordado regalarnos un transistor de radio, y Marshall me la jugó: yo le di la radio mientras que él, a cambio, me dio una pelota de goma barata de béisbol.
Dejamos de intercambiar regalos de Navidad después de aquel año.
Sin embargo, mi auténtica ambivalencia con respecto a la Navidad, se remonta a un suceso que tuvo lugar mucho tiempo antes y del que no tengo memoria. Mi recuerdo comienza con un suceso que tuvo lugar un 15 de diciembre, un mes después de mi primer cumpleaños, y que cambió mi vida para siempre. Mi padre, de tan solo 23 años, murió de polio, garantizando una vida de dificultades y pobreza para nuestra pequeña familia de tres.
Mis abuelos maternos condujeron desde Philadelphia hasta Atlanta para su funeral y se quedaron unos cuantos días tras su muerte. Insistieron en llevarnos a los tres al norte para quedarnos con ellos unas cuantas semanas, y brindarle así a mi madre tiempo para procesar el duelo y pensar en su futuro.
Antes de salir para Philadelphia, los abuelos Yancey organizaron una cena de Navidad temprana e invitaron a las personas que habían asistido al funeral desde otras ciudades. Los Yancey tenían una pila de regalos envueltos esperando debajo del árbol, y los adultos, con caras largas y aún vestidos de funeral, se sentaron alrededor para ver a dos niños pequeños abrir los regalos y jugar con sus juguetes nuevos.
La Navidad podría haber sido mi fiesta favorita, si no hubiera sido por la nube negra que se posaba sobre mi madre cada diciembre, el mes del fallecimiento de mi padre. Ella, valientemente, decoraba el árbol y colocaba las luces como por inercia, pero nunca parecía poner el corazón en ello. A veces se echaba a llorar sin motivo aparente y, cuando eso sucedía, Marshall y yo sabíamos que debíamos conducirnos con extremo cuidado.
Incluso ya de adulto, siempre me ha resultado difícil sentir el espíritu de la Navidad. ¿De verdad necesito los regalos que amablemente me envían mi familia y amigos, algunos de los cuales terminan en una repisa en el armario?
El papel brillante, los envoltorios de plástico que a veces cortan las manos, las cajas de cartón de Amazon… todos terminan en un cesto de basura rebosante y en los contenedores de reciclaje. ¿Y es apropiado quemar aún más combustibles fósiles para iluminar la Navidad, especialmente en medio de una pandemia que ha matado a cinco millones de personas en todo el mundo? Mi hermano pasó la última Navidad en un abarrotado pabellón para enfermos de COVID-19. ¿Cuántos compartirán su destino este año?
Me siento como el malhumorado Ebenezer Scrooge de Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Luego, recuerdo la escena de la familia de Bob Cratchit enzarzada en el derroche de una cena de Navidad con pavo, papas y pudín. El pequeño Tim, el hijo discapacitado del contable mal pagado de Scrooge, ofrece una sentida bendición: «¡Que Dios nos bendiga a todos!».
El fantasma de la Navidad presente le informa a Scrooge que, de no recibir ayuda, Tim muy probablemente morirá a falta de un tratamiento que su familia no se podía permitir. La visión de esa familia feliz a pesar de la pobreza se clava en la conciencia del miserable Scrooge.
En su libro de sermones titulado The Magnificent Defeat, Frederick Buehner menciona dos cualidades de la capacidad de ser como niños.
La primera es que los niños no tienen ideas preconcebidas de la realidad. Si alguien les dice que la zona de musgo bajo el arbusto de lilas es un lugar mágico, o que abrir cierto armario te llevará a Narnia, sin duda buscarán poner a prueba la teoría.
La segunda es que los niños saben cómo recibir un regalo sin preocuparse de si lo merecen o no, o de si le deben algo a quien se lo ha dado. Simplemente lo reciben, rompiendo con alegría la envoltura sin importarles si están rodeados por rostros solemnes.
De algún modo, incluso en medio de adornos secularizados que ahogan la verdad de la Navidad, no hemos perdido el sentido de la celebración. En una oscura noche en Palestina, el mismísimo cielo estalló en cánticos y unos pastores corrieron a localizar su origen. Antes, unos astrólogos se embarcaron en un viaje en camello desde Persia para presentar regalos dignos de un rey, y al llegar se encontraron con un bebé.
Esa celebración también tuvo lugar sobre el trasfondo de una tragedia que dejó a las madres llorando por sus bebés masacrados y que provocó que la familia de Jesús tuviera que huir como refugiada.
Unas tres décadas más tarde una mujer derramó un perfume muy caro sobre la cabeza de Jesús (Mateo 26). Un «desperdicio», declaró Judas —el Scrooge de los discípulos— porque ella lo podría haber vendido y haberles dado las ganancias a los pobres.
En lo que se ha convertido en uno de los pasajes más malinterpretados de la Biblia, Jesús responde: «¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura» (vv. 10-12).
Nadie podría acusar a Jesús de insensibilidad frente a los pobres y marginados. Pasó su vida con ellos, y este mismo suceso tuvo lugar en el hogar de un paria social: Simón el leproso. No obstante, Jesús reconoció que cuando algo extraordinario honra a nuestro planeta sumido en la ignorancia, es necesario celebrarlo.
Quizá yo tenía razón cuando tenía poco más de un año de edad y me reía con alegría mientras los adultos que me rodeaban expresaban dolor en su rostro. «Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos», dijo Jesús (Mateo 18:3). Él sabía mejor que nadie que su breve peregrinaje no resolvería la injusticia, la enfermedad, la pobreza y la violencia del planeta tierra.
Lo que sí hizo, sin embargo, fue encender una llama de esperanza que nunca se ha apagado. Para los que creen, su nacimiento, su muerte y resurrección son señales que brillan oscuramente, pero que apuntan a los planes de Dios para todo el cosmos.
Me pregunto lo que los pastores y los magos pensaron cuando encontraron aquello que buscaban. Según las palabras que desaparecieron de mi mente durante mi solo de primer grado: «Las esperanzas y los miedos de todos los años se cumplen en ti esta noche». ¿De verdad? ¿Sería posible que este bebé nacido de unos campesinos judíos haya llevado esa carga?
Se requiere fe como la de un niño para creer en una realidad que va más allá de la sombría realidad que tan bien conocemos, y para seguir celebrando a pesar de todo. Algunas veces, los ojos de los niños ven mejor.
Philip Yancey es el autor de su libro más reciente, Where the Light Fell.
Traducción por Noa Alarcón.
Edición en español Livia Giselle Seidel.