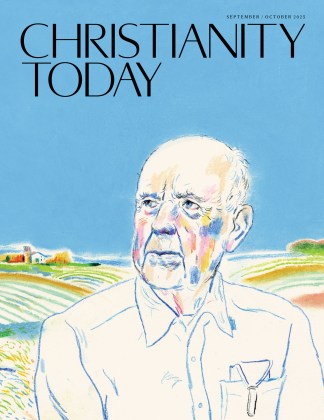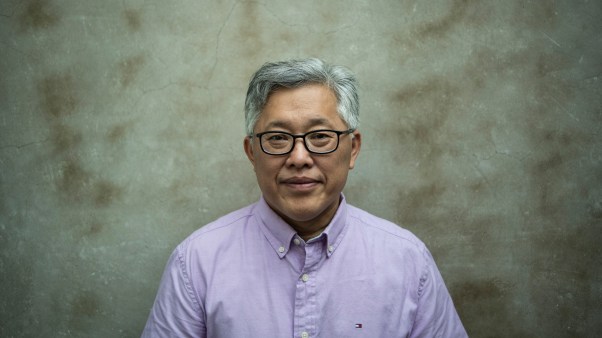En 1994, mi madre comenzó a trabajar como doctora en un hospital rural gestionado por el Christian Medical College en Vellore, India. Yo inventaba elaborados juegos en los amplios terrenos del hospital junto con los hijos de los vecinos y mi hermano mayor, John. Imaginábamos que viajábamos por el espacio, la tierra y el mar en un camión oxidado en el estacionamiento del hospital, y competíamos entre nosotros en bicicleta.
Mientras jugaba, no siempre me fijaba en los hombres y mujeres que también vivían en los terrenos del campus. A veces, estas personas, que yo llamaba «tíos y tías», se paraban a charlar con nosotros, y yo miraba con curiosidad sus narices chatas, los dedos que les faltaban, las muletas y las sillas de ruedas que usaban para desplazarse.
En aquel momento, no tenía ni idea de que esos tíos y tías eran enfermos de lepra. Nunca mencionaban sus dolencias, pero me hablaban con cariño, y me llamaban «en rasathi» («mi princesa» en tamil) o me preguntaban: «Chellam, saptiya?» («Cariño, ¿has comido?»).
Me di cuenta de que estos tíos y tías vivían con lepra un domingo después del servicio de culto de la iglesia, cuando vi a gente sentada en fila junto a la puerta de la iglesia. Vestían harapos y sostenían cuencos de aluminio entre sus miembros deformados mientras pedían monedas. Como parecían tener lepra, los habían expulsado de sus aldeas y tenían que mendigar porque nadie les daba trabajo.
Pero las tías y los tíos con los que hablaba en los terrenos del hospital tenían un aspecto y una actitud diferentes. Aunque también vivían con lepra, vestían saris, camisas con pantalones o dhotis, lo que significaba que estaban bien arreglados según la cultura del sur de la India. Se ganaban la vida con el trabajo que realizaban en la Sala de Úlceras, el centro de rehabilitación de lepra del hospital, o en el recinto hospitalario. No parecían diferentes a otros adultos que conocía. Eran personas en las que mi familia y yo podíamos confiar, y con las que podíamos entablar relaciones.
Los 16 años que amé a estas personas con lepra me han enseñado que la sanación es un acto intrínsecamente comunitario. Aprendí que los pacientes de lepra podían experimentar el sentido de pertenencia en comunidades cristianas amorosas que podían tratar heridas emocionales profundas, mismas que los medicamentos y las cirugías no pueden curar.
A los cinco años, visité la Sala de Úlceras con mi madre para ver al tío Karunayan, quien sostuvo mi pie entre sus manos en forma de pata, lo colocó sobre un trozo de papel y, con torpeza, sostuvo un lápiz entre su pulgar e índice curvados para dibujar perfectamente su contorno. Cuando volvimos unos días más tarde, el tío Karunayan me regaló un par de sandalias hechas a mi medida, con correas de cuero marrón y suelas de goma especialmente adaptadas, algo que él había creado para evitar que los pacientes de lepra se lesionaran los pies.
Otros residentes de la Sala de Úlceras satisfacían las necesidades más amplias de la comunidad médica. Prakasam nos traía carne y huevos todas las semanas. Balasamy barría las hojas muertas del suelo en el que jugábamos. Muchos de ellos fabricaban velas que encendíamos durante los frecuentes cortes de electricidad.
Pero una dolorosa experiencia me ayudó a comprender por qué la gente de la Sala de Úlceras nos necesitaba. Cuando tenía unos diez años, me apareció una mancha pálida en la mejilla. Una niñera que cuidaba de mi vecino, Rahul, se fijó en la mancha y le advirtió a Rahul que no me tocara. Él hizo caso omiso de su consejo y me contó lo que ella había dicho.
«Vives muy cerca de [la Sala de Úlceras]», me dijo mi propia niñera, tratando de ocultar su aversión. «Debe de ser lepra».
Esa noche, mi madre me explicó que las personas que vivían en la Sala de Úlceras estaban recibiendo tratamiento para la lepra, o bien, ya se habían curado de ella. No podían contagiar la infección. Pero, de todos modos, me llevó a su colega pediatra para una revisión. Descubrieron que estaba ligeramente desnutrida. Después de pasar unas semanas con una dieta mejor, las manchas de la piel de mi cara desaparecieron.
Este incidente me inquietó. ¿Y si Rahul y los demás niños hubieran decidido rechazarme? Solo podía imaginar cómo se sentían los tíos y tías de la Sala de Úlceras, sabiendo que sus familias no los abrazarían, ni les tomarían de la mano, ni les darían besos en las mejillas.
Durante la adolescencia, empecé a darme cuenta del sufrimiento que experimentaban estas tías y tíos. No podían sentir dolor físico y, por tanto, no se daban cuenta cuando se lastimaban y, a menudo, esas heridas se convertían en úlceras.
Esta era la razón del nombre del centro de rehabilitación, ya que muchos de los que vivían allí tenían úlceras crónicas que ya no se curaban y necesitaban que les cambiaran los vendajes cada dos días. Imaginaba sus heridas en mi cuerpo y el dolor que no podían sentir, y oraba para que Dios los curara.
Años más tarde, como médica realizando mi propio internado en ese mismo hospital, cuidé de los pacientes de la Sala de Úlceras. Vendaba heridas, ofrecía palabras de ánimo y escuchaba historias de dolor y esperanza.
Hace más de dos milenios, Jesús hizo lo que nosotros ponemos en práctica en la Sala de Úlceras. Demostró que curar enfermedades estigmatizantes como la lepra no consiste solo en tratar el cuerpo, sino que también requiere que los pacientes sean restaurados a la comunidad.
Una historia describe a Jesús sentado a la mesa de la casa de un hombre conocido como «Simón el leproso» en Betania (Marcos 14:3). Muy probablemente, Simón era un hombre curado de lepra que en otro tiempo había sido considerado intocable por la sociedad. Sin embargo, Jesús pasó tiempo con él y posiblemente comió con él.
Otra historia relata cómo Jesús declaró que estaba dispuesto a sanar a un hombre con lepra después de que este le suplicara que lo limpiara (1:40-42). Aunque Jesús podría haber sanado a este hombre desde lejos, como lo hizo con diez personas con lepra en otra ocasión (Lucas 17:11-19), en este encuentro, Jesús hizo dos cosas increíbles.
En primer lugar, Jesús tocó al hombre con lepra, algo que mucha gente entonces y ahora consideraría tabú. En segundo lugar, Jesús le dijo al hombre que se presentara ante el sacerdote (Marcos 1:44). Tras recibir el toque sanador de Jesús, el hombre podía ahora reintegrarse en la sociedad después de acudir a un sacerdote para que lo declarara «limpio» (Levítico 14:20, 31).
Como reflejan las acciones de Jesús, una persona con una enfermedad estigmatizante necesita una respuesta comunitaria para sanar completamente de sus heridas físicas y emocionales. Tocar a una persona a la que la sociedad ha considerado intocable es una de las formas más claras de decir: «Te acepto tal como eres».
Gran parte de lo que era la Sala de Úlceras surgió de la visión del médico Paul Brand, me compartió Anand Zachariah, médico del Christian Medical College que también creció en el campus del hospital. Brand, un cirujano misionero del Reino Unido que creció en la India, descubrió que las personas con lepra perdían sus extremidades debido a la pérdida de la capacidad de sentir dolor, no por la putrefacción de los tejidos. Brand y su equipo fueron pioneros y realizaron innumerables cirugías reconstructivas en el hospital rural en el que trabajábamos mi madre y yo.
Brand también se aseguró de que los centros de rehabilitación que estableció para los pacientes de lepra les enseñaran cómo cuidar de sus extremidades insensibles mientras se recuperaban de la cirugía. Pero sus planes de rehabilitación iban más allá del cuidado físico y abordaban las necesidades espirituales y emocionales, ya que el personal del hospital animaba a los cristianos de la comunidad médica a aceptar, acoger y amar a los pacientes con lepra que había entre ellos.
Con el paso del tiempo, los tíos y tías con los que crecí en la Sala de Úlceras se han reintegrado en la sociedad. Muchos regresaron a sus pueblos cuando sus familias aceptaron acogerlos de nuevo, y otros que no pudieron regresar porque sus familias no los aceptaban viven ahora en asilos de ancianos.
La lepra no es tan común en la India hoy en día como lo era en el pasado. Gracias a la intervención temprana y la rehabilitación, la enfermedad no provoca discapacidades físicas tan graves como lo hacía antes. Sin embargo, más de la mitad (60 %) de los más de 200 000 casos nuevos que se registran cada año en todo el mundo proceden de mi país, y el estigma contra las personas con lepra sigue persistiendo en la sociedad, así como dentro de la iglesia.
Las iglesias de la India suelen segregar a las personas por idioma, ocupación, casta y nivel de ingresos. Algunas iglesias solo acogen a personas de una casta; en otras congregaciones, los pobres se sientan en el suelo mientras que los ricos se sientan en sillas. Algunos cristianos siguen rechazando a las personas con lepra y no les permiten adorar a Dios en el mismo espacio.
Si las iglesias indias quieren convertirse en lugares de hospitalidad y acogida, tal como lo fue la Sala de Úlceras para las personas que se recuperaban de la lepra, pueden hacerlo al cuidar de las personas que viven con enfermedades estigmatizantes tal como lo hizo Jesús, comiendo con ellos y adorando a Dios juntos. Las iglesias pueden ayudar a las personas con lepra a obtener medios de subsistencia contratándolas o financiando su educación profesional.
Ahora vivo a más de 1450 km de Vellore, pero visité la ciudad a finales de agosto y me reuní con algunos expacientes de la Sala de Úlceras.
El tío Gopalan, un hombre de unos 70 años, sigue desarrollando úlceras en los pies y en los muñones de los dedos porque la lepra dañó irreversiblemente los nervios sensoriales de esas zonas. Pero el personal de la Sala de Úlceras nunca lo trató de forma diferente. «Me rodeaban los hombros con los brazos o me tomaban de las manos y se sentaban a mi lado, y charlaban conmigo durante horas», recuerda.
La tía Lakshmi, de unos 50 años, recordó con lágrimas cómo su familia la abandonó cuando le diagnosticaron lepra. Hace tres décadas, los médicos le amputaron la pierna derecha porque las úlceras que tenía en la misma no dejaban de infectarse, y pasó meses postrada en cama en la Sala de Úlceras mientras se recuperaba. Hoy en día, lleva una prótesis y utiliza muletas o una silla de ruedas para desplazarse. «El personal de la Sala de Úlceras me cuidó mejor que mi propia familia», afirma.
Cuando les estreché la mano para despedirme después de nuestra conversación de tres horas, el tío Gopalan me dijo: «Ve adonde Jesús te lleve». La tía Lakshmi puso sus manos sobre mi cabeza y oró una bendición sobre mí: «Que Dios te conceda una vida larga y saludable, siempre rodeada de familiares que te quieran».
Ann Harikeerthan escribe sobre medicina en el Christian Medical College de Vellore, India.