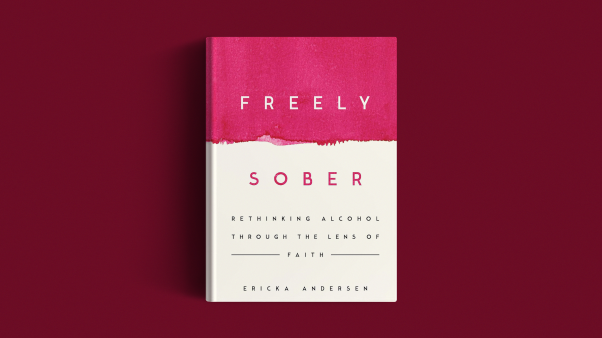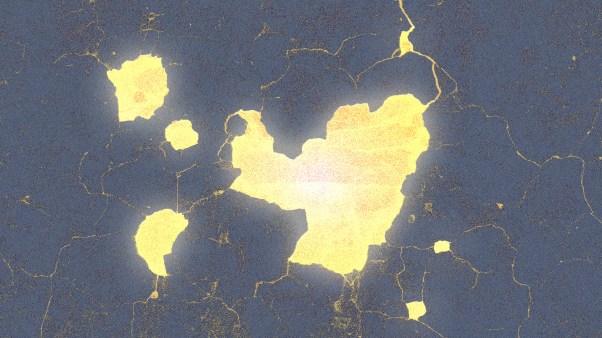A finales del año 2022 pregunté en Twitter [ahora X]: «¿Vivimos en el antiguo Israel o en una Babilonia moderna?».
Dicho de otro modo: ¿hasta qué punto las lecciones bíblicas relativas a la vida en la Tierra Santa son normativas para los cristianos que viven como minorías religiosas, es decir, en tierras «no santas» dominadas por no cristianos?
Echando la vista atrás al antiguo Israel, el énfasis estaba en la pureza, no en la evangelización: Dios envió a Ismael y a Esaú al desierto, le dijo a Josué que destruyera a los cananeos y le ordenó a Esdras que hiciera un llamado para que los israelitas dejaran a sus esposas extranjeras. Para hacer que Tierra Santa fuera realmente santa, Dios dio mandamientos similares a los de una política de tolerancia cero: no habrá abominación entre ustedes.
La Tierra Prometida fue la mejor oportunidad de la humanidad para vivir en una nueva especie de Edén, para la cual Dios escogió a una nación en particular para que se convirtieran en sus habitantes. Les dio mandamientos para que supieran cómo actuar y les prometió (en Deuteronomio 28 y en otros pasajes bíblicos) que si obedecían les iría bien.
Dios estableció al antiguo Israel como un modelo de nación para el mundo: una prueba perfecta para ver si las buenas normas realmente traen como resultado buenas personas.
A los israelitas se les advirtió que no siguieran «las costumbres abominables» de otras naciones mientras vivieran en la tierra que Dios les había dado (Deuteronomio 18:9). Pero las reglas y los estatutos de Dios no eran solo para los israelitas; también lo eran para cualquier extranjero que residiera entre ellos (Levítico 18:26, 28).
De este modo, el Antiguo Testamento es muy específico en cuanto a la ubicación: los estatutos dados a los israelitas estaban diseñados para proteger la pureza de la tierra que Dios les había dado. Debían limpiarla de toda contaminación y después preservarla como santa.
La evangelización no era una prioridad. Cuando algunos israelitas se casaban con mujeres extranjeras, los líderes no celebraban la oportunidad para evangelizar a las recién llegadas y aumentar el número de habitantes de Israel. Por el contrario, miraban esos matrimonios mixtos con horror.
Los profetas se indignaban cuando los israelitas desperdiciaban vivir en una tierra que era casi un Edén. Jeremías —el profeta cuya furia espiritual llevó a crear nuestra palabra jeremiada— escribió: «Así dice el Señor: (…) Yo los traje a una tierra fértil, para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra; hicieron de mi heredad algo abominable» (Jeremías 2:5,7).
No obstante, el mismo Jeremías tomó un tomo muy diferente cuando se dirigió a los israelitas que vivían, no solo fuera del casi Edén, sino en el antiedén, es decir, en la ciudad de Babilonia: «Construyan casas y habítenlas; planten huertos y coman de su fruto. (…) Además, busquen el bienestar de la ciudad adonde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad» (Jeremías 29:4-5,7).
Otras partes del Antiguo Testamento también indican que los israelitas que estaban fuera de las fronteras de Israel debían tener una agenda política muy diferente. Por ejemplo, Dios prohibió a los adivinos dentro del antiguo Israel (Deuteronomio 18:10-12); sin embargo, a Daniel se le encargó ser jefe sobre los magos, los hechiceros y todos los sabios de Babilonia (Daniel 2:48).
Daniel pensaba y actuaba de manera independiente a aquellas personas impías, pero en ningún momento manifestó un plan o un deseo de eliminarlos. Como extranjero en una tierra extranjera tenía que coexistir con ellos, y es precisamente eso lo que lo convierte en un modelo a seguir para nosotros. Durante al menos 66 años, desde 605 hasta 539 a. C., Daniel vivió y trabajó bajo la autoridad babilónica, siempre intentando servir a un público extranjero y a la vez permanecer fiel a Dios.
En el proceso, Daniel se enfrentó a amenazas de muerte, al igual que tres de sus amigos. Cuando Nabucodonosor levantó una imagen de oro de 27 metros de alto y ordenó que sus oficiales se inclinaran y la adoraran, Sadrac, Mesac y Abednego no le dieron un largo discurso a los paganos que estaban allí reunidos. Simplemente, se negaron a inclinarse. Sin embargo, eso fue suficiente para hacer que los arrestaran y los arrojaran al horno encendido del cual Dios los salvó.
Los israelitas toleraban públicamente las diferencias mientras seguían los mandamientos de Dios en sus vidas y dentro de sus hogares. Daniel oraba en su casa, pero no demandaba una oración pública o la lectura de la Biblia en las academias babilonias. Los libros de Esdras, Nehemías y Ester muestran el modo en que otros judíos que vivían en Persia —una parte de un imperio con 127 provincias más y un amplio número de grupos étnicos y lenguas— vivían en paz bajo leyes que no eran las suyas.
En el Antiguo Testamento todos los ídolos de la tierra de Israel debían ser destruidos. Y aun así, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nunca intentó eliminar los altares paganos y los ídolos de los espacios públicos en la ciudad de Atenas (Hechos 17:17-31). Él y los escritores de los evangelios enfatizaron la proclamación de las buenas nuevas de Cristo siempre que hubiera oportunidad, sin exigir la imposición de ninguna ley bíblica.
De nuevo, la Biblia considera las ubicaciones específicas: una acción que es adecuada en un lugar puede no serlo en otro.
Lo vemos incluso en la obra de Jesús. Él sacó a los cambistas judíos del templo, el lugar más santo del mundo, pero no sacó a los romanos de otros lugares. Israel ya se había convertido en tierra impura hacia el 70 d. C., cuando los soldados romanos destruyeron el templo. Después de eso, ya nunca fue considerada como más santa que otras.
La gran tragedia del antiguo Israel fue que el pueblo de Dios pecó en una tierra que debía haber sido la menos favorable para el pecado. Si las leyes del antiguo Israel, dadas por Dios, no traían la justicia en el entorno más adecuado, ¿cómo iban a tener éxito las leyes para la santidad en entornos menos favorables?
La historia del Antiguo Testamento nos enseña a no enorgullecernos pensando que podemos crear utopías terrenales, y mucho menos mantener aquellas que hemos heredado. La moraleja es esta: el pecado viene de dentro, no de lo que nos rodea. Dios le enseñó a la humanidad que el pecado se agazapa a la puerta para dominarnos, incluso en el mejor de los entornos, ya sea el Edén original o en el casi Edén en el que vivía Israel. Nos ha demostrado nuestra desesperada necesidad de Cristo y lo indispensable que es no aceptar sustitutos.
Tan pronto como los cristianos llegaron a entender el significado de la historia de Israel, estuvieron preparados para comprender el énfasis en la evangelización del Nuevo Testamento. La respuesta judía a la pregunta «¿Quién es mi prójimo?» solía ser «Tu hermano judío». Pero Jesús añadió algo a esa idea al incluir a cualquiera con necesidad es nuestro prójimo, y eso incluía a mujeres, samaritanos e incluso a los soldados enemigos del pueblo de Dios.
Los brazos abiertos de Jesús para todos los demás fortaleció a los primeros cristianos. Con la enseñanza de llevar el evangelio a todas las naciones y a no concentrarse en defender fidelidad a una sola, los cristianos fueron libres para evangelizar y admitir en sus comunidades eclesiales a cualquiera que hubiera confesado su fe en Cristo sin importar su estatus, sus pecados pasados, su raza o su etnia.
Sin una tierra que preservar, pero con un evangelio que proclamar, la principal directriz para los primeros creyentes fue la de juntar las gavillas en vez de intentar imponer la ley bíblica.
Ahora que el «nacionalismo cristiano» se expande por Estados Unidos así como por otros países, podemos aprender de nuestros predecesores: no tenemos una tierra santa ni un templo que defender, sino iglesias que deberían aspirar a ser ciudades modelo del reino de Dios, donde, por su gracia, los individuos puedan ser cambiados de dentro hacia afuera.
Marvin Olasky es editor ejecutivo de noticias y periodismo global en Christianity Today.