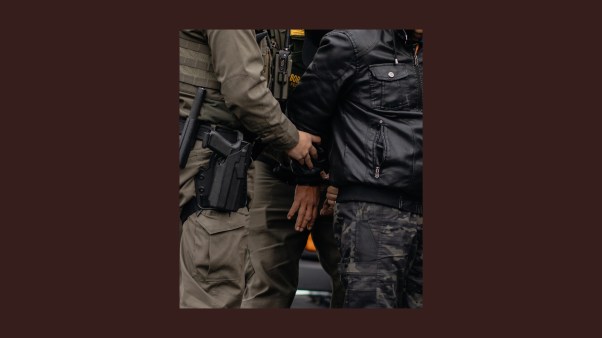Lo noto más cuando voy a Walmart: siento como si hubiera entrado en otro país. Hace más o menos una semana, miré a mi alrededor mientras empujaba un carrito por la tienda. Aunque estoy a más de tres horas de una frontera internacional, casi nadie hablaba inglés.
Estos empleados y clientes que hablan español, en su mayoría no son de ascendencia mexicana, como solía ser la población hispana del oeste de Texas. Más bien son cubanos, venezolanos y hondureños recién llegados que trajeron consigo nuevas culturas y dialectos cuando se mudaron a la ciudad.
No creo que sea racismo admitir que estos viajes a Walmart pueden ser confusos—y si lo son para mí, ¿cuánto más lo serán para una anciana de 70 años que no puede encontrar a un empleado que hable inglés para que la ayude a encontrar la mayonesa?—. Es válido sorprenderse por los efectos del rápido cambio demográfico que hemos experimentado en el lapso de unos cuantos años aquí en Midland, Texas, al enfrentarnos a una afluencia masiva de inmigrantes. Es válido incluso estar desconcertado.
La respuesta reflexiva de muchos miembros de la izquierda progresista a este tipo de comentarios —en caso de que nuestra anciana compradora en Walmart tenga el valor de expresar su preocupación— sería que es una intolerante por atreverse a quejarse. Pero la anciana no se equivoca al decir que nuestra ciudad está evolucionando. No se equivoca al ver una realidad que se desarrolla ante sus propios ojos. Y si los dirigentes de mentalidad sobria no la toman en serio, puede convertirse en un blanco fácil para políticos y expertos sin escrúpulos que quieran convertir su desconcierto en algo más oscuro.
¿Podemos estar de acuerdo (la mayoría de nosotros) en que el diálogo nacional sobre los inmigrantes oscila entre extremos absurdos? ¿Que tanto la retórica de los políticos como las respuestas públicas han alcanzado un frenesí febril? Tras años de lo que algunos han considerado una frontera funcionalmente abierta, ahora deportamos a cristianos iraníes a Panamá y a venezolanos a El Salvador. Como cristianos, ¿cómo respondemos a este caos y confusión?
Por un lado, la Biblia me parece ineludiblemente clara sobre cómo deben responder los cristianos a los extranjeros: «Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios» (Levítico 19:33-34, NVI).
Sin embargo, la ley y el orden también importan, por supuesto. Como cristiana de un estado fronterizo, siento desde hace tiempo el mandato bíblico de mostrar compasión hacia los inmigrantes, e intento encontrar el término medio moderado, basándome en la realidad que veo con mis propios ojos mientras desarrollo una perspectiva más matizada sobre la inmigración. En los últimos meses, he intentado prestar más atención al elevado costo de la inmigración masiva para comunidades como la mía, que han absorbido a demasiados nuevos residentes con gran rapidez, y he buscado encontrar ese costo no solo en la superficie, donde suelen centrarse los debates políticos, sino también en nuestras propias almas.
Al prestar atención al mundo que me rodea y al mundo interior, he aprendido que los retos que plantean los cambios demográficos y culturales son reales, significativos y dignos de consideración, pero palidecen en comparación con las consecuencias espirituales de permitir la inmigración ilegal sin control. Cuanto más de cerca observo este quebrantamiento, más me doy cuenta de que Dios nos dice que cuidemos del extranjero (Hebreos 13:2) y que sigamos las leyes de las autoridades (Romanos 13:1), precisamente porque es solo en este espacio intermedio donde todos, locales y forasteros por igual, encontramos vida abundante.
No es solo en Walmart donde noto los cambios demográficos de mi comunidad. Lo veo también en las escuelas públicas a las que asisten mis hijos. A finales del mes pasado, mi hija mayor llegó a casa diciendo que un amigo suyo del colegio había faltado a clase porque «iban a deportar a su madre». Al principio, dijo, pensó que el chico estaba bromeando, pero en las semanas siguientes la he visto preocupada, preguntándose si sería verdad. «Seguro que tiene una abuela o alguien con quien vivir, ¿verdad, mamá?», me preguntó más tarde. «Bueno. Sigue yendo a la escuela todos los días. ¿Cómo llegaría si no lo llevara alguien?».
Y la introducción demasiado cercana y demasiado apresurada que mi hija ha tenido a las complejidades y disfunciones del sistema de inmigración estadounidense no es el único impacto que la inmigración está teniendo en su educación. Aunque el distrito no publica datos sobre la situación migratoria de los alumnos, en los últimos años hemos visto una afluencia de alumnos que no hablan inglés.
En 2019, el Distrito Escolar Independiente de Midland tenía 3133 estudiantes de inglés matriculados; en 2025, tenemos 5728. Eso supone un aumento de casi el 83 % en seis años: un 83 % más de alumnos que no son hablantes nativos de inglés; más de 2500 niños que en algunos casos llegaron sin saber siquiera decir hola.
Debido a decisiones de zonificación y dotación de recursos, estos alumnos suelen acabar agrupados en un puñado de escuelas. Su presencia no es un problema, y podría decirse que no aumenta la carga fiscal de los contribuyentes. Al fin y al cabo, a través de un complicado sistema de ingresos financiado por los impuestos sobre la propiedad (que los residentes en Texas pagamos con independencia de nuestra condición migratoria cuando pagamos el alquiler o la hipoteca), nuestro distrito escolar recibe financiación para cada alumno matriculado.
Pero esta gran y rápida incorporación a nuestro sistema escolar es indiscutiblemente complicada —y, de nuevo, no es racista ni antiinmigrante decirlo—. Las necesidades académicas de un niño que no habla inglés son drásticamente diferentes de las necesidades de los que hablan inglés como primera lengua. Quiero que nuestras escuelas satisfagan las necesidades de estos nuevos alumnos y los atiendan bien. Pero también veo que la tensión de intentar satisfacer sus necesidades sin descuidar a los alumnos que ya están aquí está llevando a un sistema, de por sí precario, al límite. Nos enfrentamos a malos resultados escolares, profesores frustrados y padres descontentos.
Para muchas familias de la zona de Midland con hijos en una de las escuelas que han absorbido a estos alumnos, el punto álgido más identificable se produce a las 3 de la tarde de los días laborales. Puede parecer poca cosa, pero los padres inmigrantes recién llegados —que no están familiarizados con las costumbres altamente elaboradas de cómo se debe hacer la fila para recoger a los niños en coche de las escuelas primarias estadounidenses—, son propensos a meterse y cortar el paso, que es una forma segura de exasperar a los lugareños. ¿Es eso tan importante como enseñar matemáticas a todos estos niños? Por supuesto que no, pero como una piedra en un zapato, no deja de ser una verdadera irritación.
También hay otras complicaciones mayores y más caras. Una amiga mía que también es inmigrante y que trabaja en un hospital de la zona, me ha dicho que ve un patrón recurrente: la gente cruza la frontera y acude al área de urgencias del hospital quejándose de dolores en el pecho o de entumecimiento de los brazos, y se somete a una batería de pruebas para descartar innumerables problemas de salud. Luego regresan a México con su historial médico y un certificado de buena salud en la mano, dejando que los contribuyentes estadounidenses paguen la factura.
«Es casi como si tuvieran un libro de jugadas en el que se les explica lo que tienen que decir para obtener asistencia médica gratuita en Estados Unidos», me dijo. Se apresuró a añadir que ella no juzga, que no hay forma de saber en principio quién tiene una urgencia real y quién no, por lo que el juramento hipocrático la obliga, así como a sus colegas, a atender a todos sin chistar.
Su impresión es que esta práctica es menos habitual entre las oleadas más recientes de inmigrantes procedentes de Centroamérica que entre los mexicanos con familia en Texas, que pueden cruzar la frontera con relativa facilidad. Pero esa es una distinción que se le escapa al contribuyente estadounidense medio, y desde luego no es una distinción de la que se ocupe nuestro gobernador, quien dirige un estado en el que los residentes pagan cientos de millones de dólares cada año para cubrir el tratamiento de los migrantes sin seguro médico.
Otro de mis conocidos es propietario de una empresa de servicios petrolíferos. Sus competidores contratan a menudo a trabajadores indocumentados, pagándoles salarios inferiores a los del mercado y dejándolos desprotegidos en trabajos peligrosos al no darles la capacitación adecuada, ni brindarles el material de seguridad necesario como lo son los monitores para alertar del mortal gas H2S. «Los inmigrantes son desechables para ellos», me dijo.
Estas prácticas también perjudican a su negocio, porque no puede competir con los precios bajos de empresas que pagan salarios injustos. La avalancha de inmigrantes ilegales en nuestra comunidad le frustra menos que los lugareños que se aprovechan de ellos. Como una pequeña manera de oponer resistencia, ha empezado a ofrecer cursos gratuitos de capacitación en español sobre seguridad en los campos petrolíferos para educar a los trabajadores que otras empresas no han preparado.
Viviendo donde vivo, encontrándome con historias de inmigración como las que escucho, me resulta imposible acercarme a un extremo político o al otro, o aceptar las absurdas simplificaciones de una realidad tan compleja que oigo tanto de la izquierda como de la derecha.
Simplemente no es cierto que cualquier preocupación por el costo de la inmigración expresada por las comunidades fronterizas conservadoras sea racista —un hecho del que algunos de la izquierda solo parecen darse cuenta cuando un gran número de inmigrantes llegan a sus ciudades, y entonces hablar de dichos costos de pronto resulta razonable—.
Pero tampoco es cierto que las personas que hablan español en Walmart puedan acuchillarte en el estacionamiento, ni que los inmigrantes sean desproporcionadamente asesinos, violadores y «hombres malos», como suele afirmar el presidente Donald Trump. En su inmensa mayoría son personas normales, que también están allí buscando mayonesa. A muchos se les ha concedido permiso legal para permanecer en el país mientras solicitan asilo, y ellos también merecen el debido proceso.
Tras estos meses de simplemente prestar atención, he llegado a esta conclusión: quiero darle la bienvenida a los inmigrantes, pero también quiero ser sincera sobre los costos significativos impuestos sobre nuestras escuelas, hospitales y pequeñas empresas, y sobre los cambios demográficos que hacen que lo que antes era familiar nos parezca un poco extraño. Y a medida que he ido prestando más atención, me he dado cuenta de que quizá, por sobre todas las cosas, quiero ocuparme y responsabilizarme del impacto que vivir en este momento y espacio tiene sobre mi propia alma.
¿Y si el mayor costo para una comunidad o una nación que permite la inmigración descontrolada no tiene que ver con el dinero o la atención médica? ¿Y si la forma en que estamos gestionando la inmigración corre el riesgo de deshumanizarnos? ¿Y si hace aún más difícil imitar a Jesús?
¿Y si nos vuelve insensibles hacia las personas que nos entregan los pedidos a domicilio, limpian nuestras casas, podan nuestros jardines, recogen nuestras fresas y procesan nuestros comestibles? ¿Y si nos enredamos cada vez más (a menudo sin darnos cuenta) en sistemas económicos que nos benefician a costa de ellos? ¿Y si, cuando empezamos a darnos cuenta, culpamos a la víctima en lugar de admitir que esta situación no está bien y no debería parecer aceptable en nuestras almas?
En 2023, escribí en CT [en español] sobre mi amigo pastor conservador al que le gustan las políticas fronterizas de Trump, pero también se preocupa por los inmigrantes. El argumento que expuse entonces sigue siendo válido dos años después. Ambos bandos de nuestra política utilizan a los migrantes como carnada política y hacen poco por resolver la crisis de la inmigración, quizá porque toda nuestra cultura ha llegado a depender de los frutos del trabajo mal pagado de los migrantes, incluido el trabajo de los niños. Individualmente, no sabemos cómo cambiar nada de esto, así que hacemos como que no vemos, como los viajeros que pasaron junto al hombre herido antes de que llegara el Buen Samaritano (Lucas 10:25-30).
Dios tiene palabras duras para los que viven en la comodidad mientras «trituran el rostro de los pobres» (Isaías 3:15, NVI). Un comentario sobre este versículo presentado por Theology of Work Project dice: «La explotación de los pobres para el avance de la élite social era una violación de las exigencias del pacto de Dios con su pueblo de ser su pueblo».
El pueblo de Dios «estaba llamado a ser diferente de las culturas competidoras y circundantes», añade el comentario. Dios sabía algo que ellos no sabían: que la explotación no solo perjudica al explotado. «Miren al preñado de maldad: concibió iniquidad y parirá mentira», como escribió David. «Su iniquidad se volverá contra él; su violencia recaerá sobre su cabeza» (Salmo 7:14,16).
Hace unas semanas, me encontraba sentada en un edificio en muy mal estado junto al río Grande. Había viajado a Ciudad Juárez, México, con un amigo reportero, así como con dos pastores locales, uno de los cuales ayuda a dirigir el refugio que visitamos.
Desde el refugio, podía ver a través del río hasta El Paso, a unos cuantos metros y un mundo de distancia. Sentados en círculo dentro del refugio había unos 30 migrantes, en su mayoría venezolanos, que compartían historias sobre sus viajes de varios meses por Centroamérica. Muchos habían sido secuestrados por cárteles de la droga y retenidos para pedir rescate. Ahora les preocupa que, si los vuelven a capturar, los maten, porque sus familias ya no tienen con qué pagar.
Les preguntamos si alguna de las mujeres había sufrido, o conocía a alguien que hubiera sufrido agresiones sexuales en el viaje hacia el norte. Todas levantaron la mano.
Les preguntamos si pensaban que se debería permitir que todos los migrantes entraran a Estados Unidos (¡No! Por supuesto que no. Ningún país podría soportarlo). Les preguntamos a quiénes no se les debería permitir la entrada (A los miembros de bandas y a los delincuentes, para empezar).
Hablamos de sus frustraciones (Mucha gente en Estados Unidos piensa que todos somos delincuentes, pero no lo somos) y de cómo todos ellos siguen esperando contra toda esperanza poder entrar en Estados Unidos en las próximas semanas.
Teniendo en cuenta lo imposibles que parecen ahora sus circunstancias, les preguntamos por qué seguían queriendo cruzar la frontera. Trabajo. «¿Qué tipo de trabajo quieren?», preguntamos. Cualquier cosa, dijeron. Haremos cualquier cosa. La gravedad de esto pesa mucho en mi corazón: es demasiado fácil explotar a gente tan desesperada.
Al reflexionar sobre todo esto, me he convencido de que debo analizar si hay avaricia y glotonería en mi propia vida. Me gustan las fresas baratas y la carne barata, y no quiero pagar precios más altos a fin de pagar salarios más altos a las personas que recogen las frutas y trabajan en los mataderos. Pero, ¿quizá necesito menos carne y menos fresas?
Tengo la tentación de hacer clic en «Comprar ahora» en cualquier cosa que me llame la atención en Amazon. Pero he empezado a notar al conductor inmigrante que deja el paquete en mi puerta. ¿Qué salario gana y qué impacto está teniendo el uso de su mano de obra por parte de Amazon en los negocios familiares locales?
Sé que yo sola no puedo resolver la crisis de la inmigración, ni promulgar una reforma integral en materia de migración, ni cambiar estos sistemas económicos. Mi supermercado no se dará cuenta si compro menos fresas. No puedo influir en Amazon. No soy miembro del Congreso.
Pero puedo decir la verdad con respecto a que un sistema de inmigración más ordenado y humano sería bueno para las comunidades estadounidenses —presionadas y tensas bajo el peso de los recién llegados— y bueno también para quienes desean tan desesperadamente venir aquí. Puedo darme cuenta de que, cuando deshumanizamos a los inmigrantes y los utilizamos para nuestros propios fines, cavamos una brecha más profunda entre Dios y nosotros. Puedo intentar ayudar a otros a que también se den cuenta.Y puedo sincerarme sobre los deseos voraces de mi propio corazón y sobre las personas que utilizo para satisfacerlos. Puedo reconocer mi tentación de avaricia y gula, y admitir que no son pecados aislados e internos que solo me afectan a mí. Puedo admitir que a menudo se consiguen a expensas de los que tienen menos.