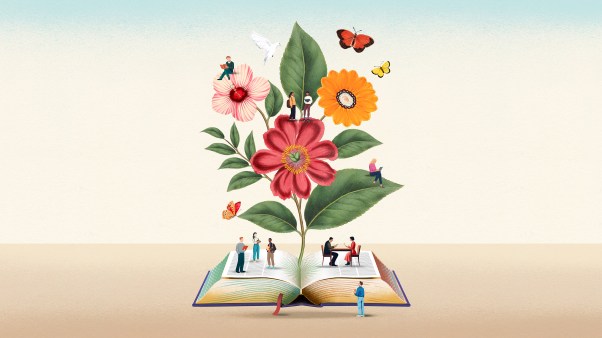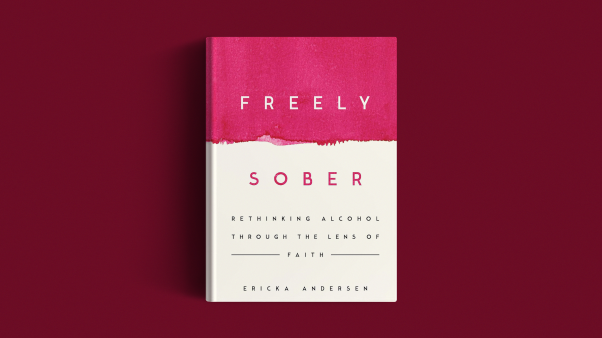Soy inmigrante originaria de Venezuela, ciudadana canadiense por naturalización y miembro del reino de Dios. Estas tres identidades chocaron entre sí una tarde reciente, cuando mi esposo y yo fuimos a nuestra farmacia local a vacunarnos contra la influenza estacional.
Después de informar al personal que habíamos llegado para nuestras citas que habíamos agendado con semanas de antelación, mi esposo Gustavo y yo pasamos entre numerosos abrigos, bolsos y mochilas por la estrecha sala de espera de nuestra farmacia local. Con menos de diez sillas y el doble de gente esperando su turno, al final encontramos un espacio para estar de pie sobre la curva que giraba hacia el pasillo de antihistamínicos de la tienda.
Mientras esperábamos a que la enfermera dijera nuestros nombres, me pregunté cómo era posible que estas citas rutinarias tuvieran la sala de espera abarrotada. Poco a poco caí en la cuenta de que el personal estaba haciendo espacio para permitir que gente sin cita recibiera atención junto con los que sí la tenían. A juzgar por los idiomas que hablaban estos pacientes, parecía que muchos eran inmigrantes.
En un momento dado, ocupé un asiento libre junto a un caballero de pelo blanco. Visiblemente molesto, murmuró algo sobre que había una forma ordenada de hacer las cosas, y que ellos debían pedir cita como todo el mundo. Su acento lo delataba: era un lugareño. Asentí en silencio con los dientes apretados, compartiendo la irritación de aquel abuelo canadiense.
Cuando la enfermera se acercó a él para comunicarle que era su turno, vi mi apellido en el portapapeles de la enfermera justo después del suyo. Pero en lugar de leer mi nombre en voz alta, llamó a dos personas más, una mujer de mediana edad seguida de un joven estudiante universitario.
Puse los ojos en blanco, miré el reloj y comencé a dar golpecitos en el suelo con el pie. Miré hacia donde mi esposo seguía de pie. Me miró con cara de «No te preocupes» y me dijo en español que ya casi llegaba nuestro turno.
La siguiente vez que se abrió la puerta, estaba dispuesta a entrar furiosa, arremangarme y mostrarle un puño cerrado a la enfermera. Pero en lugar de decir un nombre, miró más allá de la fila de sillas en la que yo estaba sentada, señaló a una pareja con un niño entre la multitud e hizo señas a la familia para que entrara.
Los tres se apiñaron en el minúsculo despacho, un espacio no mucho mayor que un cuarto de aseo. Tras la puerta cerrada, pudimos oír a la pareja hablando en un idioma extranjero, intentando calmar a su hijo, que estaba aterrorizado ante la posibilidad de que le pusieran una inyección. Tras diez minutos de lamentos del niño —antes y después de recibir la vacuna—, todos los miembros de la familia habían recibido una dosis. Cuando la madre pasó junto a mí y cambié de sitio con ella, evitó el contacto visual, con una sonrisa avergonzada en el rostro.
Salimos de la farmacia al cabo de 35 minutos. Sentí indignación. Me habían quitado tanto tiempo sin otra razón que el egoísmo de unas familias que esperaban que el sistema les brindara un servicio especial, en lugar de seguir los procedimientos del sistema de salud gratuito. En mi propia rabia, me vi a mí misma solo como una ciudadana canadiense, no como alguien que en algún momento de la vida había sido una recién llegada al país. Olvidé todo lo relacionado con mi propia fe y cómo esta podría dar forma a la forma en que veía a los otros pacientes que habían esperado recibir una vacuna junto conmigo.
Recibí una crianza privilegiada, habiendo estudiado tanto en Suiza como en Estados Unidos. Mi esposo y yo tenemos títulos universitarios del Reino Unido y de Estados Unidos, respectivamente. Pero estas credenciales no nos proporcionaron seguridad laboral cuando la economía de Venezuela empezó a decaer en 2010. Tampoco nos garantizaron la residencia automática ni una autorización de trabajo en ningún país occidental.
Tras varios meses de investigación, supimos que éramos elegibles para obtener la residencia permanente en el programa de inmigración de Canadá y comenzamos el proceso de solicitud, una aventura que incluyó la necesidad de que mi esposo aprendiera francés.
El proceso nos pareció como una carrera con obstáculos a cámara lenta. Necesitábamos que el gobierno venezolano nos proporcionara numerosos documentos originales, lo que nos dejó a merced de funcionarios del gobierno experimentados en intimidar a quienes buscaban salir del país.
También sabíamos que formábamos parte de las decenas de miles de solicitantes que pedían al gobierno canadiense este cambio de estatus. Tras dos años, miles de dólares invertidos en el aprendizaje del idioma, pagos por trámites burocráticos, verificaciones de antecedentes y expedientes académicos de tres países distintos, a finales de marzo de 2012 dejamos Caracas a 22 °C (72 °F) y aterrizamos en Montreal a unos gélidos -10 °C (14 °F).
Aunque ni la dificultad lingüística ni la pobreza económica obstaculizaron nuestra integración en la sociedad canadiense, empezar de nuevo a mis 40 años fue humillante. Podíamos meter todo nuestro apartamento de Montreal en el espacio de las zonas comunes de nuestra antigua casa. Pasamos de tener dos coches a tener dos abonos mensuales para el transporte público.
Buscar trabajo mientras aprendíamos a desenvolvernos en una ciudad nueva, utilizar un idioma que no hablaba desde la adolescencia (aunque al menos no había tenido que aprenderlo desde cero como Gustavo) y navegar por la vida sin un sistema de apoyo personal me dejó sola y desorientada.
Gran parte de lo que yo creía haber sido ya no era evidente, relevante o reconocido. En un vuelo de avión, pasé de ser alguien —la hija de alguien, la amiga, la vecina, un miembro conocido de una comunidad— a ser un número en un formulario del gobierno y un nombre difícil de pronunciar.
Sin embargo, allí estaba yo el otoño pasado, 15 años al otro lado del trámite, una ciudadana canadiense agradecida… y una vecina molesta. Reflexionar sobre mi propia frustración en la farmacia me ha ayudado a comprender la creciente negatividad hacia los inmigrantes. El número de inmigrantes en Canadá casi se ha duplicado en los últimos diez años después de nuestra llegada en 2012, y el gobierno se ha esforzado por proporcionar suficientes viviendas asequibles y servicios de salud de calidad. En 2023, el número de inmigrantes que viven en Estados Unidos aumentó en 1.6 millones, y la inmigración desbordó la frontera y sobrepasó sus ciudades, que no tenían recursos adecuados de alojamiento e idioma, y puso a prueba muchos de los sistemas de apoyo social existentes.
El patrón observado en Norteamérica refleja una tendencia mundial, ya que el número de personas que han sido desplazadas por la fuerza en todo el mundo se duplicó en la última década, alcanzando «114 millones en 2023, la cifra más alta desde principios de siglo».
Los exiliados del mundo representan un enorme inconveniente para aquellos que ya están bien establecidos. Para los pobres y marginados, ver cómo el gobierno distribuye recursos por los que han venido luchando durante años puede sentirse desmoralizador y exasperante. Las intensas emociones presentes en una sala de espera de farmacia donde solo hay gente de pie ofrecen un microcosmos chocante de una realidad mundial.
Las palabras de Pedro a los cristianos del primer siglo son un recordatorio oportuno: «Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido» (1 Pedro 2:10, NVI).
Como señala Pedro, la obra transformadora de Dios en nuestras vidas depende de la misericordia. No podemos cambiar sin recibir esta gracia. Tampoco podemos ser receptores de misericordia si no hemos agraviado o molestado a otra persona. Y, según Pedro, todos nosotros entramos en esa categoría. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos recuerda constantemente que esto no impide que Dios quiera hacernos parte de su familia.
Santiago continúa este pensamiento: «Habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión» (Santiago 2:13). «Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad» (v. 12). Sí, la misericordia de Dios define nuestras vidas. Pero también lo hace nuestra propia expresión externa de misericordia.
Mientras los políticos debaten sobre nuestros sistemas de inmigración, nuestra fe nos llama a extender gracia a las personas a quienes vemos como un desafío.
Cuando por fin salimos de la farmacia, mi esposo hizo un comentario acerca de la amabilidad —y el cansancio— de la enfermera. Me dijo que se había disculpado con él por no saludarlo correctamente, que apenas recordaba qué día de la semana era y que llevaba siete horas de pie. Escuchar esto me avergonzó. Me arrepentí de mi reacción y se lo confesé a mi esposo mientras caminábamos de vuelta a casa.
Más tarde me pregunté si tal vez ella formaba parte de la cuarta parte de las enfermeras que también son inmigrantes en Canadá. Quizá pensó que el costo de que una familia recién llegada se enfermara sería más alto (tanto para la familia como para su comunidad) que hacernos esperar un poco más a los demás. Quizá conocía su idioma y sentía una conexión personal con ellos. O tal vez la enfermera sintió compasión por las personas que intentaban desenvolverse en un entorno abrumador. En cualquier caso, lo hizo mucho mejor que yo, una cristiana profesante.
Durante estos 12 años en Canadá, nuestra nacionalidad, apellido y otros factores han provocado que a veces otros nos juzguen mal, nos malinterpreten, o decidan mantenerse a distancia de nosotros. La gente también nos ha acogido en sus casas y nos ha tratado como vecinos y colegas respetados, y hemos cultivado amistades significativas. Ahora que Gustavo y yo hemos pasado los 50 años de edad, nuestra vida reubicada sigue llevando mis rodillas al suelo.
Tanto si formamos parte de los exiliados del mundo como de los establecidos, nuestra ciudadanía en el reino nos obliga a cuidar de los inmigrantes y refugiados por lo que somos en Cristo: un pueblo que recibió misericordia y cuyo Dios se identifica con los humildes, los forasteros y los necesitados. Aparte de nuestra herencia en Cristo, esa es también nuestra verdadera condición.
Paola Barrera es una escritora nacida en Venezuela, educada en Europa y Estados Unidos, y canadiense por medio del don de la inmigración. Su trabajo se centra en cómo la fe y la teología nutren la vida cotidiana. Puedes encontrar más de su trabajo en paolabarrera.com.