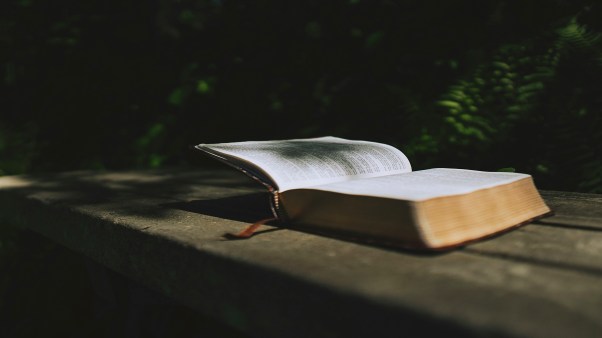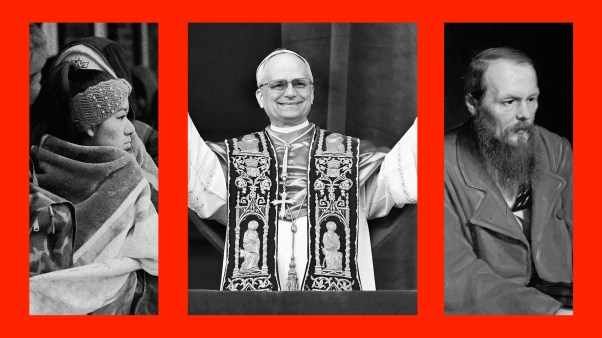A finales de noviembre de 2024, los legisladores británicos aprobaron el proyecto de Ley de los Adultos con Enfermedades Terminales [que permite la eutanasia], aunque por un margen relativamente estrecho: 330 a favor y 275 en contra. Australia y algunos estados de Estados Unidos ya cuentan con leyes similares, mientras que el programa MAID de Canadá se ha convertido en la quinta causa de muerte del país. En Canadá, como en los Países Bajos, quienes buscan, eligen o aceptan la «muerte asistida» no tienen por qué ser ancianos ni tener una enfermedad terminal. Incluso jóvenes con enfermedades mentales han muerto de esta manera.
Estos programas plantean cuestiones morales, teológicas y políticas a los creyentes, pero muchas de ellas tienen fácil respuesta: los cristianos se oponen a la eutanasia.
La enseñanza moral de la Iglesia siempre ha sostenido que el asesinato, definido como la privación intencional de la vida, es intrínsecamente malo. De ello se desprende que tener la intención activa de provocar la muerte de un ser humano anciano o enfermo, y luego provocar deliberadamente esa muerte mediante algún acto como la administración de medicamentos, es siempre y en todas partes moralmente incorrecto.
Este argumento ético es muy similar al que los cristianos presentan en relación con el aborto. Podríamos modificar la frase comúnmente citada del Dr. Seuss: «Una persona es una persona, no importa cuán pequeña»; podemos sustituir «pequeño» por «viejo» o «enfermo». (También se sugieren otras sustituciones: inteligente, capaz o de color). Es cierto que existen diferencias relevantes entre la eutanasia activa y, por ejemplo, desconectar a una persona con muerte cerebral de su soporte vital. Sin embargo, no existen diferencias entre administrar fármacos letales y ofrecerlos o prescribirlos: ambos facilitan directamente la muerte prevista de un paciente bajo el cuidado de un médico.
Los cristianos no son los únicos que valoran la vida; muchos judíos, musulmanes y otras personas de buena voluntad también afirman la bondad intrínseca de la vida humana. Pero hay una convicción claramente cristiana en juego aquí, y es la piedra angular de nuestra fe: todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte, es creado por Dios, amado por Él y se encuentra bajo su protección.
La afirmación de que la vida humana es inviolable no es, entonces, una afirmación que se refiere principalmente a nosotros los humanos, sino a nuestro Creador. Asesinar (o torturar o esclavizar, como lo vio el padre de la iglesia Gregorio de Nisa en el siglo IV) es cometer una transgresión sin autoridad, es afirmar derechos donde no se tiene ninguno. Es ir en contra de la declaración de Dios cuando miró todo lo que había hecho y dijo que era «muy bueno». Es rechazar y despreciar a un hombre o a una mujer que el Señor ha creado y por quien Cristo murió. La inviolabilidad es el resultado de nuestra creación a imagen divina.
A diferencia de muchos temas de teología y ética, este no es un asunto en el que la iglesia haya sido ambigua. No hubo concilios eclesiásticos primitivos para debatir sobre privar a alguien de la vida. No hicieron falta siglos de conflicto para llegar a una decisión. Por el contrario, los cristianos fueron conocidos desde el principio por su firme rechazo a la falta de respeto pagana hacia aquellos que sus familias no querían o que eran considerados socialmente inútiles: los no nacidos y los recién nacidos, los discapacitados y los ancianos.
Los vecinos se dieron cuenta inmediatamente: los cristianos actuaban de forma extraña al negarse a clasificar a cualquier ser humano como indigno. No exponían a sus niñas. Cuidaban a los huérfanos y a las viudas. Y aplicaban este principio a todos, no solo a los demás, sino también a sí mismos, lo que significaba rechazar también el suicidio y considerarlo una forma de asesinato.
Esto nos lleva de nuevo a la eutanasia, donde la historia dominante en países como Canadá no es el asesinato forzoso sino la muerte por solicitud del propio paciente. El instinto de nuestra cultura es decir que este tipo de suicidio no es lo mismo que el asesinato, y que la «muerte digna» es el derecho del yo autónomo. Si bien es comprensible, este instinto es erróneo.
Mi vida no es más mía que la de otro. Es cierto que, en muchos sentidos, mi vida es «mía». Pero en un sentido crucial —el más importante— mi vida no me pertenece. Como dice el Catecismo de Heidelberg, no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco, en cuerpo y alma, al Señor que me amó y se entregó por mí (Gálatas 2:20). En palabras de Pablo, fui comprado por un precio (1 Corintios 6:20) y no puedo pagar sino con agradecimiento, obediencia y amor recíproco.
Para los cristianos, por lo tanto, la autonomía tal como la entiende nuestra cultura no es una variable relevante en la ecuación moral de la eutanasia. Esto sigue siendo cierto incluso cuando la vida en cuestión es dolorosa o es probable que sea breve. Simplemente carecemos de la autoridad para «poner fin a la miseria» de alguien, incluidos nosotros mismos (una frase que reservamos para los animales por una razón). Esta autoridad pertenece solo a Dios. Hay razones legales, culturales y políticas para resistir la lógica de la eutanasia, pero, sobre todo, los cristianos hemos sido llamados a perseverar en las dificultades al unir nuestro sufrimiento a la pasión de Cristo, quien llevó nuestros pecados en el madero, dejándonos así un ejemplo para que sigamos sus pasos (1 Pedro 2:21,24).
En Cristo y en las vidas de todos los pobres y heridos a quienes atendió, vemos que toda vida humana, sin importar su relativa salud o condición, es preciosa para el Señor. Honramos su amor al honrar todas las vidas, precisamente cuando atraviesan el sufrimiento.
Sin duda, los cristianos queremos aliviar el sufrimiento, pero si algo sabemos es que ninguna política, ningún descubrimiento ni ninguna tecnología puede vencer a la muerte. Como le gusta decir al teólogo Stanley Hauerwas, no hay forma de salir de la vida con vida. Elegir la hora y los medios de nuestra muerte es una falsificación particularmente seductora de la derrota de la muerte. Pero solo Cristo es el vencedor sobre ese «último enemigo» (1 Corintios 15:26).
Si bien la cuestión ética de la eutanasia está clara dentro de la Iglesia, se vuelve más complicada cuando incluímos en la ecuación la ley y a las políticas públicas. Los votos y el activismo de los cristianos pueden influir en las leyes que rigen la práctica médica, pero también vivimos en una sociedad pluralista y secular en la que nuestras creencias y prácticas no son la única influencia, ni tampoco la más dominante. Aunque nuestra ética puede no resultar convincente para quienes no comparten nuestra fe, debemos luchar para evitar que la eutanasia sea legalmente permitida o socialmente aprobada. ¿Por qué?
Las leyes y las normas están directamente relacionadas. Incluso con las leyes del «derecho a morir» que se están promulgando en todo el mundo occidental, pocos las defenderían apelando abiertamente a la falta de valor de las vidas de los ancianos o de las personas con discapacidad. Nadie quiere decir en voz alta que las personas mayores o muy enfermas deberían simplemente morir de una vez. Pero ese es el mensaje de estas leyes.
Además de la indignación que supone encomendar a los médicos la tarea de violar el juramento hipocrático (o, lo que es peor, la interpretación orwelliana que describe el asesinato de pacientes como una forma de «ayudarlos» al aliviar su dolor), las implicaciones sociales son innegables. Si no me encuentro bien y un médico me presenta tres opciones, una de las cuales es poner fin a mi vida, de repente el suicidio se convierte en una opción real de una manera en que probablemente no lo era antes.
Esta es una de las razones por las que nosotros, como cristianos, tenemos razón en defender a los vulnerables, incluso si no logramos persuadir a la mayoría. Esa tarea continuará, se aprueben o no leyes similares donde vivimos. La Iglesia rechaza la visión escandinava de un mundo «curado» de niños con síndrome de Down. Rechazamos igualmente un mundo «liberado» de ancianos, de personas que sufren o de gente solitaria. Queremos que esas personas vivan.
No le debemos a nadie una disculpa por decir esto, pero sí le debemos a todos aquellos a quienes el mundo no valora nuestra oferta de cuidado sostenido, aunque venga con un costo. Con el suicidio médico sobre la mesa, los más vulnerables seguramente se preguntarán: ¿El mundo estaría mejor sin mí? ¿Soy una carga para mi familia, o tal vez para la sociedad? ¿Mi sacrificio beneficiaría a un sistema de bienestar social que está al borde del colapso? Después de todo, se ha dicho que algunas víctimas del programa MAID de Canadá han «elegido» esa opción porque carecían de recursos para vivienda o para seguir un tratamiento adecuado. (Los enfoques cristianos en torno a la medicina, los seguros y los mercados son relevantes aquí. El lector entenderá).
En una palabra, servimos mejor al mundo no solo cuando demostramos con nuestras vidas que aceptamos que la muerte es ineludible —si bien no creemos que sea definitiva—, sino también cuando alentamos a otros a vivir al máximo hasta que se les acabe el tiempo. Lo hacemos mediante normas y leyes, pero sobre todo lo hacemos sirviendo y amando a los que sufren y a los vulnerables, mostrándoles, con palabras y hechos, que sus vidas tienen valor y que vale la pena vivirlas hasta el final. Una persona es una persona sin importar la edad que tenga, sin importar lo enferma que esté, sin importar el dolor que sienta.
Y si tales personas son una carga, debemos llevar la carga y soportarla con ellas (Gálatas 6:2; Efesios 4:2). Como lo expresó el especialista en ética cristiana Gilbert Meilaender en el título de un ensayo de 2010: «Quiero ser una carga para mis seres queridos».
La realidad es que todos somos una carga desde el momento en que nacemos. Es algo inevitable; no existe una vida libre de cargas. Intentar construir una vida sin cargas implica eliminar a quienes representan una carga. Lo que quiere decir es que esto no se trata realmente de poner fin al sufrimiento, sino de acabar con las personas que lo padecen.
Eso no es bondad ni belleza, ni dignidad ni altruismo. Se podría llamar scroogiano. Recordarán que en el famoso cuento de Navidad, fue Ebenezer Scrooge, aquel «viejo pecador avaro, que aprieta, se retuerce, agarra, rasguña y se aferra», quien, en relación con los necesitados de Londres que preferirían morir antes que ir al asilo para los pobres, dijo: «Si prefieren morir… será mejor que lo hagan y reduzcan así el exceso de población».
¡Mentira! La Iglesia lo sabe. El yugo de la ley de Cristo nos invita a aceptar las cargas del mundo en nuestro medio y encontrar allí vida, alegría y solidaridad. Para citar nuevamente a Hauerwas, «dentro de cien años, si los cristianos son identificados como personas que no matan a sus hijos o ancianos, habremos actuado bien».
La responsabilidad no recae en quienes mueren por eutanasia legalizada. Incluso si piden este tipo de muerte, son víctimas de un sistema. El problema es un régimen que surge de todo un complejo cultural. En otras palabras, la responsabilidad del cambio recae en el resto de nosotros. La iglesia debe ser, por el poder del Espíritu Santo, una comunidad de cuidado de los enfermos, los deprimidos, los solitarios y los ancianos. Las leyes no son más que un recurso provisional. Lo que necesitamos es una cultura de la vida que confunda a la cultura de la muerte. Decimos sí a la vida mañana al decir no a la muerte hoy.
Brad East es profesor asociado de teología en Abilene Christian University. Es autor de cuatro libros, entre ellos The Church: A Guide to the People of God y Letters to a Future Saint.