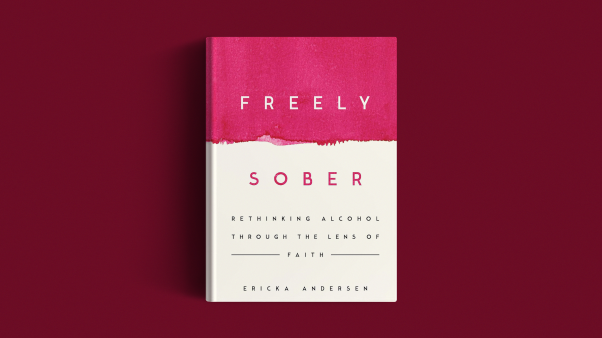Un martes común y corriente de la primavera pasada, la decana de vida estudiantil de una universidad cristiana evangélica en el Medio Oeste de los Estados Unidos me dijo a mí, su asistente de posgrado: «Marcy, la cultura evangélica de nuestro campus hace mucho para preparar a los estudiantes para la inevitabilidad del matrimonio, pero hacemos poco para prepararlos para la soltería. Necesitamos hacer algo al respecto. Deberías ser tú quien hable con ellos», decidió, «y el título de tu charla debería ser “Soltero por elección”».
Esta decana era una persona provocativa, con instintos agudos. La declaración del título que eligió era más bien el bosquejo de un ultimátum: reconsiderar los supuestos sobre la soltería y el matrimonio que la tradición de nuestro campus cristiano nos había transmitido; y un ultimátum para mí, representante de la generación más reciente de adultos jóvenes, la mayoría de los cuales, según los datos del censo de Estados Unidos, no nos casaremos hasta que tengamos al menos 27 años. Las estadísticas también indican que una quinta parte de nosotros nunca nos casaremos.
Hay varias razones para esta tendencia hacia la soltería prolongada. Sociólogos como Robert Wuthnow y Christian Smith señalan un mercado laboral cambiante que requiere más años de educación, que normalmente van más allá de un grado de licenciatura tradicional de cuatro años. Muchos adultos jóvenes dedican sus años posteriores a la universidad al voluntariado o al servicio mal remunerado. Pocas carreras disponibles para una persona de veintitantos años cuentan con la solidez de un trabajo de 9 a 5 que solía hacer que uno pensara en formar una familia.
En este clima de iniciativa y ambición, pocos adultos jóvenes experimentan la soltería como una condición digna de atención o preocupación. Cuando le pregunté a mi amiga de 28 años por qué nunca asistía a ninguno de nuestros eventos para solteros patrocinados por la iglesia, respondió que no sabía que debía hacerlo. De hecho, aunque la iglesia a la que asisto está ubicada en una ciudad universitaria y cuenta con más de 120 adultos solteros en su directorio de 500 miembros, su ministerio para solteros ha fracasado por falta de interés. La soltería, al parecer, no es tanto un heraldo de identidad para estos jóvenes adultos, sino más bien el camino preestablecido para sus años de juventud.
Sin embargo, ¿qué cambia en la experiencia de estos adultos jóvenes cuando llegan a los 30 años y siguen solteros? ¿Cómo activan su deseo de llegar a la adultez sin un organizador de bodas que guíe esta transformación y sin una ceremonia para anunciarlo? ¿Cómo logran que su comunidad los vea como adultos sin haber pasado por un rito de iniciación parecido al matrimonio? ¿Quiénes son ellos como adultos si se quedan solteros —cargados de tiempo, dinero y experiencia— pero en el limbo y solos?
Esta es esencialmente la pregunta que mi supervisora me estaba planteando a mí, una mujer de 35 años, en transición de la soltería no meditada de cuando tenía veintitantos a los impulsos de inversión a largo plazo que llegaron cuando pasé de los treinta. Reflexioné sobre su pregunta durante seis meses o más. En una cultura evangélica que ha tendido a ver el matrimonio y la familia como modelo normativo de la edad adulta, ¿cómo concebiría yo mi identidad como soltera?
La respuesta que ha llegado a adquirir mayor forma para mí reside en el modo de vida con propósito que evoca el celibato. No estoy respaldando aquí un retorno total a las órdenes religiosas tradicionales de por vida, pero creo que es hora de preguntar: «¿Por qué no?».
¿Por qué no pedir un compromiso vocacional y entregado con la iglesia? ¿Qué cambiaría en nuestra cultura de la soltería si la iglesia recupera una tradición que invoque la memoria de que vivimos en el tiempo entre el primer anuncio del evangelio y su cumplimiento final; un tiempo en el que sin duda se celebra el matrimonio, pero en el que el celibato presenta un signo radical de fidelidad a Cristo y a su cuerpo?
¿Y qué cambiaría en el tejido social de la iglesia si llenáramos nuestra imaginación comunitaria con el canon de santos célibes que muestran un retrato de la soltería atractivo, deliberado y lleno de propósito? ¿Cómo podrían los solteros pensar diferente de sí mismos si la iglesia los clasificara no con el lenguaje de lo que les falta (solteros), sino con el lenguaje de una fidelidad asumida libremente (célibes)?
Los cristianos están familiarizados con las Escrituras como Mateo 19, donde Jesús habla de «eunucos» que han renunciado al matrimonio «por causa del reino de los cielos», o 1 Corintios 7, donde Pablo escribe: «preferiría que todos fueran como yo (solteros)». El soltero, dijo Pablo, se «preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo». Los pastores evangélicos justifican la vida célibe con esos pasajes, pero casi nunca la promueven como un llamado deseable. Por tanto, tuve que empezar por redescubrir una imagen del celibato.
El «sueño de la familia americana», es decir, el ícono de la edad adulta madura que típicamente nos llega a través de la cultura verbal y visual de nuestras iglesias, incluye una boda y un grupo de niños bien arreglados frente a una casa de dos pisos con un aro de baloncesto en el frente.
Dibujé esta caricatura solo para reiterar la precaución de Rodney Clapp en Families at the Crossroads: Beyond Traditional and Modern Options. La imagen de familia heredada por la tradición evangélica, dice Clapp, no es bíblica, sino más bien burguesa; un refugio sentimental diseñado para servir como «refugio y oasis, un estabilizador emocional y cargador de baterías para sus miembros». Clapp no niega que estas funciones sean parte del diseño de la familia para servir a un gran bien humano, pero cuando estos valores insulares se convierten en fines en sí mismos, el sueño de una familia cristiana se vuelve demasiado pequeño. Al igual que la persona soltera, la familia se convierte en un cuerpo en sí misma, preparada para la vida, pero en soledad.
Una propuesta modesta
La imagen que es necesario restaurar en la conciencia evangélica, sugirió Clapp, es la imagen de «la iglesia como primera familia». Escribe: «Con la venida del reino, un reino que se manifiesta tanto física como espiritualmente, social e individualmente, y tanto en el presente como en el futuro, Jesús crea una nueva familia de seguidores que ahora exige una atención primaria que es la lealtad».
En Cristo, Pablo tenía un marco narrativo para su soltería. Pablo se proclamó un hombre célibe. Enamorado de la misión de la iglesia, nunca dudó de su apuesta. No estaba soltero «porque sí» y no estaba soltero solo. Más bien, Pablo se veía a sí mismo como un hombre excepcionalmente libre para simpatizar con la humanidad de todas las personas y unirlas como sus madres, hermanos, hermanas e hijos. La tradición que surgió en torno a esta realización suprafamiliar del reino es el celibato.
Animado por una comprensión de la iglesia como primera familia, durante dos milenios el celibato ha venido a la par del matrimonio como encarnación de una narrativa vocacional que es más amplia que la ambición individual y más duradera que el sueño americano.
«He aquí una visión mostrada por la bondad de Dios a una mujer devota… dicha visión contiene muchas palabras de consuelo, muy conmovedoras para todos aquellos que desean ser amantes de Cristo», escribió Juliana de Norwich, una anacoreta inglesa del siglo XIV. El diseño de su cobertizo adosado a la parte trasera de una iglesia fue el diseño de su vida: durante el día, oraba la liturgia de las horas, entre oraciones, permanecía en el frente abierto de su refugio, intercambiando noticias, bromas, consejos y oraciones con los comerciantes que pasaban por el camino.
Leí las memorias espirituales de Juliana el verano pasado, apoyada sobre la encimera de la cocina de mi apartamento cuya ventana occidental se abre a las aceras de nuestro campus y cuya puerta trasera apunta hacia mi iglesia. En la vida célibe de Juliana me fue dada una imagen de lo que, de hecho, ya amaba ser.
Como resultaron las cosas, nunca di la charla titulada «Soltero por elección». Sin embargo, organicé algunas discusiones al respecto en mi iglesia. A mitad de la serie de debates, me junté con una de mis mejores amigas solteras para almorzar. Después de hablar durante media hora de la energía general de la clase, me incliné hacia ella y le pregunté: «¿Qué opinas de tu soltería?».
Mi amiga no es pasiva. Es una artista, una líder y sus ojos tienen la mirada de alguien que ve el mundo con significado. Pero en esta ocasión, sus ojos miraron hacia abajo. Cuando los levantó, estaban llenos de lágrimas. «Quiero casarme», dijo, y luego volvió a mirar hacia abajo.
Estoy convencida de que el enfoque pasivo o paliativo con respecto a la soltería que se exhibe en la mayoría de las iglesias evangélicas carece de sustancia para sostener una vocación de vida seria y comprometida; sin embargo, la solución no es romantizar algo que, en realidad, es difícil.
Desde la época de Pablo, las órdenes célibes formales dentro de la iglesia han mostrado episodios de locura y exceso. No me atrevería a demoler el mito burgués de la revista Brides solo para reemplazarlo con otra imagen falsamente idealizada y envuelta en un recubrimiento espiritual.
Somos célibes, pero somos humanos. Estamos casados, pero somos humanos. La historia cristiana adorna ambos estados con un gozo atractivo, pero también nos suaviza con la sensación de que nuestro amor anhela aún más. La honesta respuesta de mi amiga borró el triunfo de mi voz y me recordó que el mayor testimonio de la comunidad célibe podría ser su resolución no resuelta.
En la tradición católica, cuando los candidatos a órdenes religiosas son llevados ante el obispo para expresar su voto de permanecer comprometidos en el celibato con Cristo y su iglesia, el obispo les dice:
«Debes considerar ansiosamente una y otra vez qué clase de carga es la que estás asumiendo por tu propia voluntad. Hasta aquí eres libre. Aún puedes, si así lo deseas, volverte hacia los objetivos y deseos del mundo. Pero si recibes esta orden ya no te será lícito apartarte de tu propósito. Se te exigirá que perseveres en el servicio de Dios, y que con su ayuda guardes castidad y estés obligado para siempre a los ministerios del Altar, para servir a quien ha de reinar».
El celibato hoy
Los términos que ofrece ese voto formal de celibato son tan aterradores como atractivos y, curiosamente, no son diferentes de los términos que plantea el matrimonio. Si bien la castidad vincula a las parejas casadas a una intimidad compartida y a los solteros a abstenerse de tener relaciones sexuales, ambos llamados implican entrega y abnegación, y ambos surgen de un compromiso de amor y de fe.
Dicho esto, el celibato no es necesariamente una vocación terminal. Ciertamente Dios podría llamar a un adulto solo a una nueva manera de vivir en el mundo. Pero eso supone que él o ella estuvo primero en plena posesión de una identidad anterior. En otras palabras, nuestra atención al matrimonio como un llamado santo (un llamado que «no debe tomarse a la ligera», como lo expresa el libro de los servicios anglicano) se proclama con más fuerza cuando lo asumen dos personas que primero han llegado a entenderse a sí mismos como célibes.
Aunque algunas iglesias pueden dudar con respecto a ordenar un voto de celibato, todavía podríamos usar la palabra celibato para honrar y nombrar correctamente la vida contracultural a la que los solteros han sido llamados. Al hacerlo, fomentamos algo más que la simple abstinencia sexual. Bendecimos la vocación única. Recordamos la historia de la iglesia y recordamos a nuestra verdadera familia. Bautizamos a los solteros como personas con un llamado; con dones familiares que amplifican la iglesia y su misión orientada hacia el exterior.
El retorno a una cultura que acoge con agrado el celibato podría ocurrir simplemente a través de un aumento en el número de solteros cristianos que muestren una imagen interesante del atractivo comunitario del celibato. Quienquiera que haya leído las memorias espirituales de Donald Miller, Blue Like Jazz, escuchará en su narrativa de pubs y cafeterías, campus universitarios y furgonetas Volkswagen la historia de un hombre célibe que, como Francisco de Asís, andaba descalzo, siempre en marcha para encontrarse con el rostro de Jesús en todos.
Junto a Donald Miller se encuentran otros como Shane Claiborne, el joven cuya comunidad Simple Way en Filadelfia ha unido tanto a parejas casadas como a solteros en una comunidad comprometida con la pobreza, la castidad y la obediencia, un patrón primero modelado por la iglesia primitiva y luego ordenado por San Benito.
La soltería no es una anomalía social; el celibato tampoco debería parecernos así. La vida posmoderna, la Madre Teresa y el nuevo movimiento monástico han presentado ante la Iglesia el santo desafío del celibato.
La oportunidad de la iglesia en esto es simplemente nombrar lo que ve: una explosión en el número de adultos jóvenes altamente educados, creativos, emprendedores, espiritualmente intuitivos y aptos para invertir en un llamado que tiene amplias raíces, incluyendo a personas como los monjes que iluminaron el Libro de Kells y salvaron efectivamente el texto transmitido de las Escrituras. O los primeros padres de la iglesia como Atanasio y madres de la iglesia como Macrina, teólogos como Tomás de Aquino, videntes como Teresa de Ávila y sabias como la madre del desierto Sinclética.
«Soltero» no hace justicia a la inteligencia vital que impulsó a estos santos a casar su afecto a la siempre floreciente familia de la iglesia. «Célibe», por otro lado, es una palabra que me dice que sabían exactamente lo que estaban haciendo. La suya era una forma de vida elegida deliberadamente teniendo en cuenta a su comunidad de forma integral.
Somos una comunidad de intérpretes que continuamente nos reflejamos mutuamente nuestro papel en la historia del reino de Dios. Al restaurar el lenguaje del celibato en el léxico de la iglesia, también restauraremos una tradición que históricamente ha producido mucha vida. Más importante aún, restauraremos una historia cristológica de la familia en la que el celibato es una opción viable, un compromiso digno y una relación sagrada.
Marcy Hintz es miembro de la Iglesia de la Resurrección en Glen Ellyn, Illinois, y graduada del Programa de Ministerio y Formación Cristiana de la Escuela de Graduados de Wheaton College.