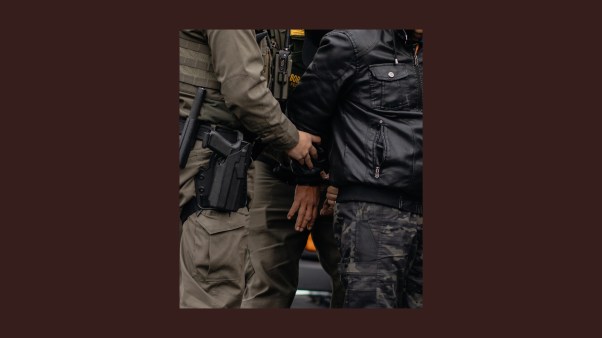Mi esposo y yo teníamos poco tiempo de casados cuando nos mudamos a Minnesota, donde teníamos exactamente cero amigos. Eso tardó algo en cambiar. Mis clases en el seminario no comenzaron de inmediato, y ambos trabajábamos desde casa, de modo que no había compañeros de trabajo ni compañeros de clase que se compadecieran de nosotros. Fueron meses solitarios. Soy naturalmente reservada, y el eslogan «Minnesota Amable» no significa «Minnesota de veras quiere hacer una estrecha amistad con usted».
Luego encontramos nuestra iglesia y, gracias a ella, encontramos también más buenos amigos que lo que nos habíamos imaginado. Estos amigos han limpiado nuestras aceras, han tejido suéteres para nuestros hijos y nos han hecho banquetes.
También son amigos con los que tenemos grandes desacuerdos tanto en teología como en política; desacuerdos que hemos ventilado extensamente, a veces con ira, a veces con lágrimas. «En el papel, estamos muy separados», observó un amigo durante nuestra letanía de eventos de despedida. Sin embargo, compramos casas en el mismo vecindario para poder estar cerca todo el tiempo.
No menciono estas amistades para presumir. Después de todo, yo solo represento a un lado. Pero hay algo que celebrar aquí. Las relaciones en nuestros tiempos con demasiada frecuencia viven o mueren dependiendo de lo que dice el periódico. La amistad es siempre voluntaria, pero en nuestra sociedad posmoderna tendemos cada vez más a tratar nuestras amistades como alianzas ideológicas, vínculos muy contingentes, espacios para afirmar mutuamente nuestras elecciones y pensamientos en común, y como oportunidades para el beneficio propio.
Un controvertido artículo del New York Times [todos los enlaces de este artículo redirigen a contenidos en inglés], por ejemplo, proporcionaba una explicación aprobatoria de cómo «deshacerse de las relaciones insatisfactorias y que no llenan» y dedicar mayor esfuerzo a los amigos que «nos hacen sentir mejor con el mundo y con nosotros mismos».
De forma más tajante, Marie Kondo, una gurú de la organización, ofrece una guía en su sitio web para «limpiar» las relaciones. Si, después de una introspección, «usted determina que los valores de la otra persona son fundamentalmente diferentes o están en conflicto con los suyos, debería considerar dejar esa relación», aconseja.
El individualismo posmoderno no es nada nuevo, pero durante décadas nuestros círculos sociales se han vuelto cada vez más pequeños. Los hogares se encogen y las organizaciones locales están en declive desde hace tiempo. El círculo social se reduce solamente a mí y a los pocos con quienes elijo, por ahora, pasar mi tiempo. Y puede ser solo «por ahora» si la alianza deja de ser mutuamente beneficiosa.
La amistad en este modelo es demasiado ligera, algo de lo que se puede prescindir si se convierte en más problemas que los que vale, arrojándola por la borda como a Jonás: para calmar la tormenta. Si un amigo hace o profesa algo incorrecto, algo que se cree inadecuado, grosero, dañino o frustrante, especialmente si implica algún peso moral real, o algo teológico o político, probablemente haya que deshacerse de él; tal vez incluso denunciar su ignorancia, mala conducta o error en algún espacio público para que todo el mundo sepa que usted no es así y que no aprueba ese comportamiento. No es coincidencia que más de una cuarta parte de los estadounidenses informen haberse alejado de un familiar cercano.
Entiendo esta mentalidad. Las relaciones con serias diferencias sobre asuntos importantes a menudo son tensas, mientras que puede ser maravilloso tener un amigo que esté de acuerdo con uno en las grandes cuestiones de cómo es el mundo y qué se debe hacer al respecto. La simplicidad de las relaciones bien avenidas, en las que no hay que preguntarse si se ha dejado sin cumplir alguno de los deberes para conservar al amigo, es relajante y necesaria.
Pero tener un amigo que no está de acuerdo con uno en cosas importantes también puede ser maravilloso, porque se ayudan mutuamente a madurar (Proverbios 27:17). A veces también puede ser difícil y moralmente caótico. Pero si renunciamos a ese tipo de amistad en nuestro afán de tener aliados políticos, ¿dónde terminamos?
Probablemente muy cerca de donde estamos ahora. La epidemia de soledad de nuestra sociedad es ampliamente reconocida y luchamos por tener conversaciones significativas sobre temas importantes. Aproximadamente cuatro de cada cinco estadounidenses informan que han tenido pocas o ninguna conversación sobre la fe en el último año, y muchos mencionan el deseo de evitar «tensiones o discusiones», así como el temor de ofender como una razón para no participar.
Somos igual de cautelosos con otras conversaciones sustanciales, como la política: «El estadounidense promedio tiene solo cuatro contactos sociales cercanos», escriben Nicholas A. Christakis y James H. Fowler en su libro Connected (2011). «Lamentablemente, el 12 por ciento de los estadounidenses informa que no tiene a nadie con quien discutir asuntos importantes o pasar el tiempo libre. En el otro extremo, el cinco por ciento de los estadounidenses informa que cuenta con ocho de esas personas». (Según ese estándar, supongo que yo exagero).
Esta reticencia tiene sentido si su objetivo es evitar el rechazo, pero no es así como la amistad debería funcionar, en particular la amistad cristiana. El vínculo debe ser más fuerte (Eclesiastés 4:9-12), capaz de resistir la tensión del desacuerdo, e incluso la discusión y la ofensa (1 Pedro 4:8-10).
Recientemente revisé las famosas reflexiones de C. S. Lewis sobre la amistad en su obra Los cuatro amores. La amistad, reconoce, es en realidad voluntaria y no está ligada a la obligación que conllevan otras relaciones cercanas. «No tengo el deber de ser amigo de nadie y ningún hombre en el mundo tiene el deber de ser el mío», escribe Lewis. «La amistad es innecesaria, como la filosofía, como el arte, como el universo mismo, porque Dios no necesitaba crear. No tiene valor de supervivencia; más bien es una de esas cosas que le dan valor a la supervivencia».
Pero luego volví a lo que él escribe sobre otro tipo de amor, que Lewis llama «afecto». Este amor, dice, tiene que ver con la familiaridad. No se elige de forma particular, y tiende a darse por sentado. Sin embargo, «puede penetrar en los otros amores y colorearlos por completo y convertirse en el medio mismo en el que operan día a día. Quizás no se llevarían muy bien sin él», escribe. «Hacer un amigo no es lo mismo que volverse afectuoso. Pero cuando un amigo se ha convertido en un viejo amigo, todas esas cosas sobre él que originalmente no tenían nada que ver con la amistad se vuelven familiares y queridas gracias a la familiaridad».
El afecto, he comenzado a sospechar, es lo que les falta a muchas de nuestras relaciones. Su ausencia es la razón por la que no las llevamos muy bien, por qué luchan por soportar la presión de la polarización política, la división teológica y otras diferencias ideológicas. Quizás por eso estemos perdiendo el afecto en esta época de transición irritable y aislante: porque no permanecemos en las relaciones el tiempo suficiente para que este se acumule. Siempre hay otra persona, lugar o publicación en redes que compite por nuestra atención.
Ese contexto es el que me tiene tan agradecida por el afecto que hemos podido acumular en Minnesota ahora que nos preparamos para partir. Creo que es lo suficientemente sólido como para que cuando hablemos de nuestros «viejos amigos», no nos refiramos a «antiguos conocidos» sino a «familiares».
THE LESSER KINGDOM [El reino menor]. Una visión profética, ecléctica y humilde de temas de actualidad, políticas públicas y eventos políticos con pensamientos sobre el compromiso fiel.
Bonnie Kristian es columnista de Christianity Today, editora colaboradora de The Week, miembro de Defense Priorities y autora de A Flexible Faith: Rethinking What It Means to Follow Jesus Today (Hachette).
Traducción por Iván Balarezo
Edición en español por Livia Giselle Seidel