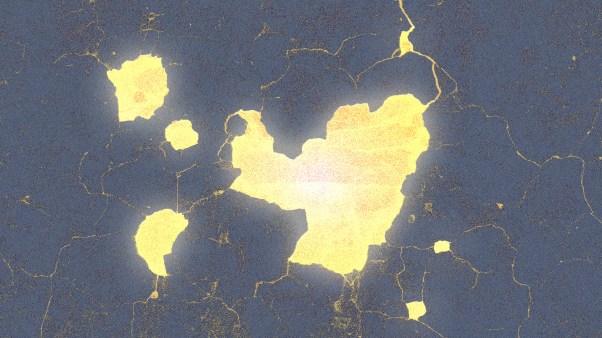Un río atraviesa el terreno de mis padres. Es el telón de fondo de innumerables recuerdos felices. Cada vez que viajo a casa, todavía camino hasta la orilla del agua y lo visito como a un viejo y muy querido amigo.
Pero, algunas veces, mi amado río se ha vuelto peligroso y destructivo. Durante las inundaciones, sus corrientes arrojan escombros como si hubiera pasado un tornado. En una ocasión, el río inundó la casa de mis padres, a pesar de que viven cientos de metros cuesta arriba. Algunas personas han sido arrastradas por las impetuosas aguas y se han ahogado.
La diferencia entre el río que amo, un lugar tranquilo, palpitante de vida y vigor, y que nutre toda la tierra que lo rodea; y el río que destruye, trayendo caos y terror a su paso, está en sus márgenes. El río se vuelve peligroso cuando crece y se sale de su cauce, pero dentro de sus márgenes, todo el poder de sus profundos manantiales subterráneos se aprovecha para dar vida y alegría. El movimiento y la inconstancia del agua, la forma en que nunca se ve igual día con día o estación con estación, son parte de su belleza. Pero toda esa fluctuación encuentra un telos, es decir, un propósito y un destino, solo dentro de la forma estable que crea un cauce bien definido.
Nuestras inestables corrientes emocionales de alegría, tristeza, ira y anhelo son como ese río. Las emociones humanas son cosas buenas, necesarias, hermosas e incluso nutritivas. Algunos movimientos dentro del cristianismo mezclan sutilmente el evangelio con el estoicismo, representando a las emociones como amenazantes o profanas, y terminan encumbrando la razón y una especie de fría piedad. Sin embargo, las Escrituras hacen evidente que las emociones son de vital importancia para alcanzar la plenitud, e incluso la santidad.
La filósofa Martha Nussbaum escribe que las emociones nos brindan información verdadera sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Ella las llama «cogniciones calientes»: las emociones no son irracionales, sino más bien informativas. Nos muestran lo que valoramos. Nos enseñan cómo vivimos. Aprender a admitir, observar y nombrar nuestras emociones transforma nuestro ser interior, dejando espacio para la amplitud de la sabiduría humana; para el miedo y el dolor, pero también para el amor, la belleza y la bondad.
Sin embargo, las emociones pueden ser fuerzas destructivas si se salen de su cauce: si arrollan todo a su paso, si determinan el curso de nuestras vidas, si dictan la forma en que respondemos a los demás o si se colocan en el centro de nuestra vida como lo único verdadero o real.
Entonces, ¿cómo podemos permanecer en sintonía con nuestro ser interior sin ser arrastrados río abajo por lo que sentimos de un momento a otro? ¿Y cómo podemos, como cristianos, traer todo nuestro ser ante Dios, incluyendo nuestra vida emocional?
Las Escrituras nos brindan una práctica: orar los Salmos. Los Salmos fueron el primer libro de oraciones de la iglesia. Nuestros hermanos y hermanas cristianos de la antigüedad practicaban la oración principalmente por medio de la memorización y recitación diaria de los Salmos. La adopción de esta práctica a través de los años, durante milenios, en casi todos los idiomas y en todos los lugares de la tierra, enseña a la Iglesia, individual y colectivamente, a mantenerse llena de vida y en sintonía con todas las complejas emociones humanas. Mientras oramos los Salmos, aprendemos a celebrar y aprendemos a lamentarnos. Aprendemos a ser honestos con Dios acerca de nuestra ira y nuestro pecado. Aprendemos a llorar y a dudar. Aprendemos a admitir vergüenza y a expresar gratitud.
Orar los Salmos reiteradamente nos permite acercarnos a Dios con honestidad emocional, autenticidad y transparencia. Juan Calvino escribió que los Salmos son «la anatomía de todas las partes del alma». También dijo de ellos que no hay emoción humana que «alguien encuentre en sí mismo cuya imagen no se encuentre reflejada en su espejo. Todas las tristezas, dolores, miedos, recelos, esperanzas, preocupaciones y ansiedades; en resumen, todas las emociones inquietantes en las que la mente de los hombres suele ocuparse, el Espíritu Santo las ha representado aquí con gran precisión». Cuando sentimos el más profundo dolor, podemos orar con el salmista: «Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa; parezco un guerrero desvalido» (Salmo 88:3-4, NVI). Cuando estamos llenos de gozo, podemos orar: «Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra» (Salmo 100:1, RVR1960).
Los Salmos nos enseñan a expresar nuestras emociones delante de Dios, lo cual resulta vital en nuestro proceso de aprendizaje. Dios no es un padre frío y distante al que debamos acercarnos con impecable compostura y gélida obediencia. Los Salmos nos desafían a decirle a Dios nuestras necesidades, anhelos, resentimientos, dolores, tristezas y alegrías más profundas; y al hacerlo, aprendemos a admitir la verdad sobre nosotros mismos.
En una época en la que adormecemos tanto el dolor como la alegría estando siempre distraídos y permanentemente ocupados, ya sea en las redes sociales o en interminables conversaciones sobre temas controversiales, los Salmos nos llaman a las profundidades: las profundidades de la persona humana, las profundidades del dolor y la alegría, y las profundidades del conocimiento de Dios.
Reflexionar, memorizar y orar los Salmos también nos ayuda a encontrar un cauce que guíe nuestras emociones, alejándolas del narcisismo y dirigiéndolas hacia Dios mismo. La práctica de orar los Salmos nos enseña con el tiempo que, junto con nuestra mente y nuestra voluntad, nuestras emociones necesitan ser discipuladas. Este lenguaje emocional en las Escrituras nos instruye con honestidad, y centra nuestras pasiones en Dios y en su obra en el mundo. Orar los Salmos nos permite ubicar nuestra propia historia —y el gozo, la pérdida, la lucha y la maravilla de nuestra propia vida— dentro de la gran historia de redención de Dios.
Orar los Salmos no solamente nos enseña a expresar nuestras emociones delante de Dios: la práctica también moldea nuestras emociones. Le brinda un cauce a las poderosas corrientes en nuestros corazones. Así como el lento proceso de erosión, orar el Salterio completo una y otra vez forma el paisaje de nuestro ser interior. Las Escrituras actúan dentro de nosotros, a través de la oración, determinando lo que creemos y cómo respondemos a las cosas que sentimos. Esto define quienes somos y determina lo que adoramos. En resumen, orar los Salmos nos ayuda a nombrar lo que sentimos, pero también transforma quienes somos.
En su libro Rejoicing in Lament [Regocijo en el lamento], J. Todd Billings escribe: «Orar los Salmos trae todo nuestro corazón ante el rostro de Dios, reorientando nuestra propia visión hacia Dios y sus promesas… Los Salmos nos son dados por Dios para guiar nuestra oración y transformarnos cada vez más para que nuestra identidad se asemeje a la de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo». Finalmente, cuando oramos los Salmos, los oramos en y con Cristo. Jesús mismo aprendió, estudió y oró los Salmos. Citó los Salmos más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento y, a la hora de su muerte, los Salmos estaban en sus labios (Mateo 27:46).
Al final, Dios puede tomar todas nuestras emociones y cada experiencia de nuestra vida y usarlas como materia prima por medio de la cual nos transforme en personas que viven como sus amados. Billings escribe: «En y por Jesucristo, con quien los cristianos se han unido por medio del Espíritu Santo, podemos alabar, lamentarnos y expresar nuestras peticiones». Y, a través de esta práctica, descubrimos que las experiencias y las emociones que sentimos —toda nuestra pérdida, alegría, dolor, ira, anhelo y felicidad— no son la parte central de nuestra historia, ni lo que debe definir nuestras vidas.
A medida que usamos los Salmos en oración diaria, nuestras propias historias, llenas hasta el borde tanto de hermosura como de dolor, de dificultades y de belleza, encuentran cauce y dirección. Aprendemos a ser honestos acerca de las veleidosas realidades de nuestro ser interior y, a través de esta práctica que muestra nuestra vulnerabilidad, oramos los Salmos con Jesús y entramos en la realidad más amplia de quién es Dios, y de lo que Él ha hecho.
Finalmente, sucede lo mismo con el cauce de un río. Sus márgenes no son principalmente un medio de control. Su propósito principal no es simplemente limitar o rodear. Los márgenes son los que hacen que un río fluya en la dirección que debe ir. El cauce de un río es lo que le permite llegar a su fin, su objetivo final, su telos. De la misma manera, estas oraciones de los Salmos permiten que nuestro ser interior, con todas sus variadas corrientes, giros y vueltas, encuentre su culminación en el infinito mar del amor de Dios.
Tish Harrison Warren es sacerdote de la Iglesia Anglicana de América del Norte. Es autora de Liturgy of the Ordinary y Prayer in the Night (Inter-Varsity Press, Enero de 2021).
Traducido por Paulina Canchola
Edición en español por Livia Giselle Seidel