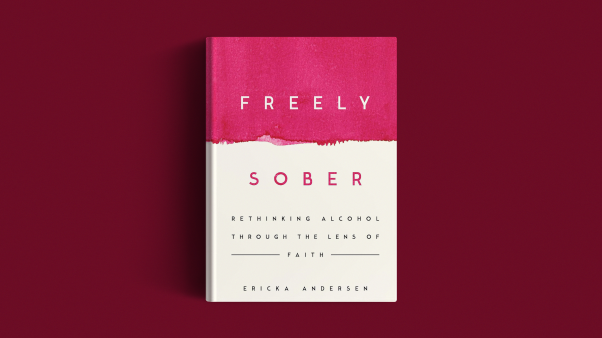Aunque este noviembre C. S. Lewis cumpliría 126 años, hoy en día sigue siendo admirado y seguido por los evangélicos. Sus libros han proporcionado una forma directa de expresar nuestros pensamientos divagantes, un lenguaje convincente para nuestros anhelos religiosos y una visión de Dios para nuestra debilitada imaginación. En este ensayo, J. I. Packer explica por qué un hombre cuya teología tenía elementos inequívocamente no evangélicos ha llegado a ser el Tomás que Aquino, el Agustín y el Esopo del evangelicalismo contemporáneo. Este artículo fue publicado originalmente en inglés en septiembre de 1998 y forma parte de los Archivos de CT.
Sí, estuve en Oxford en los días de Lewis (llegué en 1944); pero no, nunca tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Con frecuencia aparecía como moderador del Club Socrático, que se reunía cada semana para debatir el modo en que la ciencia, la filosofía y la cultura actuales se relacionaban con el cristianismo; sin embargo, siendo un creyente joven, yo estaba convencido de que necesitaba las enseñanzas bíblicas antes que la apologética, así que ignoré el Club. Lo más cerca que estuve de Lewis fue al escucharle dar una conferencia en la sociedad de teólogos de Oxford sobre Richard Hooker, cuando estaba escribiendo acerca de él como parte del volumen que se le había asignado de la Historia de la Literatura Inglesa de Oxford. Se refería al proyecto como el «infierno», por razones obvias. Hablaba con un grave acento anglicanizado (nunca habrías imaginado que era irlandés) y cuando decía algo gracioso, cosa que pasaba bastante a menudo, se detenía como un comediante hasta que acababan las risas. Decían que era el mejor orador de Oxford, y me atrevería a decir que tenían razón. Pero, realmente, no era parte de mi mundo.
Aun así, le debo mucho, y con gratitud reconozco mi deuda.
Primero, en 1942-43, cuando pensaba que era cristiano, pero no sabía lo que era un cristiano —y me había pasado un año verificando el viejo refrán de que si abres tu mente lo suficiente se te llenará de basura— Cartas del Diablo a su sobrino y los tres pequeños libros que se convirtieron en Mero cristianismo me llevaron, no a la fe en un sentido literal, pero sí a las creencias cristianas centrales acerca de Dios, el hombre y Jesucristo, de tal modo que llegué, cuando menos, a mitad del camino.
En segundo lugar, en 1945, cuando apenas era un recién convertido, el estudiante que me estaba discipulando me prestó El regreso del peregrino. Esto me ofreció un mapa a todo color del mundo intelectual occidental tal cual era en 1932 y como todavía seguía siendo en gran medida trece años más tarde, y también me trajo un gozo profundo al saber que conocía a Dios, más allá de cualquier emoción que hubiera sentido antes. El brillo vivaz de la imaginación pintoresca y espectacular de Lewis, como se presenta en la historia, había comenzado a cautivarme. El regreso, el primer trabajo literario de Lewis como cristiano, para mí sigue siendo el más fresco y vivo de todos sus libros, y lo he releído más a menudo que cualquiera de los otros.
En tercer lugar, Lewis elogiaba a un autor llamado Charles Williams, de quien no había oído hablar, y en consecuencia leí Many dimensions en una edición de bolsillo en 1953 y tuve una de las experiencias de lectura más sobrecogedoras de mi vida. Pero esa es otra historia.
En cuarto lugar, hay pasajes estelares en Lewis que, al menos en mi opinión, nos acercan mucho la realidad del cielo. Pocos escritores cristianos que escriben hoy tratan de escribir acerca del cielo, y el tema derrota a casi todos los que lo intentan. Pero, como alguien que aprendió hace mucho tiempo de El reposo eterno de los santos de Richard Baxter y de El progreso del peregrino de Bunyan la necesidad de un pensamiento claro acerca del cielo, estoy agradecido por la manera en que Lewis me ayudó al respecto.
El número de cristianos a los que los escritos de Lewis han ayudado, de un modo u otro, es enorme. Desde su muerte en 1963, las ventas de sus libros han alcanzado los dos millones de copias por año, y un grupo de lectores de CT entrevistado recientemente lo calificó como el escritor más influyente en sus vidas. Esto es extraño, porque tanto ellos como yo nos identificamos como evangélicos, y Lewis no lo era.
Lewis no asistía a un lugar de adoración evangélico ni confraternizaba con organizaciones evangélicas. «Yo soy un laico muy común de la iglesia de Inglaterra», escribió; «no especialmente “alto” ni especialmente “bajo”, ni especialmente ninguna otra cosa». Según los estándares evangélicos, su idea de la expiación (una penitencia arquetípica en vez de una sustitución penal), el hecho de que nunca mencionara la justificación por la fe cuando hablaba del perdón de los pecados, su aparente apertura hacia la regeneración bautismal, su visión de que la inspiración bíblica no era inerrante y su callada afirmación del purgatorio y de la posible salvación final de algunos que han dejado este mundo como no creyentes fueron algunas de sus debilidades. Estas cosas llevaron al gran Martyn Lloyd-Jones, ya fallecido, para quien la ortodoxia evangélica era obligatoria, a dudar de si Lewis era siquiera cristiano. Sus amigos más cercanos eran anglocatólicos o católicos romanos; su parroquia, a la que asistía regularmente, era de tradición alta. Iba a confesarse; de hecho, estaba anclado en la corriente «católica» (con c minúscula, es decir, universal) del pensamiento anglicano, que algunos (no todos) consideran central. Aun así, los evangélicos aman sus libros y los aprovechan enormemente. ¿Por qué?
Como parte implicada en esta situación, ofrezco la siguiente respuesta.
En primer lugar, Lewis era un evangelista laico, conservador en sus creencias y poderoso en su defensa de las antiguas sendas. «Desde que me convertí en cristiano», escribió en 1952, «he pensado que el mejor, y quizá el único servicio que puedo hacer por mi prójimo no creyente es explicar y defender la creencia que ha sido común a casi todos los cristianos en todas las épocas». El objetivo de Lewis era que la gente común pensara en el cristianismo histórico, y que viera y sintiera la fuerza y la atracción de su defensa. A lo largo de sus escritos transcurre la sensación de que los modernos han dejado de pensar en la vida y la realidad de una manera seria, y se han acomodado en cambio a dejarse llevar junto con la multitud sin pensarlo demasiado, o bien, tienen una fe ciega en la tecnología, o en la frivolidad ateniense de estar siempre buscando nuevas ideas, o el nihilismo del negativismo automático hacia todo lo pasado. La primera tarea del orador cristiano, como Lewis lo ve, es darle la vuelta a todo esto y hacer que la gente vuelva a pensar.
Así pues, su objetivo inmediato en el flujo constante de libros didácticos, piezas de opinión, historias infantiles, ficción fantástica y para adultos, autobiografía y poemas, junto con sus obras de historia y crítica literaria, extendidas a lo largo de más de treinta años, era suscitar el pensamiento serio. ¿Acerca de qué? De los valores y perspectivas cristianas que las personas que él una vez etiquetó como «los inteligentes» habían dejado atrás, y acerca de las ciénagas en las que uno se embarra una vez es abandonada la herencia cristiana; y seguir a partir de ahí. Él habría estado de acuerdo con lo que solía decir su compañero evangelista Martyn Lloyd-Jones de que el cristiano es y debe ser el mayor pensador del universo, y que el primer paso que Dios toma en la conversión de los adultos es hacer a esa persona pensar.
Lewis dejó claro que, como nos dice Escrutopo de muchas maneras diferentes, la falta de pensamiento arruina las almas; así que trabajó vigorosamente por medio de toda clase de persuasiones estimulantes —ingeniosas, argumentativas, ilustradas, fantasiosas, lógicas, proféticas, e incluso dramáticas en ocasiones— para asegurarse, hasta donde le fuera posible, de que la mortal falta de pensamiento no floreciera mientras dependiera de él. Su martilleo incesante sobre la mente de sus lectores no era marca, ni del temperamento típico de su natal Ulster, ni el didacticismo de Oxford, sino más bien, la urgente expresión compasiva de alguien que sabe que la única alternativa a adoptar la verdad de Dios y verlo todo bajo su luz es la idiotez, en una forma u otra.
Y él creía, ciertamente con razón, que su credibilidad como portavoz cristiano en una era anticlerical se veía realzada por el hecho de que él no tenía una identidad religiosa profesional, sino que no era nada más que un lego anglicano ganándose el pan enseñando literatura inglesa en Oxford. Al igual que le ocurría a G. K. Chesterton, que se consideraba a sí mismo no más que un periodista con una importante actitud cristiana, así Lewis se consideraba a sí mismo nada más que como un académico con una importante vocación de expresión del cristianismo en su tiempo libre. Los evangélicos aprecian a los evangelistas laicos como Lewis.
En segundo lugar, Lewis era un profesor brillante. Su fuerza no radicaba en la formación de nuevas ideas, sino en la espectacular simplicidad, tanto lógica como imaginativa, con la que proyectaba ideas antiguas. No malgastaba palabras, sino que se zambullía en las cosas y reducía las cuestiones a lo esencial, posicionándose como un observador, analista y compañero de conversación sensato, apegado al sentido común y con los pies en el suelo. Sobre el papel, tenía una habilidad comparable a la de los grandes evangelistas en el púlpito (Whitefield, Spurgeon, Graham, por ejemplo), que te hacía sentir que estabas conversando personalmente con él, que estaba buscando en tu corazón y requería de ti tu total sinceridad como respuesta. Sin pontificar, ni intimidar, ni dar rodeos, Lewis conseguía una intimidad en la instrucción que es muy inusual. Aquellos que hoy leen lo que él escribió hace medio siglo lo encuentran cautivador, captando su total atención, y cuando se acaba la lectura, esta los atrapa, en cuanto a que no pueden olvidar lo que ha dicho. En sus mejores momentos, Lewis es un profesor con gran poder y perspicacia. ¿Cuál es su secreto?
El secreto recae en la mezcla de lógica e imaginación en la creación de Lewis, cada poder igual de fuerte que el otro, y cada uno enormemente fuerte por propio derecho. En cierto sentido, la imaginación asumió el mando. Como escribió Lewis en 1954:
El hombre imaginativo que hay en mí es mayor, más constante y operativo y, en ese sentido, más básico que el escritor religioso o el crítico. Fue él quien hizo en mí el primer intento (con poco éxito) de ser poeta. (…) Fue él quien, tras mi conversión, me llevó a encarnar mis creencias religiosas en formas simbólicas o mito-poéticas, que abarcan desde Escrutopo hasta una especie de ciencia-ficción teologizada. Y, por supuesto, fue él quien que me llevó, en los últimos años, a escribir la serie de historias de Narnia para niños (…) porque el cuento de fantasía era él género que encajaba mejor con lo que quería decir.
Los mejores maestros son siempre aquellos en quienes se combinan la imaginación y el control lógico, para que tú puedas recibir sabiduría de sus vuelos de fantasía, así como del latido humano de sus análisis y argumentos lógicos. Esto, de hecho, es lo más profundo de la comunicación humana, porque es aquí donde están completamente involucrados los procesos de enviar y recibir de ambos hemisferios cerebrales (el izquierdo para la lógica, el derecho para la imaginación), y hace que lo que se escucha adquiera una gran profundidad y mucha fuerza. La enseñanza de Jesús se presenta como el ejemplo supremo de esto. Puesto que la mente de Lewis estaba tan desarrollada en ambas direcciones, se puede decir sin faltar a la verdad que todos sus argumentos (incluyendo sus críticas literarias) son ilustraciones, en tanto que arrojan luz directamente sobre realidades de la vida y la acción, aunque también es cierto que todas sus ilustraciones (incluyendo la ficción y las fantasías) son argumentos, en tanto que arrojan luz directamente sobre realidad de verdad y hecho.
G. K. Chesterton, Charles Williams y, hasta cierto punto, Dorothy L. Sayers, exhiben la misma clase de desarrollo mental bipolar, y lo que he dicho de los escritos de Lewis se puede decir de los suyos, también. Este tipo de mentes siempre llamarán la atención, y cuando están poseídas, como ocurría con las mentes de estos cuatro, por los valores y visiones de la fe y el humanismo cristiano, siempre tendrán un encanto difícil de resistir; y ese encanto no disminuirá según vaya cambiando la cultura. El didacticismo visionario, como el de Platón, Jesús o Pablo (por no mirar más allá) es transcultural e imperecedero en su poder. Los evangélicos que aman la Biblia, que cimentan toda su fe sobre las enseñanzas lógico-visionarias de Dios mismo a través de sus siervos desde Génesis hasta Apocalipsis, buscan y aprecian de forma natural este modo de comunicación en sus instructores actuales, y el consenso entre ellos es que ningún otro escritor del siglo XX lo ha resuelto con tanta brillantez como lo hizo C. S. Lewis.
En tercer lugar, Lewis proyecta una visión de plenitud —sanidad, madurez, paz y gozo presentes y, finalmente, cumplimiento en el cielo— que no puede sino atraer, lo quieran o no, a los niños adultos de nuestra cultura confusa, desilusionada, alienada y amargada: la cultura ahora establecida en Occidente, que sin duda llevamos con nosotros (o, quizá, debería decir que sin duda nos lleva a nosotros con ella) hacia el nuevo milenio. Tanto las exposiciones didácticas de Lewis (piensen en El problema del dolor, Cartas del diablo a su sobrino, Mero cristianismo, Los milagros, Los cuatro amores, Si Dios no escuchase: Cartas a Malcolm y Reflexiones sobre los Salmos) como su ficción (piensen en la Trilogía Cósmica, los siete libros de Narnia, El gran divorcio y Till We Have Faces [Hasta que tengamos caras]) ofrecen una visión de la vida humana bajo Dios (o Maleldil, o Aslan, o la divinidad sin nombre que confronta a Orugario) que es redentora, transformadora, valora la virtud y está impregnada de pinceladas y destellos de una gloria sobrecogedora y un placer eterno en un mundo por venir. Sin duda, la visión es aleccionadora, porque parte de ella es la destrucción de todo orgullo egoísta, de toda heroicidad prometeica, y de todas las posibles perversiones del amor. En el texto de todos sus escritos cristianos, y en el subtexto, al menos, de todas sus obras literarias más amplias, Lewis presenta cambios interminables para la misma historia: una historia de corrupción moral e intelectual, en estado embrionario o desarrollado, que es superada de algún modo, en la que seres humanos más o menos desordenados, víctimas de los malos pensamientos y las malas influencias externas, encuentran paz, gracia, discernimiento, realismo, plenitud y un futuro con sentido. Los evangélicos adoran esas historias: ¿quién va a sorprenderse por ello?
Aquí nos encontramos en el nivel más profundo de la identidad creativa de Lewis. En el fondo, él era un creador de mitos. Como observó el clérigo Austin Farrer, uno de los amigos más cercanos de Lewis y uno de los teólogos más brillantes de su época, en la apologética de Lewis «pensamos que estamos escuchando un argumento; de hecho, se nos presenta una visión; y es la visión la que lleva la convicción». Quizá la mejor manera de definir un mito es como una historia que proyecta una visión de la vida de importancia comunitaria, real o potencial, por razón de la identidad y las actitudes que nos invita a adoptar. A Lewis le encantaban las historias de los dioses precristianos de las mitologías nórdica y griega, y el pensamiento que más ayudó a dar forma a su regreso al cristianismo y a su producción literaria a partir de entonces fue este: en la encarnación (un mito recurrente en todo el mundo) el mito de una deidad que muere y resucita, y a través de cuya aventura la salvación llega a los demás, se ha convertido en un hecho real en el espacio y en el tiempo. Tanto antes de Cristo, en la mitología pagana, como a partir de Cristo, en la ficción imaginativa de cristianos y occidentales paracristianos, ha habido versiones de esta historia que en diferentes aspectos han funcionado como «buenos sueños», preparando mentes y corazones para la realidad de Cristo según el evangelio. Con una claridad cada vez mayor, Lewis vio que su propia ficción se añadía a este corpus.
Lewis sabía que, al convertirse en realidad en Cristo, el mito mundial no había dejado de ser una historia que, por su atractivo para nuestra imaginación, nos había «preparado para la otra»: un sentido de realidad, es decir, algo que nos lleva más allá del conocimiento intelectual que puede comprender el hemisferio izquierdo del cerebro. Él descubrió que lo que ahora conocemos como el hecho de Cristo estaba generando y produciendo dentro de sí historias de la misma forma: es decir, historias que dibujan una acción redentora en otros mundos diferentes al nuestro, ya sea en el pasado, presente o futuro. En las novelas de fantasía (Más allá del planeta silencioso, Perelandra, Esa horrible fuerza, Mientras no tengamos rostro y los siete libros de Narnia) Lewis se convirtió en lo que Tolkien llamaba un «subcreador», produciendo buenos sueños propios que, al reflejar el hecho cristiano en un mundo de fantasía, podían preparar los corazones para abrazar la verdad de Cristo. La visión de plenitud que estos mitos proyectan, y la de las figuras divinas a través de las cuales viene esta plenitud (pensemos aquí concretamente en Aslan, el león que prefigura a Cristo), puede colocar en corazones sinceros el deseo de que algo así pueda ser cierto, y de tal modo engendrar, bajo Dios, la disposición para aceptar la revelación de que algo así es cierto en realidad.
Lewis describió una vez El león, la bruja y el ropero como algo que daba una respuesta a la pregunta: «¿Cómo sería Cristo si realmente existiera un mundo como Narnia y él escogiera encarnarse, morir y resucitar de nuevo en ese mundo como realmente lo ha hecho en el nuestro?». Todos los libros de Narnia desarrollan esa pregunta: las acciones de Aslan son una prefiguración en otro mundo de lo que Jesucristo hizo, hace y hará en este. George Sayer, el mejor biógrafo de Lewis, termina su capítulo sobre Narnia contando: «mi pequeña hijastra, después de haber leído todas las historias de Narnia, lloró amargamente, diciendo: “No quiero seguir viviendo en este mundo. Quiero vivir en Narnia con Aslan”»; y luego añadió un párrafo de cinco palabras: «Cariño, un día lo harás». El poder del mito lewisiano como comunicación cristiana no se podría explicar mejor, e incontables creyentes que han criado a sus hijos con Narnia se sentirán identificados con lo que dice Sayer.
Eso no es todo. Mucho más allá de su papel evangelístico, o prevangelístico, el mito lewisiano tiene un propósito educativo y de maduración. Las conferencias de Lewis de 1943 en la Universidad de Durham, publicadas como La abolición del hombre (¡vaya!) con el subtítulo académico aún más elegante de «Reflexiones sobre la educación con una referencia especial a la enseñanza de la literatura inglesa en las escuelas superiores» tienen una profunda carga profética (se las ha denominado arengas) que encarnan su aguda preocupación por nuestro futuro educativo y cultural. La filosofía educativa de Lewis hacía un llamado a la identificación imaginativa de parte de los jóvenes, con los senderos de la verdad y el valor anunciados en la tradición platónica, centrándose en la revelación bíblica y modelado en escritos como Faerie Queene de Spenser y sus propias historias. La abolición del hombre era el izado de una bandera roja ante un gigante que se aproximaba y que iba a reducir la educación a técnicas de aprendizaje y así la iba a deshumanizar y destruir, arrancándole lo que era su verdadero corazón. (Si hoy él inspeccionara la educación pública, medio siglo después, nos diría que lo que temía acabó ocurriendo). Su ficción, sin embargo, estaba hecha para ayudar en la educación real, en la estética moral y espiritual —una educación basada en los valores, en otras palabras— y es desde esa posición que lo observamos ahora.
Se necesita aquí una mirada más cercana a la filosofía de la educación de Lewis. Su lado negativo es una hostilidad ante cualquier subjetivismo reduccionista de los valores, como si las palabras que los expresan no significaran realidades que discernir y objetivos que perseguir, sino solo sentimientos de gusto o disgusto que vienen y van. Como platonista a largo plazo y ahora como cristiano implicado, Lewis tuvo problemas durante algún tiempo con la filosofía tambaleante del siglo XX que caía en este subjetivismo, y La abolición del hombre comienza con su asalto a un libro de texto escolar que daba esto por hecho. Tal subjetivismo, dice él, produce «hombres sin corazón»; es decir, adultos a quienes les falta lo que él llama «emociones organizadas en sentimientos estables a través del hábito inculcado»: lo que nosotros llamaríamos una formación y un carácter morales.
En su lado positivo, Lewis hace un llamado a adherirse al Tao (un término creado y definido por él, Tao significa camino). El Tao es el código moral básico (beneficencia, obligaciones y respeto dentro de la familia, justicia, honradez, misericordia, magnanimidad) que todas las religiones importantes y todas las culturas estables mantienen, y que los cristianos reconocen a partir de los dos primeros capítulos de Romanos como cuestiones de la revelación general de Dios a nuestra raza. Lewis ve este código como una unidad, y como una sabiduría honrada por el tiempo y verificada por la experiencia, y como la única salvaguarda de la sociedad en esta o en cualquier otra época, así que no hay que extrañarse de que afirme esta declaración con tanto énfasis. Al comentar el hecho de que los aspirantes a ser los líderes del pensamiento desprecien una parte o la totalidad del Tao con intención de construir moralidades alternativas (pensemos en Nietzsche, por ejemplo), él declara:
Lo que he llamado, por convenio, Tao, y que otros llaman Ley Natural, Moral Tradicional, Principios Básicos de la Razón Práctica o Fundamentos Últimos, no es uno cualquiera de entre los posibles sistemas de valores. Es la fuente única de todo juicio de valor. Si se rechaza, se rechaza todo valor. Si se salva algún valor, todo el Tao se salva. El esfuerzo por refutarlo y construir un nuevo sistema de valores en su lugar es contradictorio en sí mismo. Nunca ha habido, y nunca habrá un juicio de valor radicalmente nuevo en la historia de la humanidad. Lo que pretenden ser nuevos sistemas o (como ahora se llaman) «ideologías», consisten en aspectos del propio Tao, tergiversados y sacados de contexto y, posteriormente, sublimados hasta la locura en su aislamiento, aun debiendo al Tao, y solo a él, la validez que poseen. Si el deber para con mis padres es una superstición, entonces también lo es el deber respecto a la posteridad. (…) Si la justicia es una superstición, también lo es el deber hacia mi país o mi pueblo. Si la búsqueda de conocimiento científico es un valor real, entonces también lo es la fidelidad conyugal. La rebelión de las nuevas ideologías contra el Tao es la rebelión de las ramas contra el árbol: si los rebeldes pudieran vencer se encontrarían con que se han destruido a sí mismos.
La novela de Lewis Esa horrible fortaleza, que cuenta la historia de una diabólica organización de investigación llamada el NICE que habría asumido el mando de la universidad británica para someter a Gran Bretaña en nombre de la ciencia me parece, tanto a mí como a otros, un fracaso artístico; sin embargo, es un asombroso éxito en cuanto al modo en que describe este proceso de rebelión moral y de la autodestrucción que conlleva: y ese, sospecho, era el único éxito al que Lewis aspiraba cuando lo escribió.
Ahora bien, la orientación al Tao es una mentalidad internalizada que se debe aprender. Lewis invoca a Platón aquí: «El pequeño animal humano no obtendrá las respuestas adecuadas al primer intento. Se le debe enseñar a sentir agrado, simpatía, disgusto, o aversión hacia aquellas cosas que son realmente gratas, simpáticas, desagradables o repugnantes». Sí, pero ¿cómo? En parte, al menos, a través de historias que sirvan de modelo para las respuestas correctas: poemas como Faerie Queene de Spenser, uno de los favoritos de Lewis de toda la vida (él una vez afirmó que la mejor edad para leerlo es entre los doce y los dieciséis), las novelas como las de George MacDonald y los mitos como Las crónicas de Narnia. Doris Myers señala que las Crónicas son más o menos una contraparte consciente al Faerie Queene, y sirven de modelo a formas particulares de virtud en el marco del Tao con matices cristianos a lo largo del espectro de la vida humana. Al afirmar que «el didacticismo de las Crónicas consiste en la educación de la moral y de los sentimientos estéticos (…) para prevenir que los niños crezcan sin corazones», Myers las revisa para demostrar cómo en cada una «se presenta una virtud en particular o una configuración de virtudes, y el lector es llevado a amarlas a través de la participación en la destreza del cuento». De ese modo el niño absorberá el Tao por osmosis al disfrutar de la historia.
Específicamente, en la primera crónica, El león, la bruja y el ropero, Lewis se esfuerza por «fortalecer el corazón» al inducir una afirmación emocional de valor, honor y bondad sin límites, con un rechazo emocional de la cobardía y la traición. En El príncipe Caspian, el segundo libro, destaca la alegría dentro de un autocontrol responsable, en la cortesía, la justicia, la obediencia debida y la búsqueda del orden. En el tercero, La travesía del viajero del alba, el hecho de que Eustace, «el chico sin corazón» se convierta y se desconvierta en dragón está flanqueado por algunas vívidas imágenes de la nobleza personal (Reepicheep el ratón) y la responsabilidad pública (el capitán Caspian), mientras que un nuevo cabo abierto nos cuenta cómo se nota la mejora de Eustace después de dejar de ser dragón: «desde aquel momento en adelante Eustace fue un chico distinto». (La imagen, por supuesto, es la de la conversión cristiana). Los libros cuatro y cinco (La silla plateada y El caballo y el muchacho) enseñan lecciones sobre manejar los pensamientos y los sentimientos a medida que uno se acerca a la edad adulta; el sexto libro (El sobrino del mago) invita a odiar el desarrollo de un conocimiento que desafíe la vida y a usar el poder fuera del Tao; y el libro siete (La última batalla) inculca la valentía frente a la pérdida y la muerte.
Así pues, la Narnia de Lewis enlaza con su intención, en La abolición del hombre, de evocar una educación basada en las raíces del Tao. El intento se ignoró, y hoy cosechamos los amargos frutos de ese hecho. La desolación interna y la desesperación que los jóvenes experimentan como un relativismo subjetivo y un nihilismo que se les inculca en las escuelas y universidades es una tragedia. (Si usted no sabe a lo que me estoy refiriendo, escuche a los cantantes de pop; ellos se lo contarán). No obstante, la presentación imaginativa de Lewis en sus relatos de una vida de plenitud, madurez, sanidad, honestidad, humildad y humanidad, vislumbrada desde la ficción para que se pueda llevar a cabo fácticamente, sigue teniendo un gran potencial tanto para la conversión como para la madurez del carácter, como podrán testificar, sobre todo, los amantes de Narnia. Los creyentes evangélicos aprecian en gran medida esta clase de poder.
Esto nos lleva al cuarto factor del entusiasmo evangélico por C. S. Lewis: a saber, su capacidad de comunicar no solo la bondad de la divinidad, sino también la realidad de Dios y con ello la realidad del cielo que existe en la plenitud de la graciosa presencia de Dios.
El poder de Lewis aquí se deriva de su propia vívida experiencia. Desde niño experimentó penetrantes momentos de lo que él consideraba alegría, es decir, un anhelo placenteramente intenso, un Dulce Deseo (según sus palabras) que nada en este mundo satisfacía, y que de hecho es un llamado divino a buscar el disfrute de Dios y del cielo. La manera en la que él lo describe está bien calculada (Lewis, al igual que otros escritores, podía calcular sus efectos) para centrar en nuestras mentes una conciencia de que esta experiencia también es nuestra, de tal modo que San Agustín tenía razón al decir que Dios nos hace para sí mismo y en nuestros corazones hay un vacío hasta que lo encontramos a Él: un anticipo aquí y una plenitud de ahora en adelante. Tras haber descubierto que el Dulce Deseo era un hilo de Ariadna que le conducía finalmente a Cristo (la obra autobiográfica Cautivado por la alegría nos cuenta cómo ocurrió), Lewis pone nuestros pies en el fuego para asegurarse, si es posible, de que lo mismo ocurrirá con nosotros. «Si consideramos las flagrantes promesas de recompensa y la naturaleza asombrosa de las recompensas prometidas en los Evangelios, parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas lánguidas, que tonteamos con la bebida, el sexo y la ambición, cuando se nos ofrece una alegría infinita… Se nos complace demasiado rápido». No se debería permitir que nada nos distrajera de seguir el curso del Dulce Deseo.
El poder de Lewis para comunicar a Dios y la realidad del cielo se ejerce a lo largo de su retórica maravillosamente vívida. La retórica —es decir, el arte de usar las palabras de manera persuasiva— corría por las venas de la familia de Lewis, y el propio C. S. Lewis era un poeta en prosa cuya habilidad con las simples palabras, al igual que la de Bunyan, le permitió sugerir cosas inefables para nuestra imaginación con una abrumadora intensidad.
Así, en La travesía del viajero del alba, una breve brisa trae a los tres niños «un aroma y un sonido, un sonido musical. Edmund y Eustace jamás quisieron hablar de ello después. Lucy solo pudo decir: “Te rompería el corazón”. “¿Por qué?”, pregunté yo. “¿Tan triste era?”. “¡¡Triste!! No”, respondió Lucy.
»Nadie en aquel bote tuvo la menor duda de que estaban viendo más allá del Fin del Mundo y contemplaban el país de Aslan».
Y La última batalla termina así:
—Realmente hubo un accidente de ferrocarril —dijo Aslan con suavidad—. Sus padres y todos ustedes están, como acostumban llamarlo en el País de las Sombras, muertos. El período ha finalizado: empiezan las vacaciones. El sueño ha terminado: ha llegado la mañana.
Y mientras hablaba, ya no les pareció un león; pero las cosas que empezaron a suceder después de eso fueron tan magníficas y hermosas que no puedo escribirlas. Y para nosotros éste es el final de todas las historias, y podemos decir verdaderamente que todos vivieron felices para siempre. Sin embargo, para ellos fue sólo el principio de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia no habían sido más que la cubierta y la primera página: ahora por fin empezaban el Primer Capítulo del Gran Relato que nadie en la Tierra había leído, que dura eternamente y en el que cada capítulo es mejor que el anterior.
La calidad del golpe de tal escrito es más de lo que se puede expresar con palabras.
La combinación que se producía dentro de su mente entre perspectiva y vitalidad, sabiduría y humor, y un poder imaginativo con una precisión analítica hicieron de Lewis un comunicador asombroso del evangelio eterno. Al unir al Aslan de las historias de Narnia con (¡por supuesto!) el Cristo vivo de la Biblia y de los libros de enseñanza de Lewis, su presentación de Cristo difícilmente pueda ser más directa. «Se nos ha dicho que Cristo fue asesinado por nosotros, que su muerte lavó nuestros pecados, y que al morir él desarmó a la misma muerte. Esa es la fórmula. Ese es el cristianismo. En eso hay que creer». Entonces, basándonos en esta creencia y en la futura creencia de que él ha resucitado y está vivo, y por eso está acá personalmente (es decir, en todas partes, lo que significa aquí), nosotros debemos «ponernos» o, como Lewis lo expone maravillosamente, «vestirnos» de Cristo: es decir, entregarnos totalmente a Cristo, de tal modo que él pueda ser «formado en nosotros», y nosotros podamos por consiguiente disfrutar en él del estatus y el carácter de hijos adoptados en la familia de Dios, o como de nuevo explica de forma maravillosa Lewis, «como pequeños Cristos». «Dios te mira como si fueras un pequeño Cristo: Cristo se pone a tu lado para convertirte en uno». Exactamente eso.
No solo los evangélicos, sino todos los cristianos deberían celebrar a Lewis: «el brillante catedrático de Oxford, silenciosamente santo, ligeramente arrugado», como le describe James Patrick. Fue un cristiano centrado en Cristo, en la corriente de una gran tradición, cuya estatura, una generación después de su muerte, parece mayor que lo que nadie pensó mientras aún estaba vivo, y cuyos escritos cristianos son ahora vistos con estatus de clásicos.
¡Cuánto podemos aprender de los contenidos de su maravillosa, casi mágica, mente! Dudo de que alguien haya tomado aún la medida de lo que fue.