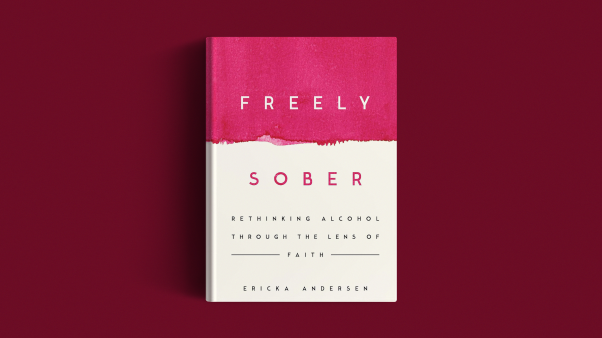Este artículo ha sido adaptado del boletín de Russell Moore. Suscríbete aquí. [Enlaces en inglés].
Con la muerte del papa Francisco esta semana, pensamientos diversos llegaron a mi mente. Uno de ellos fue el recuerdo de una humillante escena en la puerta principal de su casa.
Tras haber sido invitado por el papa para hablar en el Vaticano sobre la visión evangélica del matrimonio y la fidelidad, llegué a Roma agotado y con desfase horario, poco después de haber terminado de dar una clase en un seminario bautista del sur sobre la visión de Martín Lutero sobre la conciencia.
Al pasar por el control de seguridad del Vaticano, le entregué al miembro de la Guardia Suiza Pontificia mi pasaporte —o, al menos, eso creí—, sacándolo distraídamente del bolsillo del traje que llevaba puesto. Tras haber notado su expresión desconcertada, me di cuenta de que le había dado una copia de bolsillo de las 95 tesis de Lutero.
Un arzobispo que estaba allí me dijo: «Solo no lo claves en la puerta y no pasará nada».
Como escribí poco después en la revista National Review:
Me preguntaba cuál de mis abuelos estaría más avergonzado de mí: mi abuela católica romana, por llevar el tumulto del siglo XVI hasta la puerta del papa; mi abuelo predicador bautista, por siquiera atreverme a visitar el Vaticano; o todos mis abuelos juntos, evangélicos y católicos por igual, por haber violado todas las buenas costumbres del sur de los Estados Unidos.
El papa, por supuesto, nunca supo qué tan incómoda fue mi entrada, y mis amigos católicos que estaban en la fila conmigo, lejos de ofenderse, bromearon al respecto durante años. Pero incluso si el papa lo hubiera sabido, probablemente también lo habría pasado por alto. Martín Lutero ya no es tan peligroso como solía ser, y uno podría preguntarse si eso es algo bueno o malo.
Quizá una de las razones de la mejora de las relaciones entre católicos y evangélicos es que ambos han cambiado para bien.
Aparte de los escritos de los «integralistas», en su mayoría encerrados en torres de marfil, la Iglesia católica ha actualizado sus opiniones anteriormente autoritarias sobre los derechos humanos, la libertad religiosa y la relación entre la Iglesia y el Estado, así como sus conclusiones sobre el destino eterno de los «hermanos separados».
Los evangélicos, en su mayoría, ya no consideran al papa como el «anticristo» ni a la Iglesia romana como la «ramera de Babilonia» del libro del Apocalipsis.
Pero el hecho de que la relación ahora sea mejor podría ser una señal de algo más: de las formas en que la cultura occidental secularizada nos ha afectado a todos, hasta el punto de que ya no sentimos el peso existencial de los argumentos que una vez llevaron a las reformas y a las contrarreformas; a las inquisiciones y a los levantamientos.
Al fin y al cabo, no se trata de cuestiones menores. Los libros de Romanos y Gálatas tratan sobre lo que significa decir que Dios justifica a los impíos: ¿qué podría ser más importante? Y si la Iglesia romana tiene razón al afirmar que la promesa de Jesús de construir la Iglesia «sobre esta roca» (Mateo 16:18) se refiere al encargo puesto sobre Pedro, y que este se ha mantenido desde entonces hasta ahora, ¿qué seguidor de Jesús podría ignorarlo?
Probablemente ambos factores influyen en cierta medida. Pero es probable también que, a lo largo de los siglos, tanto los católicos romanos como los protestantes evangélicos hayan aprendido a tomarse sus doctrinas más en serio.
Un católico romano que cree que la Eucaristía es la presencia real de Cristo encontrará ese hecho lo suficientemente hermoso como para dar testimonio del mismo sin pensar en torturar a sus detractores o en ocultar la Biblia de la gente común.
Un protestante evangélico puede creer en la justificación solo por la fe —en el sentido correcto de «solo»— con tanta fuerza que cree también que uno recibe la justificación por la fe en Cristo, no por la capacidad de formular la doctrina de la justificación por la fe.
Para los católicos, el papa Francisco fue (y es) una especie de test de Rorschach sobre el rumbo que debía tomar la Iglesia católica un siglo después del Concilio Vaticano II y tras la influencia transformadora del papa Juan Pablo II. El papa Francisco fue, después de todo, una figura polarizante precisamente por el hecho de que no causó polarización.
Quería que los católicos divorciados y vueltos a casar tuvieran acceso a la Eucaristía. Apoyaba las uniones civiles entre personas del mismo sexo y el bautismo de las personas transgénero. Expresó su esperanza de que el infierno estuviera vacío. Se opuso activamente al movimiento que promovía la misa en latín y enfatizó la larga tradición de la doctrina social católica sobre el trato a los migrantes y refugiados, así como la protección del medio ambiente.
Pero Francisco no era «progresista» en el sentido habitual de la palabra. Aunque quería ampliar el papel de la mujer en la Iglesia católica, se oponía a la ordenación de las mujeres. A pesar de su retórica de «¿Quién soy yo para juzgar?» sobre la sexualidad, creía y enseñaba la ética sexual cristiana histórica que restringe la unión sexual al matrimonio, y definía el matrimonio como la unión para toda la vida entre un hombre y una mujer.
Era provida en lo que respecta al aborto (así como a la pena de muerte, la eutanasia y la subrogación), y denunciaba el mal que supone considerar a los seres humanos como «desechables». Se oponía a lo que él llamaba «ideología de género», advirtiendo que «cancelar» la diferencia entre las categorías creacionales de hombre y mujer significaría, en última instancia, cancelar a la humanidad.
Por lo tanto, era difícil tanto para el mundo como para la iglesia encajar a Francisco en una casilla ideológica de tradicionalistas versus progresistas (y aún más difícil en la de rojos contra azules en Estados Unidos). Al final, eso deja a cualquier observador de Francisco con la elección de, o bien clasificarlo en un bando o en el otro (y, por tanto, valorarlo o vilipendiarlo), o bien verlo no como un conjunto de ideas, sino como un hombre.
Y en ese sentido, ¿quién puede no admirar la sencillez y la humildad de este hombre, especialmente en este momento?
El papa me exasperó teológicamente cuando le dijo a un niño pequeño que su padre ateo estaría en el cielo porque había sido un «buen padre». Pero al mismo tiempo, se me llenaron los ojos de lágrimas de admiración al verlo abrazar a ese niño, que lloraba tras la pérdida de su padre y temía lo que debía parecerle la orfandad eterna.
Discrepo del papa en algunas de las formas en que habla de las implicaciones del «acompañamiento espiritual» (aunque, como protestante, tendría que decir: «¿Quién soy yo para juzgar?»), y de los límites de la mesa del Señor. Pero ¿no podemos todos afirmar que ver a la iglesia como un hospital de campaña sin duda tiene su raíz en Jesús, quien nos dijo: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos» (Lucas 5:31)?
Uno puede reconocer que algunas de las declaraciones del papa Francisco sobre cuestiones de moralidad sexual pueden resultar confusas en ocasiones, sin dejar de ver que él reconocía lo que muchos de nosotros ignoramos: la doble moral de quienes critican a los pecadores en la carne mientras ignoran a los que tienen más «angelicidad». Como él lo expresó: que «se visten con otro disfraz: el orgullo, el odio, la falsedad, el fraude, el abuso de poder».
No es necesario que los evangélicos u otros cristianos reproduzcan las aplicaciones específicas de su impulso para que veamos que ignorar el origen del impulso en sí mismo —hacia la misericordia y la gracia— vendría al costo de arriesgar nuestro propio testimonio.
El papa Francisco cometió errores. También los cometió su homónimo, Francisco de Asís, y también los cometió el apóstol Pedro, cuyo legado trató de honrar. También los ha cometido todo ser humano excepto uno (y no entremos ahora en un debate sobre María). Tú también los cometerás, y yo también.
Sin embargo, al echar la vista atrás hacia la vida del papa Francisco, ¿no podemos tener la esperanza de que, cuando nos equivoquemos, por la gracia de Dios, lo hagamos aspirando a la misericordia en lugar de a la venganza?
Incluso aquellos de nosotros que no tenemos papa, incluso aquellos de nosotros con los bolsillos llenos de protestas, podemos estar de acuerdo con eso.
Russell Moore es editor jefe de Christianity Today, donde dirige el Proyecto de Teología Pública.