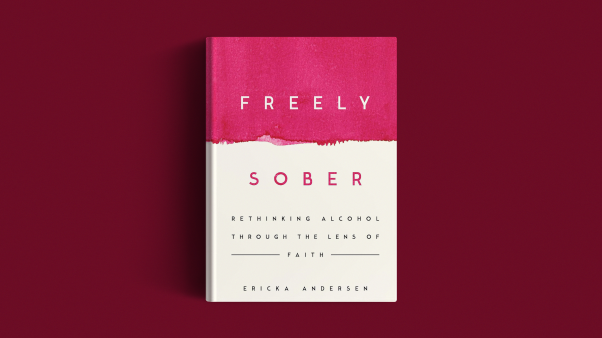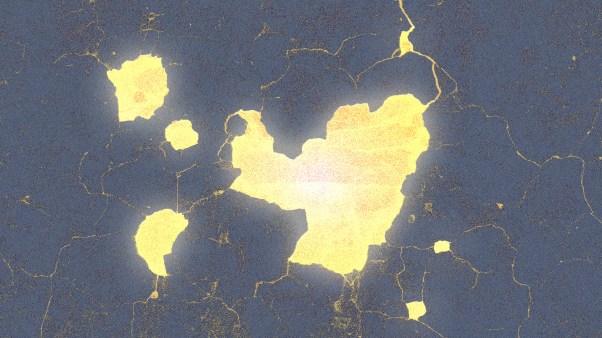Cuando éramos estudiantes de primer año, mis amigos y yo pasamos muchas tardes de viernes deambulando por los Walmart del suroeste de Ohio. Caminábamos sobre las baldosas lisas, encontrábamos difícil ver bajo las luces fluorescentes y percibíamos el olor del pan recién horneado en el Subway del vestíbulo. Paseábamos por los pasillos, pasando junto a anaqueles desordenados y carritos abandonados. Pero no estábamos allí para comprar alimentos. Estábamos allí para preguntarles a los compradores cómo podíamos orar por ellos.
Nuestro método era sencillo: identificar a un comprador, acercarnos lentamente y presentarnos. Sé cordial y conciso. Expresa tu propósito. «¡Hola! Me llamo Heidie, y esta es mi amiga Leah. Somos cristianas y nos gustaría saber si podemos orar hoy por ti». Entonces sonreíamos y esperábamos hasta que la persona con la que hablábamos parecía menos asustada.
Muchas personas decían «No, gracias», y se apresuraban a marcharse como quien se ve acorralado por una Girl Scout durante la temporada de venta de galletas. Algunos nos ignoraban y seguían buscando alimentos enlatados y marcando sus listas. Algunos respondían con burlas abiertas, emitiendo gruñidos poco amistosos o murmurando cosas como: «Ah, ustedes… fundamentalistas». Pero, de vez en cuando, una persona decía que sí, preguntábamos de qué se trataba y empezábamos a orar.
Nuestro ofrecimiento de oración era auténtico, aunque quizá era una especie de fachada. Lo que realmente queríamos era evangelizar. Queríamos presentar el mensaje del Evangelio de principio a fin, de la creación a la consumación, e invitar a la gente a responder. Así que orábamos «oraciones informativas». Situábamos las peticiones dentro del relato de la historia bíblica, definiendo términos y citando las Escrituras por el camino. Las convenciones sociales en torno a la oración —es decir, que debes quedarte donde estás hasta que alguien diga «Amén»— facilitaban nuestras presentaciones.
Esta era la estrategia de evangelización que habíamos aprendido de los estudiantes que cursaban el posgrado en Divinidad en nuestra devota universidad bautista. Los estudiantes de dicho programa tomaban un curso titulado Introducción a la Evangelización, por lo que nuestro campus tenía un suministro constante de pastores en formación que buscaban dirigir salidas y dar consejos. Si todo lo que puedes hacer es orar por alguien, oí explicar a muchos estudiantes del programa, entonces ora el evangelio. Y eso es lo que hacíamos. Yo oraba el Evangelio en el pasillo de las verduras de un supermercado. Mi amiga Zoe optó por las cafeterías de «Hippie Village». Mi amigo Andrew solía ir a un centro comercial cercano. Mi compañera de piso, Alina, visitó algunas universidades públicas.
Los estudiantes del posgrado en Divinidad no eran la causa del énfasis de nuestra escuela en la evangelización, sino más bien, respondían al mismo. En nuestros servicios diarios en la capilla del campus, los oradores predicaban regularmente que todos los cristianos están llamados a vivir en misión y que estamos en una batalla cósmica por las almas. Puede que las actividades de mi grupo en Walmart fueran una caricatura de estos principios —algo que atribuyo a la torpeza del fervor de los novatos—, pero obrábamos a partir de las exhortaciones de nuestros capellanes. «Cuenta la historia». «Nombra lo que está en juego». «Deja claro el camino hacia la salvación».
Claro que nos encontrábamos con reacciones negativas. El evangelio era ofensivo para los no creyentes. Una «piedra de tropiezo», en palabras de Pablo (1 Corintios 1:23). La reacción no era sorprendente. Nuestro trabajo consistía en «sacudirnos el polvo de los pies» y seguir adelante (Mateo 10:14). Un orador de la capilla citó a Charles Spurgeon al respecto. «Si los pecadores se condenan», había escrito Spurgeon, «al menos que salten al infierno sobre nuestros cadáveres». El orador enunció con fuerza lo de los cadáveres. En la capilla resonaron los amenes de la audiencia.
Mi evangelismo en Walmart se desvaneció a mediados de mi segundo año, cuando la mayoría de los estudiantes del posgrado en Divinidad que conocía habían terminado su curso de Introducción al Evangelismo y habían pasado a Griego Bíblico. Las tranquilas tardes de los viernes me dieron la oportunidad de pensar en todo ello y hacer balance. Me alegraba de tener una respuesta cuando los oradores de la capilla preguntaban: ¿Cómo estás respondiendo a la Gran Comisión? También estaba agradecida por mis endurecidos callos espirituales, por la muerte al yo que había experimentado ante las burlas y las miradas de reojo.
Mis esfuerzos habían surgido de una actitud seria. Una de las palabras de aliento más comunes que mis amigos y yo nos ofrecíamos tras un intercambio difícil con un comprador era, curiosamente, un recordatorio de la realidad del infierno. Personas reales se enfrentaban realmente a la condenación eterna. Constantemente. Una oportunidad de salvar a alguien de ese destino valía la pena del rechazo.
Sin embargo, seguía sin estar satisfecha con nuestro enfoque. La gente rara vez accedía a orar con nosotros, e incluso los que lo hacían se apresuraban a marcharse después del «amén». Sin preguntas, sin conversaciones. Conocía el consuelo típico que dice «solo plantamos la semilla, y Dios dará crecimiento si quiere» (ver 1 Corintios 3:6); sin embargo, había empezado a perder la confianza en que realmente estuviéramos «plantando semillas». Las dificultades a las que nos enfrentábamos parecían anteriores a la «plantación», y anteriores incluso a la «piedra de tropiezo» (1 Pedro 2:8). Mientras repasaba en mi cabeza los recuerdos de enfoques fallidos, se me ocurrió que tal vez no había sido el Evangelio lo que había ofendido a nuestros compradores de Walmart; tal vez había sido la desfachatez de dos adolescentes extrañas con un aire de optimismo poco realista que demandaban atención mientras la persona solo buscaba comprar papas fritas.
Mis reflexiones se vieron favorecidas por mis cursos superiores de escritura. En nuestras clases se discutía mucho sobre el potencial devocional de la literatura y el deber del escritor cristiano, pero no se nos presionaba para que coláramos sermones en nuestras historias, ni había ningún mensaje intrínseco acerca de que nuestra escritura sería mejor si lo hiciéramos. En cambio, mis profesores querían que abordáramos la narración con matices. Hablábamos de libros que proclamaban abiertamente el Evangelio, como la serie Las Crónicas de Narnia de C. S. Lewis y El progreso del peregrino de John Bunyan, pero también hablábamos de obras que eran más sutilmente cristianas, apenas detectables, como los relatos cortos de Flannery O’Connor y la poesía de T. S. Eliot.
Leyéramos lo que leyéramos, nos centrábamos en la elaboración. Nos preocupaba tanto lo que decía un autor como cómo lo decía. Los buenos escritores, recalcaban mis profesores, se preocupan por la presentación. Conectan con sus lectores. Crean afinidad. Utilizan el humor, el tono, la narrativa y el tacto, y por eso la gente se siente tan afectada por sus palabras. Estos fueron importantes descubrimientos para mí. Me enseñaron una lección que necesitaba aprender desesperadamente, con aplicaciones mucho más allá del aula: uno puede tener un gran mensaje pero transmitirlo terriblemente.
Pasé la primera mitad de mi último año en la universidad llenando solicitudes de ingreso para programas de maestría en escritura creativa, y para la primavera me habían aceptado en uno de ellos en la Universidad de Iowa. UIowa era el tipo de lugar al que los oradores de la capilla se referían como «el mundo». El presidente de mi universidad había escrito recientemente un artículo en el que criticaba los sistemas educativos que enseñaban «humanismo secular, teoría evolutiva y un ateísmo sin Dios». Yo me dirigía a un centro educativo de ese tipo.
Y sin ningún atisbo de estrategia evangelizadora, si se me permite añadir. Mis reflexiones sobre Walmart me habían alejado del enfoque de la «hacer una invitación en frío», pero no habían aplastado mi compromiso con la Gran Comisión. Quería conducir a la gente a la luz y arrebatar almas del fuego (Judas 1:23). Sin embargo, no coincidía del todo con la idea de presentarme en una universidad con la declaración abierta de que tenía algo que enseñar a los demás. Y no quería reducir a mis futuros compañeros de clase a una especie de causa evangelizadora sin rostro antes incluso de conocerlos.
Las preguntas para llegar a conocernos mejor llenaron mis primeras semanas en Iowa. Mis compañeros me preguntaban: «¿Cómo era tu universidad? ¿Sobre qué escribes?». Una y otra vez, respondí: un pequeño instituto bautista, muy devoto, arte cristiano, conversión. Esperaba que mis compañeros pusieran la misma cara incómoda que solían poner las personas en Walmart. Pero en lugar de eso, me hicieron más preguntas.
Mis respuestas abrieron nuevas conversaciones: sobre mi conversión al cristianismo en la escuela secundaria, sobre mi grupo de discipulado en el primer año de carrera y sobre una estatua de Jesús de 2.5 metros de altura en Ohio. Me pregunté si toda esta conversación podría considerarse una especie de evangelización. Algo me decía que no. No estaba «nombrando lo que estaba en juego» ni invitándolos a inclinar la cabeza para escuchar una oración informativa. Pero sí estaba testificando acerca de la vida cristiana. De mi vida cristiana. Y eran los detalles lo que más les interesaba. La terrenalidad y el humor, por ejemplo, de mi yo de 14 años buscando en Google «universidades serias de Jesús en los estados del Medio Oeste» parecía haberle dado a mis compañeros algo con lo que podían identificarse, o algún tipo de ejemplo en el que podían localizar o revisar las cosas que habían oído sobre la religión.
Un poco más avanzado el semestre, un compañero me preguntó por qué había elegido este programa de posgrado en Iowa. Le expliqué: como recién casados, mi esposo y yo decidimos que ambos queríamos asistir a programas de posgrado. Nos sentamos e hicimos una lista de todas las universidades de Estados Unidos que ofrecían tanto un posgrado financiado en Escritura Creativa de No Ficción como un doctorado financiado en Física Teórica. Presentamos solicitudes hasta que no nos quedó dinero para cubrir el costo de más solicitudes. Entonces oramos durante meses. A él lo aceptaron en Iowa, pero a mí me pusieron en la lista de espera. Así que seguimos orando y pedimos a todos nuestros conocidos que oraran, y entonces, unas semanas más tarde, en la fecha límite nacional de ingreso a las escuelas de posgrado, cuatro horas antes de la medianoche, recibí un correo electrónico en el que me informaban que se había abierto una plaza para mí.
«Te lo concedo», dijo mi compañero de clase, medio sonriendo. «Eso suena… divino».
El momento me pareció significativo: un agnóstico vislumbrando a Dios. Pero no quise empujar la conversación hacia un ultimátum cósmico. Quizá fue mi cobardía. Quizá fue algo parecido al tacto.
He oído todo tipo de objeciones contra la delicadeza evangelística: que Dios actúa a través de vasos rotos, que no debemos ajustarnos a los patrones del mundo, que la belleza del Evangelio se comparte a través de labios torpes. Comprendo los sentimientos, y agradezco la forma en que animan a los cristianos que, con Moisés, dicen: «Señor… nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra» (Éxodo 4:10). Es una oración que todos oramos alguna vez.
Pero me pregunto si nuestra familiaridad con esa oración nos ha llevado a entender como normal compartir el evangelio de forma accidentada (o a preferir incluso este tipo de presentaciones, malinterpretando la falta de discreción como algún tipo de seriedad evangelizadora). Es fácil poner la difícil situación de un evangelista en Walmart en el mismo plano que la persecución de los apóstoles. Es más difícil admitir que enfrentarse a desconocidos con el mensaje del evangelio en la calle, en un parque o en una tienda representa una afrenta más social que teológica. Es más difícil aceptar que a la gente simplemente no le gusta que la arrastren a conversaciones íntimas con desconocidos. Las ideas nos resultan más convincentes cuando vienen de alguien a quien conocemos, es decir, cuando existe una conexión, una relación o un contexto.
Para ser justos, es cierto que algunos son hostiles al evangelismo independientemente de cómo se transmita, incluso entre amigos. En uno de mis seminarios del primer semestre en Iowa, escuché una conversación sobre proselitismo. No conocía la palabra, pero podía identificar el tono agrio con que se pronunciaba. Un compañero lo llamó condescendiente. Otro utilizó la palabra fanático. Mi profesor dijo que era un acto de colonialismo. La gente asentía. No fue sino hasta que alguien dijo explícitamente la palabra religión cuando comprendí de qué estábamos hablando. No estaban denunciando la «piedra de tropiezo» (1 Corintios 1:23) del evangelio; estaban denunciando la evangelización en sí. Les enfurecía la persuasión manifiesta; la idea de que alguien pudiera intentar convertirlos.
Dos semanas después, los Gedeones llegaron a Iowa City. Se colocaron en aceras muy transitadas y repartieron Nuevos Testamentos de bolsillo. Acepté uno como pequeño acto de solidaridad, a pesar de tener seis Biblias en casa, y luego me retiré a un edificio académico cercano para observar desde una ventana. Me estremecí cuando los estudiantes les hacían señas a los Gedeones para que se marcharan, los miraban con desprecio o aceptaban un Nuevo Testamento de bolsillo solo para tirarlo a la papelera de la esquina. Vi cómo muchos Nuevos Testamentos caían a la basura. También vi a los Gedeones verlo.
Estas eran las escenas que tenía en la cabeza mientras trabajaba en mi primer ensayo para un taller, un escrito personal que presentaría a mis compañeros para que me dieran su opinión. Temía que me acusaran de hacer proselitismo, y odiaba ese miedo, así que me armé del valor que pude y escribí sobre ello indirectamente. Escribí sobre las lecciones bíblicas que había impartido a niños de tercer grado durante mis veranos trabajando en un campamento cristiano, y sobre mi época como redactora de relaciones públicas para la división de mercadotecnia de mi universidad bautista, y sobre mi encuentro con los Gedeones, todo ello situado entre mis reflexiones abstractas sobre la divulgación religiosa, sobre el «proselitismo». Era un collage inmanejable de un ensayo que presenté aún siendo presa del pánico.
El día de mi taller, escuché dos notas claras en la sala. Uno, las secciones abstractas eran confusas e innecesarias. Dos, les encantaron los momentos en los que presenté la religión a través de historias personales.
Una compañera me dijo que el ensayo «cobraba vida» en las escenas del campamento de verano. Otra dijo que los detalles narrativos le hacían sentir que estaba viendo el interior del cristianismo. Una tercera dijo que las anécdotas personales la ayudaron a acceder a las ideas del ensayo. No era la reacción que esperaba, especialmente con un ensayo que buscaba claramente reflejar a personas religiosas que comparten su religión. Pero, de algún modo, estas narraciones atrajeron a los lectores. Otro profesor mío lo expresó sucintamente en una conferencia conmigo un par de semestres más tarde: «No me interesa hablar del cristianismo. Pero me gustan tus historias».
Sus palabras me recordaron algo que Pablo escribió sobre su propio llamado a evangelizar: «Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la Ley me volví como los que están sometidos a ella Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles» (1 Corintios 9:20-22, NVI). Quizá podríamos añadir: A los escritores me hice escritor.
Tanto el narrador como el evangelista llevan a los oyentes al borde de un mundo nuevo. Los invitan a entrar, con el estribillo Ven a ver en los labios. C. S. Lewis, el alegorista evangélico que leí en mis cursos de literatura universitaria (escritor también de algunos de los ensayos espirituales más atractivos del siglo XX) describía las historias, sermónicas o no, como ventanas y puertas. Es decir, como puntos de acceso. Portales. Cosas a las que la gente puede asomarse y atravesar para «ver con otros ojos, imaginar con otras imaginaciones, sentir con otros corazones». No se me ocurre una descripción mejor de lo que el evangelismo espera lograr en sus oyentes.
Por supuesto, no se trata de un método infalible: no lo hay. Pero estoy convencida de que los evangelistas harían bien en guardarse algunas historias en el bolsillo, sobre todo para un público cuya mayor necesidad no es una presentación doctrinal hermética, sino una mejor narrativa y un nuevo par de ojos para percibirla. De nuevo, en palabras de Lewis: «Una de las cosas que sentimos después de leer una gran obra es “he salido”. O, desde otro punto de vista, “he entrado”».
Después del taller, una de mis compañeras me envió un mensaje diciendo que me nombraba su «consultora espiritual». Sus palabras contenían cierta hipérbole, pero no mentía. Empezó a enviarme preguntas. ¿Cómo se canoniza a los santos en la Iglesia católica? ¿Cuántas Marías había en el grupo de amigos de Jesús? ¿Qué significaba la palabra liturgia?
Otros compañeros también se han unido. Desde mi primer taller, me han preguntado: ¿Cuáles son las clases de reliquias? ¿Por qué se pelearon San Nicolás y Arrio? ¿Por qué los cristianos se frotan ceniza en la frente en febrero? ¿Los cancioneros son lo mismo que los himnarios? ¿Es el infierno una metáfora? ¿Por qué los cristianos se casan tan jóvenes? Y, siempre con despreocupación: ¿Cómo funciona la Encarnación?
Me encantan estas preguntas. Me encantan porque son densas: porque esperan respuestas y porque me invitan a debatir las cosas de Dios con buscadores, escépticos y amigos, que es lo que ansiaba y nunca encontré en un año en los pasillos de Walmart.
Heidie Senseman es candidata a una maestría (máster) en el Programa de Escritura de No Ficción de la Universidad de Iowa. Sus ensayos han aparecido anteriormente en Vita Poetica, Dappled Things, Plough, Ekstasis y otras publicaciones.