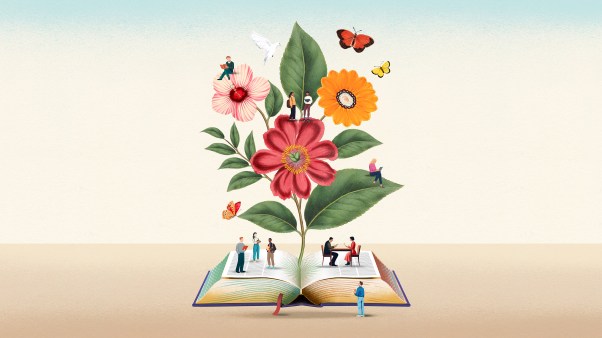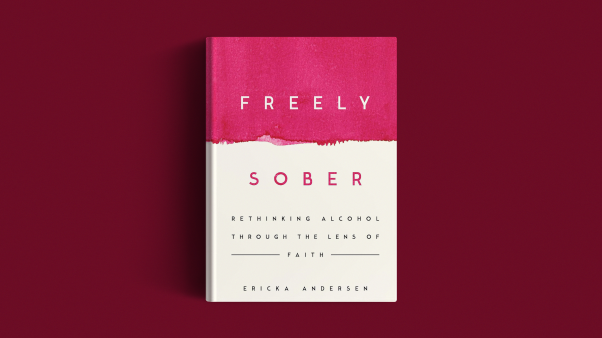La amarillenta libreta de mi clase de Filosofía de la Religión de la universidad contiene esta nota quejumbrosa: La escuela dominical nunca fue tan complicada. Del mismo modo, las bienaventuranzas son más complejas de lo que parecen a simple vista. Como todas las Escrituras, sus riquezas son inagotables. Cuanto más excavas, más obtienes.
Es difícil decir que una bienaventuranza significa algo fuera de un contexto en el cual ese significado se deba poner en práctica, y fuera de las vidas en las cuales las bienaventuranzas deban significar algo. Las bienaventuranzas se entienden mejor en sus contextos narrativos de Mateo y Lucas: solamente tienen sentido como parte de una historia más amplia acerca de Dios y el Hijo de Dios, Jesús.
Como escribe Kavin Rowe: «No podemos comprender el sentido que las ideas tienen de manera independiente a las historias que las hicieron inteligibles como cosas que pensar o hacer en primer lugar».
De la misma manera, también quiero argumentar que las bienaventuranzas pueden comprenderse mejor no solo al leer sobre ellas, sino al ver cómo se ven en las vidas humanas. Tal vez sea mejor decir que no es que las bienaventuranzas signifiquen algo en sí mismas, sino que lo que buscan es transformar a alguien: que tratan de transformarnos a nosotros.
Yo no esperaba cambiar solo por escribir un libro sobre las bienaventuranzas, pero sucedió. A menudo pensaba en cómo experimentaba y expresaba mi propia ira, en si era una persona amable, en cómo gastaba el dinero, en cómo trataba a los pobres o a las personas sin hogar, en cuándo y cómo oraba, y en si alguna vez había sufrido a causa de mi compromiso con la justicia. «¿Cómo puede alguien comunicar el fuego de las bienaventuranzas», se pregunta René Coste, «si uno mismo no se quema?».
Christin Lore Weber escribe sobre las bienaventuranzas:
Si nos acercamos a su significado a través del análisis no llegaremos a comprenderlas. En cambio, necesitamos recibirlas con amor… y guardarlas dentro de nosotros hasta que produzcan fruto en nuestras vidas. No podemos explicarlas; pero podemos contar historias de haberlas hallado encarnadas en las personas y en las situaciones con las que nos encontramos.
Siguiendo el ejemplo de Weber, pues, quiero compartir dos historias: dos ejemplificaciones de las bienaventuranzas. La primera historia es sobre una niña llamada Lena.
Helena Jakobsdotter Ekblom (1784-1859) nació en Östergötland, Suecia, en la misma provincia de la que proviene el lado Eklund de mi familia. A una edad temprana, comenzó a tener visiones del paraíso en donde todas las promesas de las bienaventuranzas habían dado frutos: veía a los pobres regocijarse, reír y poseer la tierra, coronados como hijos e hijas de Dios. Comenzó a predicar acerca de sus visiones, atrayendo a multitudes de campesinos empobrecidos, quienes estaban deseosos de recibir su mensaje, y a las autoridades, que no querían escucharla.
Lena declaró, con las palabras de las bienaventuranzas, buenas nuevas para sus hermanos pobres. Como en el evangelio de Lucas, su mensaje llevaba implícito un corolario: «Ay de los ricos que causan pobreza, de aquellos cuya risa se compra con lágrimas, de aquellos cuya opulencia se construye de miseria, de los fuertes y poderosos cuya fuerza se encuentra en la injusticia, de aquellos que desprecian, persiguen y oprimen a los pequeñitos de Jesús».
Este corolario implícito resultó ser demasiado desafiante tanto para las autoridades estatales como para las eclesiásticas. Como escribe Jerry Ryan: «Visto a través de los ojos de Lena, el orden existente se había vuelto intolerable, literalmente repulsivo». Su predicación resultó ser tan perturbadora que la encerraron durante veinte años en Vadstena, un castillo convertido en manicomio.
Incluso allá, donde se encontraba entre los más pobres de los pobres, los humillados y abandonados, Lena continuó predicando. Predicó acerca del amor inquebrantable de Dios por ellos, asegurándoles que incluso «en sus celdas ellos se deleitaban en la libertad de los hijos de Dios, que eran herederos de la promesa» (ver Mateo 5:9-10).
Tras veinte años fue puesta en libertad, pero no dejó de predicar las buenas nuevas de las bienaventuranzas: buenas noticias para los pobres, malas noticias para los poderosos. La arrestaron de nuevo pero, mientras iba de regreso a Vadstena junto con su escolta, pasaron por un pueblo devastado por la plaga y los guardas huyeron despavoridos. Lena, sin embargo, se quedó en aquel lugar, atendiendo a los enfermos y reconfortando a los dolientes.
Cuando la plaga amainó, se había convertido en alguien tan querido para la gente local que nadie se atrevió a arrestarla de nuevo. Cuando se hizo vieja y era incapaz de trabajar, se trasladó a un refugio para pobres en su pueblo natal. Lena ejemplificó las bienaventuranzas en su predicación y su vida: bendijo a los pobres y fue pobre; reconfortó y lloró.
La segunda historia trata de una mujer a la que llamaré Ana. Ella ha sido, por turnos, líder comunitaria y predicadora, ministra y compañera de los pobres. Durante muchos años fue la portadora de un espíritu pacífico, generoso y resiliente para un vecindario desgarrado por la violencia armada y la injusticia racial. También se convirtió en la madre de dos niñas, una de las cuales fue diagnosticada con autismo después de un periodo de dura lucha por comprender por qué cada etapa de su desarrollo estaba cargada de tanta dificultad.
Al igual que con sus otras vocaciones, llevó adelante esta con gracia, amabilidad y fuerza. Cuando la conocí, no tuve que ir muy lejos para ver cómo luce la vida de una pacificadora, o lo fuerte que es la mansedumbre, o lo que puede ser la pobreza de espíritu, o cómo el lamento puede venir acompañado de una actitud que evoca belleza en la oscuridad.
Cuando las bienaventuranzas echan raíces en la vida, florecen de diferentes maneras. Estas dos mujeres son ejemplos de cómo vivir las dos caras de las bienaventuranzas: lamento y consuelo, promover la paz y necesitarla, ofrecer misericordia y recibirla. «Así, honraremos a los humillados», escribió Allen Verhey, «y seremos humildes. Así, reconfortaremos a los que lloran, y lloraremos nosotros mismos en el doloroso conocimiento de que todavía no es el futuro de Dios. Así, mansamente serviremos a los mansos. Tendremos hambre de justicia… y trabajaremos por ella».
Las bienaventuranzas ocupan el mismo espacio que nosotros: un tiempo en el cual todavía no es el futuro de Dios. Para el pastor y teólogo Sam Wells, la primera parte de cada bienaventuranza es una descripción de la cruz (los pobres, los que sufren, los humildes, los sedientos, los compasivos, los perseguidos) y la segunda parte es una descripción de la resurrección (consuelo, compasión, el reino de los cielos).
Wells escribe que vivimos justo en el medio, entre la primera y la segunda parte. Habitamos en la coma que hay entre el «Dichosos los que sufren» y el «porque serán consolados». La vida en medio de la cruz y la resurrección no es fácil, pero está llena de alegría. Es profundamente dolorosa, pero también hermosa. Así ocurre con las bienaventuranzas.
He descubierto que las bienaventuranzas, al igual que las parábolas de Jesús, son engañosamente simples. Como dice Orígenes (en palabras de Stephen y Martin Westerholm) «la presencia de misterios en el texto divino no es nada accidental: (…) La lucha por comprenderlos es uno de los medios señalados por la divinidad para llevar a los creyentes a la madurez».
Tal vez una de las principales funciones de las bienaventuranzas sea hacer que nos maravillen. Cuanto más batallamos por entenderlas, más nos atraen a sus profundidades. Cuanto más excavas, más obtienes.
Adaptado de The Beatitudes through the Ages, de Rebekah Eklund (Eerdmans: 2021). Usado y traducido con permiso de los editores.