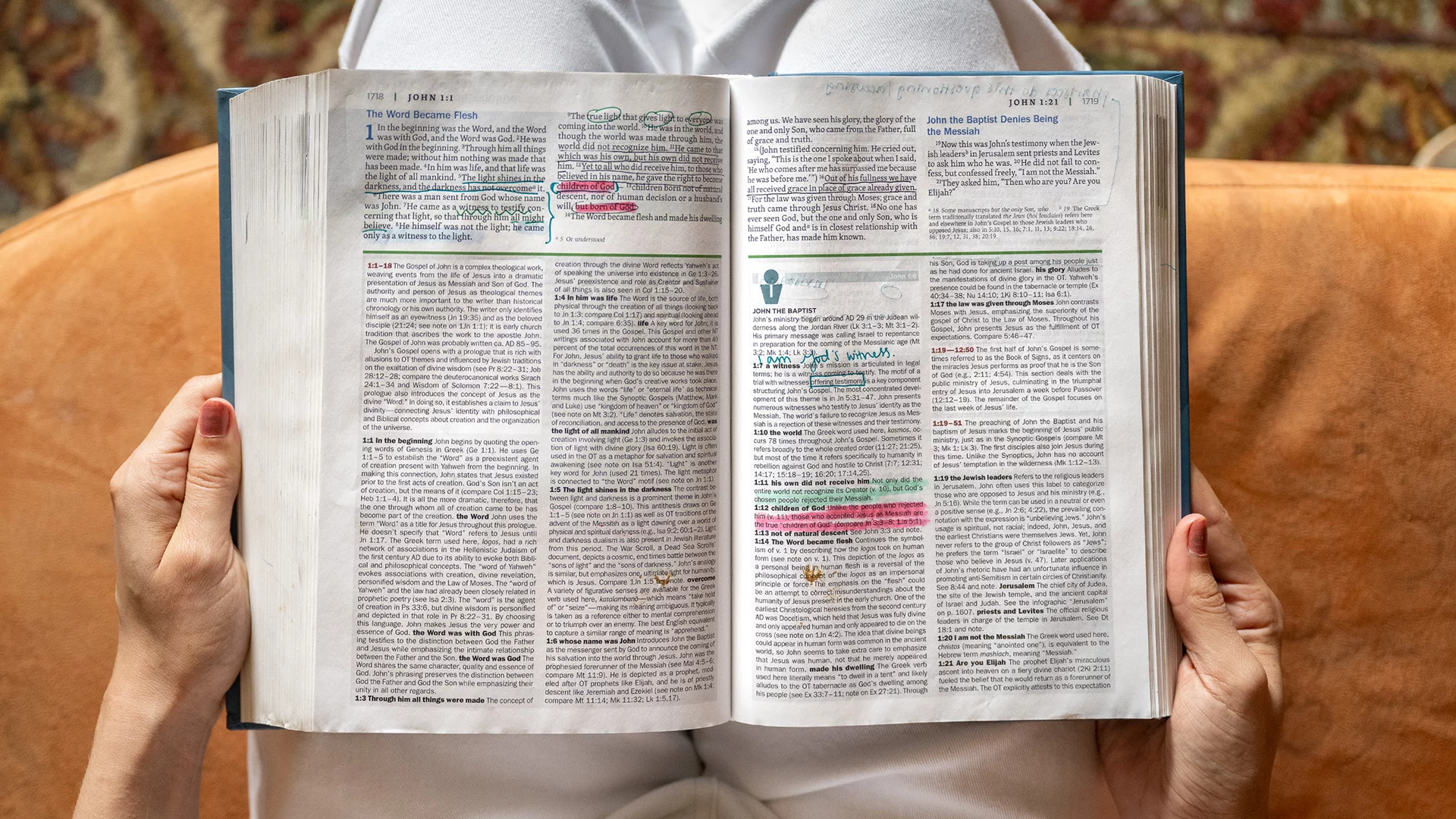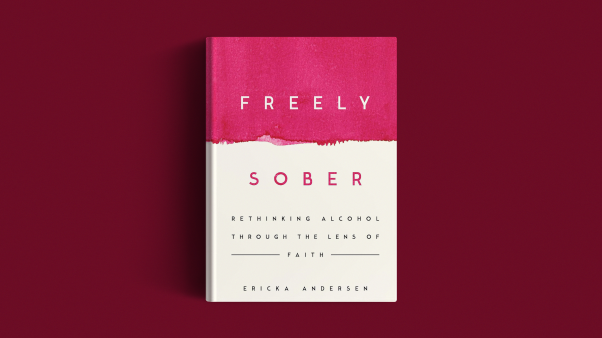Estados Unidos afirma no tener orfanatos, pero nuestros hogares colectivos son en realidad bastante similares. Durante mi infancia y adolescencia, viví en uno con otras nueve chicas que habían absorbido un mensaje muy negativo del sistema de hogares de acogida: habían llegado a creer que no tenían valor alguno.
Las normas eran estrictas. Las cámaras nos vigilaban desde todos los rincones de la casa, excepto en los dormitorios y los baños. La escuela estaba en la misma propiedad que la casa, lo que significaba que no se nos permitía ir muy lejos con frecuencia. Sin embargo, los domingos nos permitían ir a la iglesia, lo que al menos brindaba un breve respiro del estéril entorno del hogar colectivo.
De hecho, los mensajes del pastor sobre el perdón —combinados con mis sesiones semanales obligatorias de terapia psicológica— me dieron los primeros atisbos de esperanza que puedo recordar. Incluso en alguna ocasión le pedí a Jesús que viniera a vivir a mi corazón, aunque no entendía realmente lo que esa oración significaba. Solo tomé la decisión de subir al altar y hacer la oración porque creí que tal vez sería una forma de escape del hogar colectivo. Pensaba que si seguía los pasos de la fe, encontraría alivio al dolor de ser una más en el sistema de hogares de acogida, y de la continua sensación de sentir que nadie me quería.
‘Problemas de papá’
A medida que pasaba por una sucesión de distintos hogares de acogida, mi corazón se volvía cada vez más insensible a Dios y a otras personas. Durante mi primer año de bachillerato [high school], asistí a una clase de inglés en la que leímos Atlas Shrugged, la novela de Ayn Rand. El libro me pareció intrigante, lo que me impulsó a aprender más sobre la filosofía objetivista de Rand.
Al ver los videos de Rand en los que hablaba y debatía, me pareció más afín que las mujeres cristianas que había conocido. No parecía amable ni abierta. Más bien, parecía bastante enfadada, que era lo que yo sentía. Pensé que yo debía ser atea como ella.
Mis compañeros se burlaban de mí, diciendo que tenía «problemas de papá». En aquella época, creía que, si tan solo hubiera tenido un padre, muchos de mis problemas se habrían resuelto. Quizá alguien habría estado ahí para quererme y calmar a mi mamá cuando entraba en uno de sus episodios maníacos. Quizá no habría entrado en el sistema de hogares de acogida en primer lugar. No podía evitar preguntarme: si Dios es tan bueno, ¿por qué no me concedió un padre?
Durante muchos almuerzos, me gustaba recluirme en el aula de mi profesor de inglés. Para una de mis clases de arte, recibí permiso para pintar un mural en su pared. Mientras pintaba, hablábamos. Nunca rehuyó mis preguntas difíciles ni un buen debate.
Un día me preguntó si creía en Dios. Le contesté que no. Desde mi punto de vista, parecía que la gente afirmaba creer en Dios debido al consenso social más que a una fe genuina. «Si la mayoría de la gente de la sociedad no creyera en Dios», pregunté, «¿la gente seguiría creyendo en Dios?».
Hizo una larga pausa. Pensé que estaba buscando una forma de refutar mi argumento. Pero, en cambio, respondió: «No lo sé». Aprecié su franqueza, poco frecuente entre los cristianos que había conocido. En lugar de decirme qué y cómo creer, admitió que no tenía todas las respuestas.
Yo tampoco las tenía, y mi actitud combativa era una manta que utilizaba para ocultar mi inseguridad. Pero la sincera admisión de incertidumbre de mi profesor me animó a empezar a hacer más preguntas, porque en el fondo de mi corazón buscaba al Padre que siempre había anhelado.
Hacía poco que me había mudado a mi undécimo hogar de acogida, donde los padres proclamaban el nombre de Jesús, me llevaban a la iglesia todos los domingos y hacían devociones en la mesa cada noche. Por aquel entonces, empecé a salir con el hijastro de un pastor pentecostal negro que celebraba servicios vespertinos para las personas que no querían levantarse temprano por la mañana.
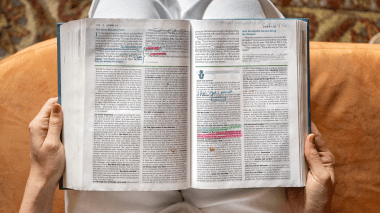 Foto de Chad Holder para Christianity Today
Foto de Chad Holder para Christianity TodayEntre los padres de mi hogar de acogida y mi novio, pasaba unas cinco horas en la iglesia cada domingo. Una vez más, me sentí atraída por la vida de Jesús. Tocó a los leprosos que no debían ser tocados, y se encontró con la mujer del pozo aunque su propia cultura la había rechazado.
Mi corazón se sintió tan atraído por el carácter de Jesús que publiqué un vídeo en YouTube en el que le pedía a la gente que me perdonara por ser una persona mezquina y enfadada. Me esforcé por ser amable y cariñosa con mis compañeros, porque comprendí que no debía herir a los demás como otros me habían herido a mí.
Una noche, mi novio vino a cenar a la casa de mi familia de acogida. Comimos al aire libre, y el Rottweiler corría por el patio. Todos nos reímos cuando mi madre de acogida le dijo a mi hermano de acogida que se pusiera la capucha y corriera por ahí, animando al perro a atacarlo.
Después, mientras recogíamos los platos y volvíamos a entrar, mi novio me detuvo, con la cara más seria de lo habitual. Mis padres de acogida se estaban comportando de forma abusiva, me dijo.
Me encogí de hombros, sugiriendo que era algo que hacíamos por diversión. Además, mi madre de acogida era una trabajadora social licenciada, ¿cómo iba a abusar de alguien? (Y de entre toda la gente, yo sabía lo que era el abuso. Lo había experimentado. Golpes, patadas, bofetadas, tirones, puñetazos).
Aun así, mi novio me abrió los ojos a una realidad más oscura. Justo antes de tener que confrontarme a la realidad del abuso y la manipulación de parte de personas que proclamaban a Jesús, había estado a punto de aceptar tener una relación con Él. Ahora, estaba más lejos que nunca. Cada vez más parecía que el cristianismo y el discurso de Jesús eran máscaras que la gente usaba para ocultar su pecado.
Y yo no quería una máscara. Quería que me vieran, me conocieran y me amaran tal y como era.
El regalo del dolor
Una vez más, cambié de casa de acogida. Mi madre de acogida esta vez era una mujer soltera que me llevaba a la iglesia todos los domingos, y mis oídos se estremecían al escuchar los sermones. Aprecié que la iglesia se esforzara por apoyar a las familias de acogida y a sus hijos.
Además, mi madre de acogida cambió su estilo de vida para adaptarse a mis sueños y esperanzas. Me encantaba el atletismo, y mi entrenador de atletismo creía que tenía talento para ganar una beca universitaria. Ella hizo muchos sacrificios tales como asistir a mis entrenamientos, comprarme los mejores zapatos de clavos para atletismo y modificar su dieta para adaptarla a mis necesidades nutricionales.
 Foto de Reagan Williams para Christianity Today
Foto de Reagan Williams para Christianity TodayMás o menos al mismo tiempo, una líder juvenil a la que apenas había visto desde la escuela secundaria volvió a entrar en mi vida. Empecé a hacerles preguntas a ella y a mi madre de acogida sobre Dios, mismas que respondieron con paciencia y amabilidad. La única pregunta que no podía sacarme de la mente giraba en torno a los niños inocentes: si Dios es tan bueno, ¿por qué sufren? Lo único que ellas podían responder era: «No lo sé».
Yo tampoco lo sabía. Pero sí sabía que, cuando miraba las Escrituras, veía a un Dios que no temía ni rehuía el dolor, sino que lo abrazaba para que otros conocieran el amor. Y cuando miraba las vidas de aquellos que más me recordaban a Jesús, podía ver cómo se habían sacrificado por mi. No quería desperdiciar su sufrimiento, ni el mío propio, sino que quería recibirlo todo como un regalo, como un llamado a amar a los demás como ellos me habían amado a mí.
Mi salvación no se produjo en un único y grandioso momento, sino a través de pequeños milagros que fueron levantando lentamente las muchas capas de mi escepticismo. Cuanto más tiempo pasaba rodeado de personas que buscaban vivir una vida que agrada a Dios, cuanto más escuchaba a personas que me decían quién era en Cristo a pesar de todo lo malo que yo había hecho y que me habían hecho, sentí como si mis ojos se ajustaran gradualmente para ver a Dios con más claridad.
Al final, el padre que siempre había querido resultó ser el Padre que siempre estuvo ahí: el Padre que se me reveló en su propio tiempo.
Tori Hope Petersen es la autora de Fostered: One Woman's Powerful Story of Finding Faith and Family through Foster Care (agosto de 2022).
Traducción y edición en español por Livia Giselle Seidel.