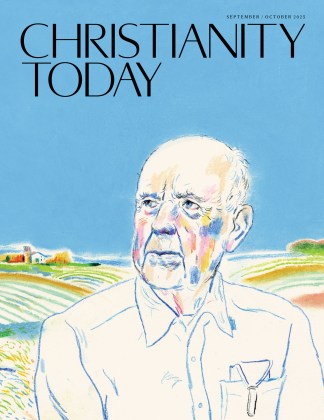La parte más dolorosa del informe sobre el comité ejecutivo de la Convención Bautista del Sur (SBC, por sus siglas en inglés) puede que sea el resumen de las entrevistas con los supervivientes de abuso sexual. Christa Brown habla con desgarradora elocuencia de las consecuencias, no solo del abuso en la iglesia, sino de la insensible falta de humanidad con la que los supervivientes fueron recibidos al intentar contar sus historias.
«Para la mayoría de la gente de fe», dice ella, «su fe es una fuente de solaz», una reserva de paz y un recurso que les ayuda a sanar. Para ella, sin embargo, la fe está «interconectada neurológicamente con una pesadilla». Fue violada repetidamente por su pastor cuando era niña y enfrentó un torrente de hostilidad cuando contó la verdad. «No solo es devastador física, psicológica y emocionalmente», dice, «sino que es espiritualmente destructivo. Es un asesinato del alma».
El patrón se repite por todo el informe. Un individuo sufre el horrible mal del abuso y después sufre el segundo mal de la monstruosa indiferencia de las autoridades religiosas. El segundo mal es particularmente desolador. Una cosa es sufrir a manos de un nefario hipócrita aislado. Otra cosa es cuando la compañía de los grandes y los santos te trata como si tu sufrimiento no significara nada.
Este mismo patrón, por supuesto, también se encuentra en una de las parábolas más amadas de Jesús. La parábola comienza con un viajero inocente en el camino entre Jerusalén y Jericó. En este sendero difícil y estrecho los ladrones lo asaltan, le quitan las ropas y lo golpean hasta casi dejarlo muerto. Un sacerdote pasa por allí, lo evita y lo deja a morir solo y desnudo. Un levita, un hombre cuyo servicio es la alabanza a Dios en el templo, hace lo mismo.
Entonces un samaritano, la última persona que la audiencia de Jesús hubiera esperado, le muestra misericordia al viajero. Derrama aceite y vino en sus heridas, le pone vendas, lo carga en su propio burro hasta una posada y lo atiende durante la noche. Le dio dinero al posadero y le dice: «Cuídemelo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva» (Lucas 10:35).
Algunos paralelos con nuestras circunstancias presentes son obvias. El cuerpo de la iglesia está plagado del cáncer del abuso. Nunca se trató solo de la Iglesia Católica Romana. Seguramente no serán solo las iglesias bautistas del sur. Como han dejado tan dolorosamente claro las voces de los supervivientes y los defensores, hay ladrones y bandoleros entre nosotros que asaltan a los vulnerables y los dejan humillados, abusados y luchando por su vida.
La existencia de ladrones, sin embargo, casi se da por hecho en la parábola. Aunque debemos hacer todo lo que podamos para detenerlos, mientras siga habiendo pecado seguiremos teniendo abusadores entre nosotros. En la parábola, a quien se condena más duramente es a los líderes religiosos. El sacerdote y el levita no solo no hicieron lo correcto: se unieron a los ladrones en su deshumanización del abusado. Puede que hayan hecho una profesión de fe elocuente en los terrenos del templo, puede que hubiera multitudes esperándolos en Jericó, puede que tuvieran cosas más importantes que hacer. Pero tu fe será real tanto como trates a la imagen de Dios que tienes frente a ti.
Cuando alguien le preguntó a Jesús quién era el mayor en el reino de los cielos (Mateo 18:1-14), Él llamó a un niño y lo puso frente a Él. Les dijo a sus discípulos: «no menosprecien a uno de estos pequeños», sino que sean como el pastor que dejó a las noventa y nueve ovejas en la colina para buscar a la única oveja perdida y vulnerable. El reino de los cielos nunca descuida el sufrimiento de una persona para poder salvar a muchos. No descuida al número más pequeño, ni a la persona más pequeña. «El que recibe en mi nombre a un niño como este», dice, «me recibe a mí».
Ahora, imaginemos a la persona herida que vieron el sacerdote y el levita. Imaginemos que clamó por misericordia, pero no recibió nada de parte de estos hombres que se suponía que representaban el amor de Dios. ¿Cómo pudo esto haberlo afectado? ¿Puede ser que le hiciera cuestionarse todo lo que pensaba acerca de quiénes eran los justos y quiénes los malvados?
O imaginemos que la persona herida comienza a contar la verdad de lo que vio. Se corre la voz de la dureza del corazón del sacerdote y el levita, la inhumanidad de estos hombres putativos de Dios que sirven en el templo del Creador, pero muestran desprecio por la corona de su creación. Sin embargo, la persona herida no puede probarlo. ¿Acaso el sacerdote y el levita objetarían que «el mundo» los está atacando porque es hostil para con los justos? ¿Lo llamarían «plan satánico» para distraerlos de su misión?
Después de todo, es más fácil atacar al mundo que reconocer nuestro pecado. Quienes encuentran poco de qué culparse a sí mismos, tienden a culpar al mundo. Los que no ven la viga en su ojo se enfurecen contra la paja en el ojo secular. Son nuestros propios pecados los que deberían dolernos más. Son únicamente nuestros pecados, el haber perdido nuestro primer amor, lo que podrá destruir de verdad el testimonio de la iglesia, que es la esperanza del mundo.
Así que podemos vituperar contra «el mundo» hasta que perdamos la voz. Así es precisamente como la perdemos, de hecho, o al menos así es como perdemos cualquier voz que merezca la pena ser escuchada. Cuidado con el profeta que tiene más que decir acerca de los pecados del mundo que acerca de los pecados del pueblo de Dios. No fue «el mundo» el que abandonó al sufriente a la orilla del camino. Tampoco fue «el mundo» el que se opuso a la visión de Jesús del reino de Dios hasta llevarlo a la muerte. Fue «el justo». Fueron las autoridades religiosas.
Es decir, fuimos nosotros. Muchos de nosotros.
O imaginemos otro giro de la historia. La maldad del sacerdote y el levita (porque se trata de maldad) fue atestiguada por testigos. Pero las autoridades religiosas los rodearon y demandaron silencio. La verdad, decían, podía dañar la reputación del sacerdocio. Dañaría a la institución del templo. La verdad nunca debería salir a la luz. Era mejor sacrificar el alma rota de la víctima de abuso que socavar la fe de millones.
En nuestra época, hemos presenciado el sacudimiento de los cimientos de numerosas instituciones cristianas: desde megaiglesias hasta ministerios de apologética, pasando por centros de campamentos y denominaciones enteras. Pero recuerden esto: aunque las instituciones de la cristiandad se supone que deben servir al reino de Dios, ellas no son el reino de Dios. «El cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible» (1 Corintios 15:50). El reino de Dios es una irrupción del cielo en la tierra; una inversión del orden normal de las cosas en donde los primeros se convierten en los últimos y los últimos en los primeros y donde los perdidos son encontrados y los heridos sanados. Es el reino del Amor y la Verdad en persona.
Puede que la verdad dañe a la cristiandad, pero nunca hará daño al Reino. No es el reino de Dios cuando se abusa de un niño. No es el reino de Dios cuando los líderes religiosos denuncian y deshumanizan a ese niño cuando se convierte en adulto y cuenta la verdad. Es el reino de Dios cuando protegemos a nuestros niños: «El reino de los cielos es de quienes son como ellos» (Mateo 19:14). Es el reino de Dios cuando vendamos al herido, como hizo el samaritano con el que sufría en el camino. Es el reino de Dios cuando defendemos la verdad incluso cuando requiere sacrificio, porque una fe que puede ser derribada por la verdad no es fe en Jesucristo.
El posadero recibe menos atención en la historia, pero su papel es importante. Desde Ireneo y Orígenes, pasando por teólogos como Ambrosio y Agustín, se reconoce la idea de que el buen samaritano se parece mucho a Jesús, y el posadero se parece a la iglesia. Después de todo, Jesús es el gran médico. Solo Jesús puede sanar las heridas que han infligido estos ministros. Él se encuentra con el que sufre, el abusado, el humillado y abandonado en este camino pedregoso, donde parece que todo el mundo los ha abandonado. Solo Él los puede sanar con aceite y vino.
El sanador lleva al sufriente a la posada, cuida de Él y le da al posadero dos denarios, el equivalente a la paga de dos días de trabajo. Cuídemelo, le dice, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. El posadero, entonces, en palabras [enlaces en inglés] de Bruce Longenecker, se vuelve «vulnerable a la pérdida». Asume el riesgo. Retoma el trabajo que comenzó el sanador. Proporciona refugio, seguridad y un hogar. Escucha la historia del que sufre y cuida de él hasta que sana. Desea amar al sufriente que el sanador ama.
A menudo nos gusta creer que nosotros somos los buenos samaritanos. Pero no somos nada buenos. No todavía. Hoy no. Pero podemos ser el posadero. Podemos inspirarnos en las acciones de un Sanador que es bueno más allá de lo que imaginamos para cuidar de sus enfermos hasta que Él regrese.
Merece la pena recordar por qué Jesús contó esta parábola, en primer lugar. Un «experto en la ley» le pregunta qué debe hacer alguien para heredar la vida eterna (Lucas 10:25). Jesús le da la vuelta a la pregunta, y el experto sugiere que debes amar a Dios completamente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces pregunta: « ¿Y quién es mi prójimo?» (v. 29).
Lo que él desea —como hacen a menudo los expertos en la ley— es definir los límites de la responsabilidad religiosa. En vez de preguntar hasta dónde puede extender su amor, pregunta hasta dónde debe llevarlo. Es fácil escuchar el eco de esta pregunta en nuestro tiempo. ¿Debo amarlos —a los abusados, los violados, los despreciados— o puedo encontrar alguna manera de evadirme de esta responsabilidad? ¿Cómo puedo poner límites al amor que Dios me exige? El experto en la ley pregunta quién merece ser llamado su prójimo. Jesús responde a una pregunta diferente: ¿Cómo puedo ser yo el prójimo de otros?
Tal vez esta sea la lección que debemos aprender de la parábola mientras reflexionamos sobre la enfermedad del abuso dentro de la iglesia. A veces la maldad viene con una sonrisa lasciva. A veces viene con el disfraz de un villano, un ladrón que se aprovecha de los vulnerables. A menudo también, sin embargo —si acaso no es más común—, la maldad viene vestida de justicia. Con un poco de impertinencia, una ceja alzada y un sinfín de afirmaciones de preocupación. La maldad viene en la forma de un sacerdote y un levita en el camino a Jericó. Viene en la forma de aquellos que escuchan los gritos de los abusados y abandonados, y deciden seguir con su camino.
La justicia bíblica, por otro lado, viene de lugares inesperados. Rara vez es del área de los grandes y poderosos. La bondad es Cristo en el camino solitario, y quizá amar a los heridos que Él pone en nuestro camino sea nuestro honor y lo mínimo que podemos hacer. No necesitamos preguntar si el que sufre merece que le hagamos caso. Necesitamos preguntar cómo nosotros podemos ser dignos de él.
Timothy Dalrymple es presidente, CEO y editor jefe de Christianity Today.
Traducción por Noa Alarcón.
Edición en español por Livia Giselle Seidel.