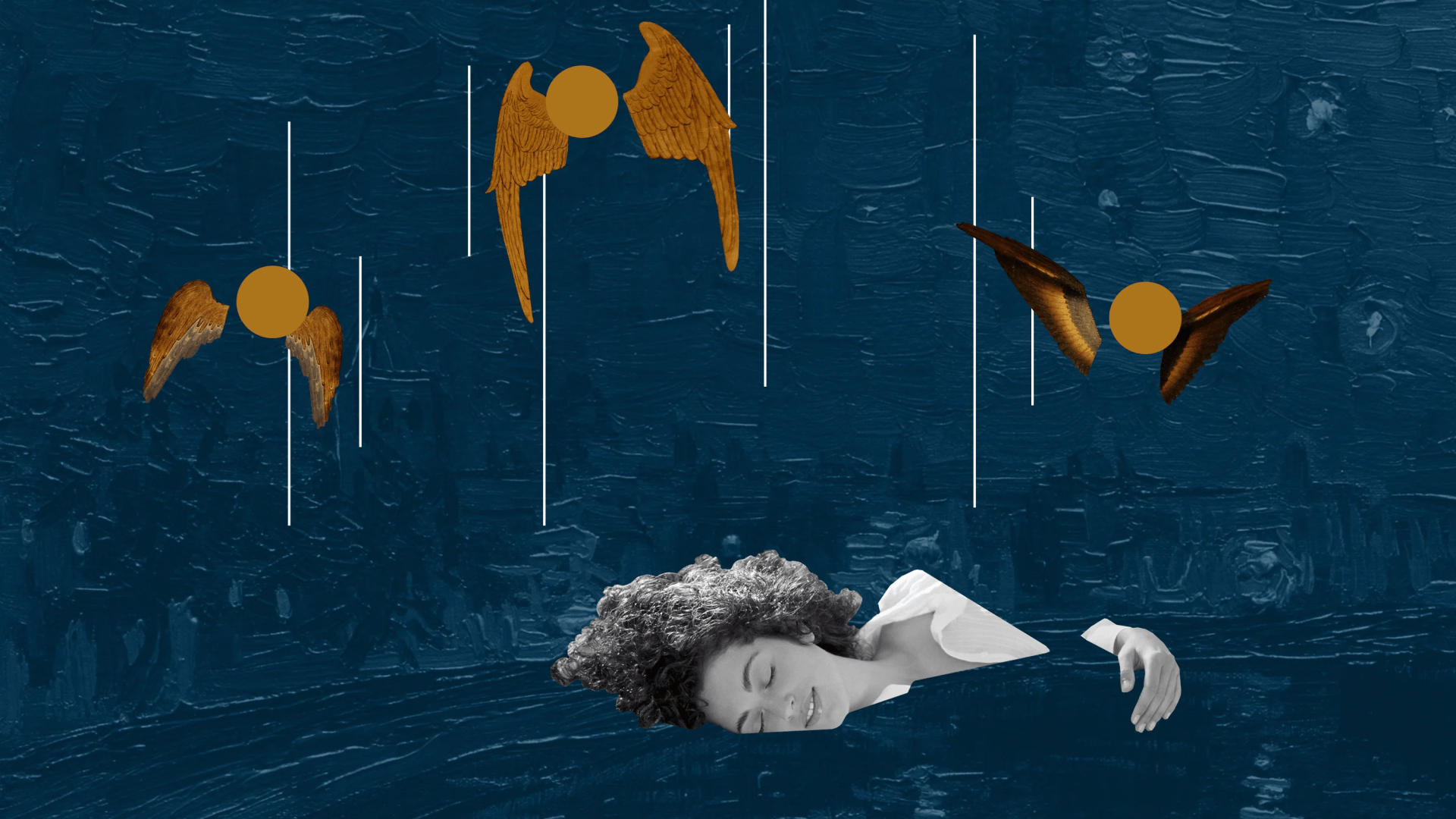Durante casi quince años me olvidé de la existencia de los ángeles.
No fue que decidiera dejar de creer en ellos. Simplemente, no pensaba en ellos, y si lo hacía era un pensamiento pasajero acerca de lo cursi que suele ser su descripción.
Redescubrí a los ángeles mientras acostaba a una bebé a dormir.
Cuando mi primera hija nació, una noche me di cuenta, para mi sorpresa, de que sin darme cuenta había desarrollado el hábito de pedirle a Dios que enviara a sus ángeles a protegerla.
En aquel entonces trabajaba en la Universidad Vanderbilt y me había hecho asidua visitante de una cafetería y librería ortodoxa griega cerca del campus. Me encantaba su belleza silenciosa, sus libros antiguos y su chili de vegetales. Llegué a conocer al padre Parthenios, un sacerdote de la Iglesia greco-ortodoxa de Antioquía, y a su esposa (a la que todos conocían como «presbítera» o simplemente como «la esposa del sacerdote»), quienes operaban juntos el lugar. Una tarde, hacia el final de mi embarazo, la presbítera me entregó el ícono de un ángel y me dijo que era para la nueva bebé. Aprecié su amabilidad, pero no me conmovió de forma especial en términos espirituales. Soy protestante, después de todo. En aquel momento no sentía un escepticismo particular hacia los íconos o hacia los ángeles, pero tampoco sentía una gran conexión con ellos. No obstante, colgué la pequeña figura de madera en la habitación de mi hija.
Meses más tarde, cuando oraba por mi hija antes de acostarla a dormir, le señalaba hacia el ícono y pedía que los ángeles estuvieran cerca y la protegieran. No sé qué cambió en mi mente o en mi corazón. La única explicación que tengo es que la imponente responsabilidad —y también el amor y la vulnerabilidad— de la maternidad abrieron mi corazón para pedir ayuda donde pudiera encontrarla.
Sentía intensamente la pequeñez y la fragilidad de mi hija en este cosmos gigante y sabía que toda la pasión de mi amor maternal no era suficiente para mantenerla a salvo. Yo también era pequeña y frágil. Pero, con todo y todo, en nuestra casa ordinaria en la vasta oscuridad de la noche, llegué a creer que no estaba sola.
Las cosas raras
El libro de oración común contiene varias oraciones llamadas Completas (reciben este nombre las oraciones que se hacen al final del día en la Liturgia de las Horas). Una de las plegarias incluye la línea: «A tus ángeles manda que guarden a los que duermen». Esta Completa nos desafía a creer en un cosmos muy poblado.
Como hijos de la Ilustración occidental, hemos vaciado el cosmos de vida sobrenatural, del mismo modo que la industria vació de cañas el Cabo Cañaveral. Ahora, nuestro valor predeterminado, aunque sea inconsciente, es imaginar el cosmos como un mar vacío por el cual navegamos solos y a la deriva. No está lleno de encanto ni plagado de misterios. Y, por supuesto, tampoco está sobrepoblado de ángeles.
Pero este no fue siempre el caso. La iglesia histórica imaginó un universo atiborrado de ángeles, y los antiguos líderes cristianos hablaban mucho de los ángeles: francamente, mucho más de lo que yo me siento cómoda hablando del tema. Santo Tomás de Aquino los llamaba «criaturas intelectuales» o «criaturas incorpóreas». En el siglo V, Dionisio Areopagita escribió: «Los ángeles se cuentan de mil en mil, de diez mil en diez mil… tan numerosos son en realidad los benditos ejércitos de seres trascendentes inteligentes que sobrepasan el frágil y limitado ámbito de nuestros números físicos». San Hilario de Poitiers escribió: «Todo lo que parece vacío está lleno de los ángeles de Dios, y no hay espacio que no esté habitado por ellos mientras se dedican a su ministerio».
Lo que se dio por hecho durante siglos —que el universo rebosa de vida divina— es algo que a mí me ha costado trabajo creer. Sin embargo, mi ambivalencia con los ángeles no se debe a la razón. Se debe más bien a mi falta de imaginación, una imaginación formada por una visión desilusionada del mundo: el océano vacío del cosmos.
Creer en lo sobrenatural, francamente, puede ser un poco vergonzoso en mis círculos urbanos. ¿Ángeles? ¿Como esas figuritas cursis que se alinean en las estanterías de tu tía? No es que rechazara la creencia en los ángeles; más bien, estos habían sido vaciados de toda realidad. Se habían vuelto tontos y sentimentales hasta el punto de convertirse en una parodia.
Los cristianos nos podemos sentir tentados a hacer que nuestra fe pierda el encanto. Intentamos apuntalarla con respetabilidad; sin embargo, el hecho es que todavía creemos en un montón de cosas raras. Si no aceptamos un cosmos encantado —las cosas raras— nos perderemos la plenitud de la realidad, la plenitud de Dios, y nunca aceptaremos el misterio de nuestras propias vidas. Para superar el misterio, debemos aprender a vadear las abundantes aguas del asombro.
Una puerta de entrada hacia lo sobrenatural
Es durante la noche que escuchamos los susurros de un cosmos repleto y nos preguntamos sobre las realidades espirituales ocultas. Nuestra imaginación vuela libre hacia todas las posibilidades: toda cultura sobre la tierra está llena de historias de fantasmas y otros espíritus que aparecen por la noche. Cuando oramos por la ayuda angélica en la tradición de las Completas, nos damos de bruces con la incómoda realidad de un universo que va más allá de lo que podemos ver, medir o controlar.
La oración en sí misma, de cualquier forma, nos desafía a interactuar con un mundo que va más allá de lo material, un mundo repleto de más misterios de los que podemos hablar en nuestro sofisticado mundo. En cierto sentido, la oración es algo completamente normal. Es común y diaria. Y, aun así, es una puerta de entrada hacia una realidad sobrenatural. Ya sea que adornemos la oración como un momento de silencio o la envolvamos con hermosas palabras escritas, aun así, en una cultura que imagina el mundo solo en tres dimensiones, la oración será inevitablemente carente de dignidad.
Cuando me convertí en sacerdote de una iglesia local, los fenómenos sobrenaturales se volvieron inevitables. Es común que los miembros de la iglesia se acerquen a un pastor de nuestro equipo pidiendo ayuda con respecto a un encuentro espiritual inexplicable. Médicos, profesores y empresarios —todos inteligentes y en plenas facultades— nos preguntan si podríamos ir a orar a sus hogares porque creen haber visto un demonio o han tenido alguna otra clase de experiencia inexplicable. En algún momento los sacerdotes aprendemos a responder a lo sobrenatural igual que un fontanero (plomero) respondería a una llamada por un desagüe atascado. Es parte del trabajo.
Pero, en última instancia, no fue el hecho de ser pastora o cualquier clase de experiencia extraña lo que me llevó a una creencia más profunda en lo sobrenatural. Fue la oración.
La oración expande nuestra imaginación acerca de la naturaleza de la realidad. Y a menudo precede a la creencia. La comprensión más popular de la oración entiende esto al revés. En gran medida, pensamos en la oración como una expresión de nosotros mismos: como un modo de expresar nuestra vida interior en palabras. Pero la oración, en realidad, da forma a nuestra vida interior. Si recitamos las oraciones que se nos han dado, sin importar cómo nos sintamos acerca de ellas o de Dios en ese momento, a veces encontramos, para nuestra sorpresa, que ellas nos enseñan cómo creer.
Tal es el caso especialmente en tiempos de sufrimiento y pena. En tiempos de profundo dolor en mi vida, la fe de la iglesia me ha llevado a cuestas. Cuando confesamos nuestras creencias en alabanza a Dios no decimos: «Yo creo en Dios el Padre…». En cambio, confesamos: «Creemos…». La creencia no es solo un sentimiento dentro de nosotros, sino una realidad externa en la que entramos. Cuando notamos que nuestra fe se tambalea, a veces todo lo que podemos hacer es descansar en la fe de los santos.
Las Escrituras, las canciones, los sacramentos y las oraciones de la Iglesia nos ofrecen un salvavidas en el dolor. Cuando deseamos conocer a Dios pero estamos demasiado débiles para caminar, estas prácticas nos levantan y nos cargan.
Un acto de rendición
Lo que más amo de orar por la protección angélica de Dios por la noche es que une la extrañeza cósmica de lo sobrenatural y la actividad humana más cotidiana: dormir.
Dormimos cada noche en nuestras camas comunes, en nuestras casas comunes y en nuestras vidas comunes. Y lo hacemos en un universo lleno a rebosar de misterio y asombro. Siempre dormimos en una habitación poblada, en nuestro cosmos poblado, así que pedimos cosas locas: que Dios envíe seres sobrenaturales inimaginables para que nos vigilen mientras babeamos sobre nuestras almohadas.
Cada día, nos guste o no, debemos entrar en vulnerabilidad para poder dormir. Algo o alguien podría hacernos daño. Alguien podría robarnos. Estamos a merced de los que nos rodean, y a merced de la noche.
Dormir nos recuerda lo indefensos que somos, incluso para el simple hecho de seguir vivos. En la tradición cristiana, dormir siempre se ha visto como un modo en el que practicamos la muerte. Tanto Jesús como Pablo hablaron de la muerte como de una clase de sueño. Nuestro descenso nocturno a la inconsciencia es un memento mori diario, un recordatorio de nuestra condición de seres creados, de nuestras limitaciones y de nuestra debilidad.
Sin embargo, por supuesto, nuestros cuerpos y cerebros no están inactivos durante el sueño. Todo un mundo de actividad tiene lugar dentro de nuestras cabezas. Soñamos. Nuestros cuerpos luchan con enfermedades. Formamos, filtramos y fortalecemos recuerdos de ese día. Los científicos nos cuentan que el aprendizaje realmente depende de nuestro sueño. La información que hemos adquirido durante el día se repite en el cerebro de manera subconsciente para que podamos absorberla.
Es particularmente relevante que todo esto ocurre sin nuestro conocimiento, consentimiento o control. Nuestros cuerpos requieren que dejemos de aferrarnos a la autosuficiencia y el poder si queremos prosperar. Entonces, tanto física como espiritualmente, debemos estar dispuestos a abrazar la vulnerabilidad si queremos aprender o crecer.
Cada noche, la revolución de los planetas, la actividad de los ángeles y la obra de Dios siguen adelante sin nosotros. Para los cristianos, el sueño es un acto de rendición: una declaración de confianza.
La ergonomía de la salvación
Hace algunos años mi padre tuvo un ataque cardíaco severo en un crucero. Mi hermano, mi hermana y yo recibimos un mensaje de nuestra madre haciéndonoslo saber, pero durante poco más de un día no pudimos conseguir más información. Finalmente conseguimos comunicarnos con el doctor del barco, quien nos explicó que lo iban a desembarcar y transferir a un hospital de Sudamérica. Pero, primero, el barco tenía que navegar toda la noche para llegar a la orilla.
Recuerdo estar acostada en la cama aquella noche pensando en mis padres meciéndose en un barco en medio de la noche. Sabía que no podía salvarlos, visitarlos y ni siquiera llamarlos. No había nada que pudiera hacer para que el barco fuera más deprisa. Y con esa aguda sensación de falta de poder, me quedé dormida rápidamente: igual que una niña que sabe que su trabajo no es hacer funcionar la Bolsa de Nueva York, puesto que apenas puede manejar su propio horario.
Al igual que la práctica de la oración, la práctica del sueño nos ayuda a descansar en el cuidado de Dios en momentos de extrema fragilidad, cuando no tenemos ninguna garantía de cómo o cuándo vendrá la mañana. Esta es la ergonomía de la salvación, la manera en que aprendemos a caminar en un mundo de oscuridad.
Hay más misterio en nuestros cerebros y nuestros dormitorios de lo que nunca podríamos determinar. Y aun así nos acostamos cada noche sabiendo que no estamos solos.
Extraído de Prayer in the Night, de Tish Harrison Warren. Copyright © 2021 por Tish Harrison Warren. Publicado por InterVarsity Press, Downers Grove, IL. www.ivpress.com. Usado y traducido con permiso.
Traducción por Noa Alarcón.
Edición en español por Livia Giselle Seidel.