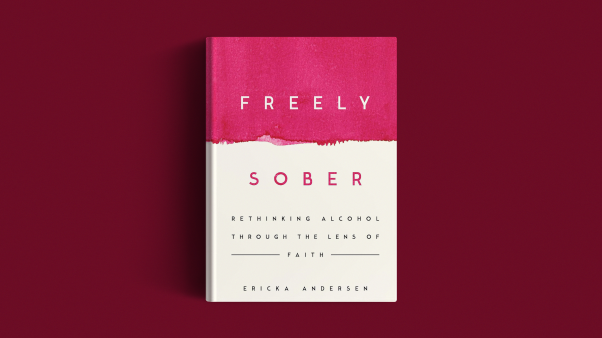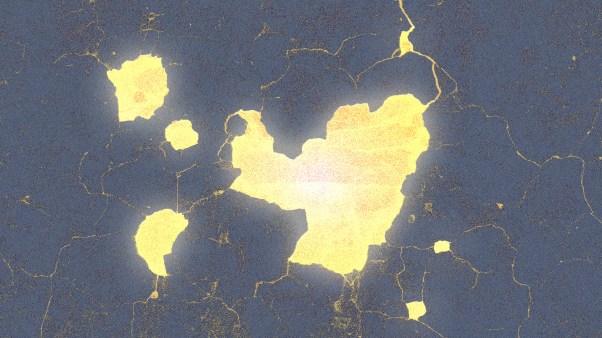Hace ocho años, cuando llegué a ser pastor de tiempo completo, nunca imaginé cuántas lágrimas derramaría y cómo Dios usaría esas lágrimas.
Un buen amigo que ha pastoreado durante casi tres décadas en uno de los barrios más violentos de nuestro país me presentó a lo que él llama “el ministerio de las lágrimas de Jesús.” “El entrenador,” como todos lo conocen, es uno de los pastores más vulnerables que conozco. “No pasa una semana en la que no llore con otras personas al ver el quebrantamiento en su vida,” dijo.
Nuestra iglesia está en Little Village en el lado oeste de Chicago. Es la comunidad mexicana más grande en el medio oeste del país. Contamos con el grupo demográfico más joven de la ciudad. Por desgracia, muchos de nuestros jóvenes terminan involucrados en las pandillas y son víctimas de la violencia que viene con ellas.
Tocando leprosos
Una tarde fui invitado a dirigir una vigilia de oración por un joven que había sido abatido a tiros por la banda rival. Mientras caminaba a la casa donde me uniría a la familia que había perdido a su hijo, me di cuenta que un gran grupo de personas (muchos jóvenes aparentemente miembros de pandillas) iban hacia la misma dirección. Los sentimientos de miedo y duda comenzaron a subir por toda mi columna vertebral. “¿A dónde van?” Me pregunté. “¿Estaba pasando algo peligroso a la vuelta de la esquina?” Al girar la esquina me di cuenta de que ellos también se dirigían a la vigilia. Se unían conmigo para honrar el nombre de su amigo caído.
Mateo nos dice que cuando Jesús envió a los 12 en su misión de predicación, él les dijo: “dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: ‘El reino de los cielos está cerca'” (10:7). En la frase siguiente, Cristo establece los actos que deben acompañar a dicha predicación: “sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios.” Es difícil limpiar leprosos sin tocarlos. Para la curación, se requiere de proximidad. La predicación por sí sola no demuestra plenamente el reino; debe de ir acompañada de la inmersión en la vida de las personas, tocarlas, como lo hizo Jesús.
Nadie en nuestro vecindario encaja mejor con la descripción de “leproso” que la comunidad pandillera. La gente prefiere cruzar la calle para evitar cualquier contacto con estos jóvenes. Se necesita un gran cambio en nuestro corazón para darnos cuenta que estos muchachos no sólo son amados por Dios, sino que también son nuestros muchachos.
Una gran multitud de jóvenes ya se había reunido alrededor de la acera donde estaría orando. Hice una línea recta a una de las pocas personas que reconocí entre la multitud. Matt era uno de los organizadores de la vigilia de oración. “¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir?” Le pregunté.
Sentía miedo e incomodidad. ¿Qué podía decir a estos jóvenes cuyas vidas eran tan radicalmente diferentes de cualquier cosa que jamás había experimentado? ¿Qué pasaría si me rechazaban? “Usted no sabe lo que se siente estar en nuestros zapatos,” me podrían decir. “Sólo diga su oración y cállese.”
Sin embargo, ellos se habían reunido para esta vigilia de oración. Tenía que creer que de alguna manera, en este momento, el cielo se reuniría con la tierra.
En medio de mi temor, oré en silencio: “Jesús, ¿qué quiéres que yo haga aquí?”
Mientras miraba por encima de la multitud, me di cuenta que la mayor parte de estos pandilleros que infundían miedo eran sólo muchachos, en su mayoría adolescentes y algunos en sus veintes. Yo tenía la edad suficiente para ser su padre. Seguramente ya les había dicho en varias ocasiones las personas de autoridad lo erróneo de sus acciones y lo tonto que era formar parte de una pandilla. Pero mientras miraba a estos adolescentes lastimados, me pregunté, ¿Qué les diría el Rey a estos jóvenes? Sentí como un fuego en lo profundo de mi alma diciéndome que necesitaba darles gracia.
Después de presentarme y explicar el motivo de la reunión, pedí permiso para hablar desde el fondo de mi corazón. “Dado que la mayoría de ustedes tienen la mitad de mi edad, y tengo la edad de sus padres. ¿Me permiten dirigirme a ustedes en nombre de sus padres?” Todas las miradas se centraban intensamente en mí. No había vuelta atrás. “Sé que han escuchado muchas veces que este ir y venir de violencia en nuestro vecindario es una completa tontería. Lo han oído en la escuela, en casa, y por las muchas personas que tienen autoridad sobre ustedes. Les han dicho lo destructiva que es la conducta de las pandillas.”
Entonces los miré a los ojos y dije algunas de las palabras más aterradoras que he hablado en las calles de nuestra comunidad.
“Pero hoy, en nombre de sus papás, quiero decirles lo que deberían haberles dicho hace mucho tiempo. Mi hijo, mi hija, ¿Podrías perdonarme por no haber estado para ti cuando eras pequeño? ¿Podrías perdonarme por no estar ahí cuando diste tus primeros pasos o pronunciaste tus primeras palabras? ¿Me perdonas por no estar ahí cuando querías jugar a la pelota? ¿Me perdonas por dejarte cuando más me necesitabas? ¿Me perdonas?”
A medida que las palabras brotaban de mis labios, no pude controlarme. Empecé a llorar. Lloré amargamente. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. No había planeado llorar. Yo estaba haciendo el ridículo, completamente expuesto y emocionalmente desnudo delante de esta multitud endurecida de pandilleros. Pero para mi sorpresa, muchos de ellos respondieron de la misma forma. Ellos también comenzaron a llorar.
Algo especial ocurrió en ese momento. Un pastor atemorizado se estaba convirtiendo en el conducto de las lágrimas del cielo. Fue sagrado. Jesús estaba allí.
Un evento similar ocurrió muchos años antes, cuando Jesús estaba inundado de compasión por otra ciudad. “¡Jerusalén, Jerusalén!” clamó. “¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas … !” (Mateo 23:37). En su anhelo por encontrar a sus hijos perdidos, es natural que un padre llore.
Hay muchos que lloran en mi ciudad, pero ese día me di cuenta de que a nosotros, los pastores, se nos ha dado el privilegio especial de llorar y pedir por nuestras ciudades. Hemos sido llamados a llorar en nombre de Dios. Somos llamados a ser los “tontos” en nombre del Rey, para compartir en el ministerio de las lágrimas de Jesús, y para llorar con los que lloran.
Lágrimas que dan fruto
Mi vulnerabilidad en ese día fue totalmente sin planear, pero Dios tenía un propósito. Mis lágrimas incontrolables, y el llanto que provocó entre los jóvenes en la vigilia, abrieron una puerta que nunca hubiera podido abrir a través de mi propia inteligencia.
Tras la reunión tuve la oportunidad de desarrollar una conexión más profunda con muchos de los miembros de las pandillas. Se abrieron conmigo. Ellos confiaron en mí a pesar de que yo no tenía credibilidad en su mundo. Yo no había compartido su origen o vivido las mismas experiencias que ellos. Pero mi vulnerabilidad en la vigilia me había dado credibilidad en el barrio. Yo no había compartido su vida, pero había compartido su dolor. Como resultado, mis ideas preconcebidas sobre ellos cambiaron. Dios me dio un amor por estos jóvenes que no había experimentado antes, y Dios les dio un pastor.
Muchos de nosotros queremos una relación más estrecha con la gente que ministramos. Queremos que ellos confíen en nosotros, para que busquen nuestra ayuda o consejo, y para que sean honestos acerca de sus luchas y dolor. Pero no debemos esperar que los demás se abran si no lo hacemos nosotros primero. Como pastores debemos ser modelos para la comunidad de la vulnerabilidad y la transparencia que deseamos. Descubrí que hacer esto tomó más valentía que la que yo poseo. Valentía que sólo viene de Jesús.
El mandamiento más frecuente de Jesús a los discípulos fue: “No tengan miedo,” este mandamiento estaba estrechamente vinculado a su promesa más importante, “siempre estaré con ustedes.” Yo tenía miedo parecer como un tonto delante de los miembros de estas pandillas difíciles y peligrosas. Estaba preocupado por mi imagen y mi reputación. Me imagino que es un temor compartido por muchos otros en el liderazgo de la iglesia, incluso cuando no están rodeados por una banda callejera. Encontré el valor para superar mi miedo cuando me sentí inundado por la presencia de Jesús y de su amor por estos jóvenes lastimados y quebrantados.
Desde entonces he estado en un viaje de auto-olvido. Estoy aprendiendo a aceptar que el ser pastor es ser un tonto. Estoy aprendiendo a confiar más en Jesús y a abandonar mi deseo de ser visto por los demás de una manera determinada. Y estoy aprendiendo que el mejor ministerio no sucede porque he ideado un gran plan o calculado un resultado. El mejor ministerio sucede cuando en mi miedo ruego: “Jesús, ¿qué quieres que yo haga aquí?”
Paco Amador es pastor de New Life Little Village en Chicago, Illinois.
Copyright © 2014 by the author or Christianity Today/Leadership Journal.Click here for reprint information on Leadership Journal.